El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
por Robert Louis Stevenson
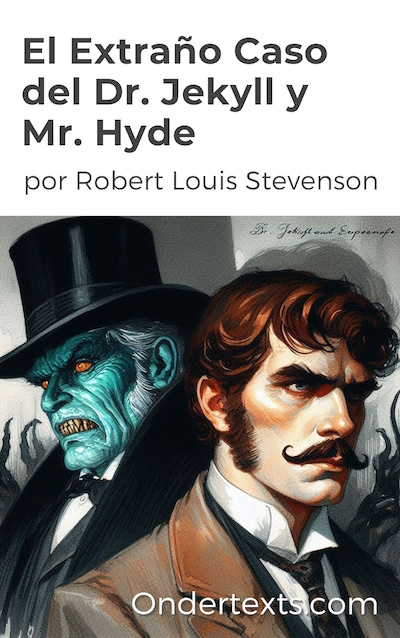 El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde por Robert Louis Stevenson
El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde por Robert Louis StevensonCapítulo 1
Historia de la Puerta
El Sr. Utterson, el abogado, era un hombre de semblante rugoso que nunca se iluminaba con una sonrisa; frío, escaso y avergonzado en el discurso; retraído en los sentimientos; delgado, largo, polvoriento, triste y, sin embargo, de alguna manera adorable. En reuniones amistosas, y cuando el vino era de su gusto, algo eminentemente humano brillaba en sus ojos; algo que, de hecho, nunca se manifestaba en su conversación, pero que hablaba no solo en estos símbolos silenciosos del rostro después de la cena, sino más a menudo y con más fuerza en los actos de su vida. Era austero consigo mismo; bebía ginebra cuando estaba solo, para mortificar su gusto por los vinos; y aunque disfrutaba del teatro, no había cruzado las puertas de uno en veinte años. Pero tenía una tolerancia aprobada para los demás; a veces se preguntaba, casi con envidia, por la alta presión de espíritus involucrada en sus fechorías; y en cualquier extremo, inclinado a ayudar en lugar de reprender. "Me inclino por la herejía de Caín", solía decir con gracia: "Dejo que mi hermano se vaya al diablo a su manera". En este carácter, frecuentemente tenía la fortuna de ser el último conocido respetable y la última buena influencia en la vida de los hombres en decadencia. Y para tales como estos, mientras vinieran a sus habitaciones, nunca marcaba un cambio en su comportamiento.
Sin duda, la hazaña era fácil para el Sr. Utterson; porque era poco demostrativo en el mejor de los casos, e incluso su amistad parecía estar fundada en una similar catolicidad de buen carácter. Es la marca de un hombre modesto aceptar su círculo de amigos ya hecho de las manos de la oportunidad; y esa era la manera del abogado. Sus amigos eran aquellos de su propia sangre o aquellos a quienes había conocido por más tiempo; sus afectos, como la hiedra, eran el crecimiento del tiempo, no implicaban ninguna aptitud en el objeto. De ahí, sin duda, el vínculo que lo unía al Sr. Richard Enfield, su pariente lejano, el conocido hombre de la ciudad. Era un enigma para muchos, lo que estos dos podían ver el uno en el otro, o qué tema podían encontrar en común. Se decía por aquellos que los encontraban en sus paseos dominicales, que no decían nada, parecían singularmente aburridos y saludaban con obvia alivio la aparición de un amigo. A pesar de todo, los dos hombres valoraban enormemente estas excursiones, las consideraban la joya principal de cada semana, y no solo dejaban de lado ocasiones de placer, sino que incluso resistían las llamadas de los negocios, para poder disfrutarlas sin interrupciones.
Ocurrió en una de estas caminatas que su camino los llevó por una calle secundaria en un barrio concurrido de Londres. La calle era pequeña y lo que se llama tranquila, pero tenía un próspero comercio los días de semana. Los habitantes estaban todos bien, parecía, y todos esperaban emulativamente hacerlo aún mejor, y gastaban el excedente de sus ganancias en coquetería; de modo que las fachadas de las tiendas se alineaban a lo largo de esa vía con un aire de invitación, como filas de vendedoras sonrientes. Incluso en domingo, cuando velaba sus encantos más floridos y estaba comparativamente vacía de paso, la calle brillaba en contraste con su vecindario sombrío, como un fuego en un bosque; y con sus contraventanas recién pintadas, bronces bien pulidos y limpieza y alegría general, captaba y agradaba instantáneamente la vista del pasajero.
A dos puertas de una esquina, a la izquierda yendo hacia el este, la línea se rompía por la entrada de un patio; y justo en ese punto, un cierto bloque siniestro de edificio empujaba su gablete hacia la calle. Tenía dos pisos de altura; no mostraba ventana, nada más que una puerta en el piso inferior y una frente ciega de pared descolorida en el superior; y llevaba en cada característica, las marcas de una negligencia prolongada y sórdida. La puerta, que no estaba equipada ni con campana ni con aldaba, estaba ampollada y descolorida. Vagabundos se deslizaban en el hueco y encendían fósforos en los paneles; los niños jugaban a la tienda en los escalones; el escolar había probado su cuchillo en las molduras; y durante casi una generación, nadie había aparecido para ahuyentar a estos visitantes aleatorios o para reparar sus estragos. El Sr. Enfield y el abogado estaban al otro lado de la calle secundaria; pero cuando llegaron al nivel de la entrada, el primero levantó su bastón y señaló.
“¿Alguna vez has notado esa puerta?” preguntó; y cuando su compañero respondió afirmativamente, “Está conectada en mi mente,” añadió, “con una historia muy extraña.”
“¿De veras?” dijo el Sr. Utterson, con un leve cambio en la voz, “¿y cuál era esa historia?”
“Bueno, era de esta manera,” respondió el Sr. Enfield: “Estaba regresando a casa de algún lugar al final del mundo, alrededor de las tres de la mañana en una oscura mañana de invierno, y mi camino pasaba por una parte de la ciudad donde no había literalmente nada que ver salvo farolas. Calle tras calle y toda la gente dormida—calle tras calle, toda iluminada como si fuera para una procesión y todas tan vacías como una iglesia—hasta que por fin llegué a ese estado de ánimo en el que un hombre escucha y escucha y empieza a anhelar ver a un policía. De repente, vi dos figuras: una era un hombre pequeño que iba avanzando hacia el este a buen paso, y la otra una niña de quizás ocho o diez años que corría tan rápido como podía por una calle transversal. Bueno, señor, los dos se encontraron de manera bastante natural en la esquina; y luego vino la parte horrible de la cosa; porque el hombre pisoteó tranquilamente el cuerpo de la niña y la dejó gritando en el suelo. No suena nada al escucharlo, pero fue infernal verlo. No era como un hombre; era como algún maldito Juggernaut. Grité un par de veces, eché a correr, agarré a mi caballero, y lo llevé de vuelta donde ya había un grupo bastante grande alrededor de la niña que gritaba. Él estaba perfectamente tranquilo y no ofreció resistencia, pero me lanzó una mirada tan fea que me hizo sudar como si estuviera corriendo. La gente que había salido era la familia de la niña; y bastante pronto, el doctor, para quien había sido enviada la niña, hizo su aparición. Bueno, la niña no estaba mucho peor, más asustada, según el médico; y uno podría suponer que ahí habría terminado todo. Pero había una circunstancia curiosa. Me había desagradado mi caballero a primera vista. También a la familia de la niña, lo cual era solo natural. Pero el caso del doctor fue lo que me llamó la atención. Era el típico farmacéutico, de ninguna edad ni color particular, con un fuerte acento de Edimburgo y tan emocional como una gaita. Bueno, señor, él era como el resto de nosotros; cada vez que miraba a mi prisionero, veía que el médico se ponía enfermo y blanco con el deseo de matarlo. Sabía lo que pensaba, justo como él sabía lo que pensaba yo; y como matar estaba fuera de cuestión, hicimos lo mejor siguiente. Le dijimos al hombre que podíamos y haríamos tal escándalo que su nombre apestaría de un extremo de Londres al otro. Si tenía amigos o crédito, nos comprometimos a que los perdiera. Y todo el tiempo, mientras estábamos lanzando amenazas candentes, manteníamos a las mujeres alejadas de él lo mejor que podíamos porque estaban tan salvajes como harpías. Nunca vi un círculo de rostros tan odiosos; y allí estaba el hombre en el centro, con una especie de frialdad negra y burlona—también asustado, podía ver eso—pero llevándolo bien, señor, realmente como Satanás. ‘Si elige sacar provecho de este accidente,’ dijo, ‘estoy naturalmente indefenso. Ningún caballero desea una escena,’ dice. ‘Nombra tu cifra.’ Bueno, lo subimos a cien libras para la familia de la niña; claramente le habría gustado no ceder; pero había algo en nosotros que significaba problemas, y al final cedió. Lo siguiente fue conseguir el dinero; ¿y adónde crees que nos llevó sino a ese lugar con la puerta?—sacó una llave, entró, y al poco tiempo regresó con diez libras en oro y un cheque por el saldo en Coutts’s, pagadero a la orden y firmado con un nombre que no puedo mencionar, aunque es uno de los puntos de mi historia, pero era un nombre al menos muy conocido y frecuentemente impreso. La cifra era fija; pero la firma era buena para más que eso si solo era genuina. Me tomé la libertad de señalarle a mi caballero que todo el asunto parecía apócrifo, y que un hombre no entra en una puerta de sótano a las cuatro de la mañana y sale con un cheque de otro hombre por cerca de cien libras. Pero él estaba bastante tranquilo y burlón. ‘Tranquilízate,’ dice, ‘me quedaré contigo hasta que abran los bancos y canjee el cheque yo mismo.’ Así que todos nos fuimos, el doctor, el padre de la niña, nuestro amigo y yo, y pasamos el resto de la noche en mis habitaciones; y al día siguiente, cuando habíamos desayunado, fuimos en grupo al banco. Entregué el cheque yo mismo, y dije que tenía toda la razón para creer que era un fraude. Nada de eso. El cheque era genuino.” “¡Tut-tut!” dijo el Sr. Utterson.
“Veo que sientes lo mismo que yo,” dijo el Sr. Enfield. “Sí, es una mala historia. Porque mi hombre era un tipo con el que nadie podía tratar, un hombre realmente condenable; y la persona que firmó el cheque es el mismo epítome de las buenas maneras, famoso también, y (lo que hace que sea peor) uno de esos tipos que hacen lo que llaman el bien. Chantaje, supongo; un hombre honesto pagando por las travesuras de su juventud. Casa de Chantaje es lo que yo llamo el lugar con la puerta, en consecuencia. Aunque incluso eso, sabes, está lejos de explicar todo,” añadió, y con las palabras cayó en una vena de reflexión.
De esto fue sacado por el Sr. Utterson preguntando más bien de repente: “¿Y no sabes si el firmante del cheque vive allí?”
“Un lugar probable, ¿no es así?” respondió el Sr. Enfield. “Pero resulta que he notado su dirección; vive en alguna plaza o algo así.”
“¿Y nunca preguntaste sobre el—lugar con la puerta?” dijo el Sr. Utterson.
“No, señor; tuve una delicadeza,” fue la respuesta. “Siento muy fuertemente sobre hacer preguntas; eso participa demasiado del estilo del día del juicio. Inicias una pregunta, y es como lanzar una piedra. Te sientas tranquilamente en la cima de una colina; y allá va la piedra, iniciando otras; y pronto algún viejo inofensivo (el último que habrías pensado) es golpeado en la cabeza en su propio jardín trasero y la familia tiene que cambiar su nombre. No, señor, tengo una regla mía: cuanto más parece Callejón del Ratero, menos pregunto.”
“Una muy buena regla también,” dijo el abogado.
“Pero he estudiado el lugar por mi cuenta,” continuó el Sr. Enfield. “Parece apenas una casa. No hay otra puerta, y nadie entra o sale de esa excepto, de vez en cuando, el caballero de mi aventura. Hay tres ventanas que dan al patio en el primer piso; ninguna abajo; las ventanas siempre están cerradas pero están limpias. Y luego hay una chimenea que generalmente está humeando; así que alguien debe vivir allí. Y aun así no es tan seguro; pues los edificios están tan amontonados alrededor del patio, que es difícil decir dónde termina uno y empieza otro.”
Los dos caminaron en silencio por un rato; y luego “Enfield,” dijo el Sr. Utterson, “esa es una buena regla tuya.”
“Sí, creo que lo es,” respondió Enfield. “Pero a pesar de todo,” continuó el abogado, “hay un punto que quiero preguntar. Quiero saber el nombre de ese hombre que pisoteó a la niña.”
“Bueno,” dijo el Sr. Enfield, “no veo qué daño podría hacer. Era un hombre llamado Hyde.”
“Mm,” dijo el Sr. Utterson. “¿Qué clase de hombre es para ver?”
“No es fácil de describir. Hay algo mal en su apariencia; algo desagradable, algo absolutamente detestable. Nunca vi a un hombre que me desagradara tanto, y aun así casi no sé por qué. Debe estar deformado de alguna manera; da una fuerte sensación de deformidad, aunque no podría especificar el punto. Es un hombre de aspecto extraordinario, y aun así realmente no puedo nombrar nada fuera de lo común. No, señor; no puedo darme una idea de él; no puedo describirlo. Y no es falta de memoria; porque declaro que lo veo en este momento.”
El Sr. Utterson caminó de nuevo un trecho en silencio y visiblemente bajo el peso de la consideración. “¿Estás seguro de que usó una llave?” preguntó al final.
“Querido señor...” comenzó Enfield, sorprendido.
“Sí, lo sé,” dijo Utterson; “sé que debe parecer extraño. La verdad es que, si no te pregunto el nombre de la otra parte, es porque ya lo sé. Verás, Richard, tu relato ha tenido efecto. Si has sido inexacto en algún punto, es mejor que lo corrijas.”
“Creo que podrías haberme avisado,” respondió el otro con un toque de mal humor. “Pero he sido pedantemente exacto, como tú lo llamas. El tipo tenía una llave; y además, todavía la tiene. Lo vi usarla hace menos de una semana.”
El Sr. Utterson suspiró profundamente pero no dijo palabra; y el joven pronto reanudó. “Aquí hay otra lección para no decir nada,” dijo. “Me avergüenzo de mi lengua larga. Hagamos un pacto para no referirnos a esto nunca más.”
“Con todo mi corazón,” dijo el abogado. “Doy la mano en eso, Richard.”
Capítulo 2
Búsqueda del Sr. Hyde
Esa noche el Sr. Utterson volvió a su casa de soltero con el ánimo sombrío y se sentó a cenar sin apetito. Era costumbre suya, los domingos, después de la comida, sentarse cerca del fuego, con un volumen de alguna teología seca en su escritorio de lectura, hasta que el reloj de la iglesia vecina diera la hora de las doce, momento en el cual se retiraba sobria y agradecidamente a la cama. Sin embargo, esa noche, tan pronto como se retiró el mantel, tomó una vela y se dirigió a su oficina. Allí abrió su caja fuerte, sacó de la parte más privada un documento endosado en el sobre como Testamento del Dr. Jekyll y se sentó con el ceño fruncido a estudiar su contenido. El testamento era holográfico, pues el Sr. Utterson, aunque se encargó de él una vez hecho, había rehusado prestar la menor asistencia en su redacción; estipulaba no solo que, en caso de fallecimiento de Henry Jekyll, M.D., D.C.L., L.L.D., F.R.S., etc., todos sus bienes debían pasar a manos de su “amigo y benefactor Edward Hyde,” sino que en caso de la “desaparición o ausencia inexplicada del Dr. Jekyll por cualquier período que exceda de tres meses calendario,” el mencionado Edward Hyde debería tomar el lugar del mencionado Henry Jekyll sin más demora y libre de cualquier carga u obligación más allá del pago de unas pocas sumas pequeñas a los miembros del hogar del doctor. Este documento había sido durante mucho tiempo una molestia para el abogado. Le ofendía tanto como abogado como amante de los aspectos sanos y convencionales de la vida, para quien lo fantasioso era impertinente. Y hasta ahora su ignorancia sobre el Sr. Hyde había inflamado su indignación; ahora, por un giro repentino, era su conocimiento. Ya era bastante malo cuando el nombre era solo un nombre del cual no podía aprender más. Era peor cuando empezaba a revestirse de atributos detestables; y de las brumas cambiantes e insustanciales que habían desconcertado su vista durante tanto tiempo, surgía la repentina y definitiva representación de un demonio.
“Pensé que era locura,” dijo, mientras volvía a colocar el documento odioso en la caja fuerte, “y ahora empiezo a temer que es deshonra.” Con eso apagó su vela, se puso un abrigo y se dirigió hacia Cavendish Square, esa ciudadela de la medicina, donde su amigo, el gran Dr. Lanyon, tenía su casa y recibía a sus pacientes. “Si alguien sabe, será Lanyon,” había pensado.
El solemne mayordomo lo conocía y lo recibió; no fue sometido a ninguna etapa de demora, sino que fue conducido directamente desde la puerta al comedor donde el Dr. Lanyon se encontraba solo con su vino. Este era un caballero robusto, saludable, elegante, de rostro enrojecido, con una mata de cabello prematuramente blanca y una manera bulliciosa y decidida. Al ver al Sr. Utterson, se levantó de su silla y lo recibió con ambas manos. La genialidad, como era costumbre del hombre, era algo teatral a la vista; pero se basaba en un sentimiento genuino. Porque estos dos eran viejos amigos, viejos compañeros tanto en la escuela como en la universidad, ambos respetuosos de sí mismos y del otro, y lo que no siempre sigue, hombres que disfrutaban plenamente de la compañía del otro.
Después de una charla algo divagante, el abogado llevó la conversación al tema que tan desagradablemente ocupaba su mente.
“Supongo, Lanyon,” dijo, “que tú y yo debemos ser los dos amigos más antiguos que tiene Henry Jekyll.”
“Ojalá los amigos fueran más jóvenes,” rió el Dr. Lanyon. “Pero supongo que lo somos. ¿Y qué? Lo veo poco ahora.”
“¿De veras?” dijo Utterson. “Pensé que tenías un vínculo de interés común.” “Tuvimos,” fue la respuesta. “Pero ha pasado más de diez años desde que Henry Jekyll se volvió demasiado fantasioso para mí. Comenzó a ir por mal camino, mal en la mente; y aunque, por supuesto, continúo interesado en él por el viejo tiempo, como se dice, veo y he visto diabólicamente poco del hombre. Tales tonterías anticientíficas,” añadió el doctor, enrojeciendo de repente, “habrían alejado a Damon y Pitias.”
Este pequeño arranque de temperamento fue algo de alivio para el Sr. Utterson. “Solo han discrepado en algún punto de la ciencia,” pensó; y siendo un hombre sin pasiones científicas (excepto en el asunto de las escrituras), incluso añadió: “¡No es nada peor que eso!” Le dio a su amigo unos segundos para recuperar la compostura y luego abordó la cuestión que había venido a plantear. “¿Alguna vez te has encontrado con un protegido suyo—uno llamado Hyde?” preguntó.
“¿Hyde?” repitió Lanyon. “No. Nunca he oído hablar de él. Desde mi época.”
Esa fue la cantidad de información que el abogado llevó de regreso a la gran y oscura cama en la que se revolcó hasta que las pequeñas horas de la mañana comenzaron a hacerse grandes. Fue una noche de poco descanso para su mente trabajadora, trabajando en pura oscuridad y asediada por preguntas. Las seis en el reloj de la iglesia que estaba tan convenientemente cerca de la vivienda del Sr. Utterson, y aún así seguía obsesionado con el problema. Hasta ahora solo le había tocado en el aspecto intelectual; pero ahora también estaba involucrada, o más bien esclavizada, su imaginación; y mientras yacía y se revolcaba en la oscuridad gruesa de la noche y en la habitación con cortinas, el relato del Sr. Enfield pasaba ante su mente en un rollo de imágenes iluminadas. Era consciente del gran campo de lámparas de una ciudad nocturna; luego de la figura de un hombre caminando rápidamente; luego de un niño corriendo desde la casa del doctor; y luego se encontraban, y ese Juggernaut humano pisoteaba al niño y seguía adelante sin inmutarse por sus gritos. O bien veía una habitación en una casa rica, donde su amigo yacía dormido, soñando y sonriendo con sus sueños; y luego la puerta de esa habitación se abría, las cortinas de la cama se apartaban, el durmiente era llamado a despertar, y he aquí que junto a él se encontraba una figura a la que se le había otorgado poder, y aun en esa hora muerta, debía levantarse y hacer su voluntad. La figura en estas dos fases atormentó al abogado toda la noche; y si en algún momento se adormecía, era solo para verla deslizarse más sigilosamente a través de casas dormidas, o moverse más rápidamente y aún más rápidamente, hasta marearlo, a través de laberintos más amplios de la ciudad iluminada por lámparas, y en cada esquina aplastar a un niño y dejarla gritando. Y aún así, la figura no tenía rostro por el cual pudiera reconocerla; incluso en sus sueños, no tenía rostro, o uno que lo desconcertaba y se desvanecía ante sus ojos; y así fue como surgió y creció en la mente del abogado una curiosidad singularmente fuerte, casi desmesurada, por ver las facciones del verdadero Sr. Hyde. Si pudiera al menos verlo una vez, pensó, el misterio se aclararía y quizás se desvanecería por completo, como era el hábito de las cosas misteriosas cuando se examinan bien. Podría encontrar una razón para la extraña preferencia o esclavitud de su amigo (llámalo como quieras) e incluso para la sorprendente cláusula del testamento. Al menos sería un rostro que valdría la pena ver: el rostro de un hombre que carecía de entrañas de misericordia: un rostro que solo con mostrarse podría levantar, en la mente del imperturbable Enfield, un espíritu de odio duradero.
Desde entonces, el Sr. Utterson comenzó a acechar la puerta en la callejuela de tiendas. Por la mañana antes de las horas de oficina, al mediodía cuando los negocios estaban ocupados y el tiempo escaso, por la noche bajo la cara de la luna en una ciudad brumosa, a todas horas y en todos los momentos de soledad o concurrencia, el abogado se encontraba en su puesto elegido.
“Si él es el Sr. Hyde,” había pensado, “yo seré el Sr. Buscador.”
Y al fin, su paciencia fue recompensada. Era una noche seca y clara; escarcha en el aire; las calles tan limpias como el suelo de un salón de baile; las lámparas, inamovibles por cualquier viento, dibujaban un patrón regular de luz y sombra. A las diez, cuando las tiendas estaban cerradas, la callejuela estaba muy solitaria y, a pesar del bajo gruñido de Londres desde todos los lados, muy silenciosa. Los sonidos pequeños se escuchaban a lo lejos; los sonidos domésticos de las casas eran claramente audibles a ambos lados de la carretera; y el rumor de la aproximación de cualquier pasajero lo precedía por mucho tiempo. El Sr. Utterson había estado en su puesto durante algunos minutos, cuando se dio cuenta de un extraño paso ligero acercándose. En el curso de sus patrullas nocturnas, se había acostumbrado al efecto peculiar con el cual los pasos de una sola persona, mientras todavía está a gran distancia, de repente se destacan distintos del vasto zumbido y el clamor de la ciudad. Sin embargo, su atención nunca antes había sido tan agudamente y decididamente atrapada; y fue con una fuerte previsión supersticiosa de éxito que se retiró al vestíbulo del patio. Los pasos se acercaron rápidamente y se hicieron repentinamente más fuertes al doblar el final de la calle. El abogado, mirando desde el vestíbulo, pronto pudo ver con qué tipo de hombre se iba a encontrar. Era pequeño y vestía muy sencillamente, y su aspecto, incluso a esa distancia, iba de alguna manera en contra de la inclinación del observador. Pero se dirigió directamente hacia la puerta, cruzando la carretera para ahorrar tiempo; y a medida que avanzaba, sacó una llave de su bolsillo como quien se acerca a casa.
El Sr. Utterson salió y lo tocó en el hombro mientras pasaba. “¿Sr. Hyde, creo?”
El Sr. Hyde retrocedió con una inhalación siseante. Pero su miedo fue solo momentáneo; y aunque no miró al abogado a la cara, respondió con suficiente calma: “Ese es mi nombre. ¿Qué deseas?”
“Veo que vas a entrar,” respondió el abogado. “Soy un viejo amigo del Dr. Jekyll—Sr. Utterson de Gaunt Street—debes haber oído mi nombre; y al encontrarte tan convenientemente, pensé que podrías admitirnos.”
“No encontrarás al Dr. Jekyll; él no está en casa,” respondió el Sr. Hyde, soplando en la llave. Y luego, de repente, pero aún sin mirar hacia arriba, “¿Cómo me conocías?” preguntó.
“Por tu parte,” dijo el Sr. Utterson, “¿me harías un favor?”
“Con gusto,” respondió el otro. “¿Qué será?”
“¿Podrías mostrarme tu rostro?” preguntó el abogado.
El Sr. Hyde pareció dudar, y luego, como si en una reflexión repentina, se dio la vuelta con un aire de desafío; y la pareja se miró fijamente durante unos segundos. “Ahora te reconoceré,” dijo el Sr. Utterson. “Puede ser útil.”
“Sí,” respondió el Sr. Hyde, “es mejor que nos hayamos encontrado; y a propósito, deberías tener mi dirección.” Y le dio un número de una calle en Soho.
“¡Dios mío!” pensó el Sr. Utterson, “¿también ha estado pensando en el testamento?” Pero mantuvo sus sentimientos para sí mismo y solo murmuró en reconocimiento de la dirección.
“Y ahora,” dijo el otro, “¿cómo me conocías?”
“Por descripción,” fue la respuesta.
“¿Descripción de quién?”
“Tenemos amigos en común,” dijo el Sr. Utterson.
“¿Amigos en común?” repitió el Sr. Hyde, un poco ronco. “¿Quiénes son?”
“Jekyll, por ejemplo,” dijo el abogado.
“Él nunca te lo dijo,” exclamó el Sr. Hyde, con un rubor de ira. “No pensé que mentirías.”
“Vamos,” dijo el Sr. Utterson, “ese no es un lenguaje apropiado.” El otro gruñó en voz alta con una risa salvaje; y al siguiente momento, con una rapidez extraordinaria, había desbloqueado la puerta y desaparecido en la casa.
El abogado permaneció un momento cuando el Sr. Hyde lo había dejado, la imagen misma de la inquietud. Luego comenzó a subir lentamente por la calle, deteniéndose cada pocos pasos y llevándose la mano a la frente como un hombre en perplexidad mental. El problema que estaba debatiendo mientras caminaba era de una clase que rara vez se resuelve. El Sr. Hyde era pálido y enano, daba una impresión de deformidad sin ninguna malformación nombrable, tenía una sonrisa desagradable, se había comportado con el abogado con una mezcla asesina de timidez y audacia, y hablaba con una voz ronca, susurrante y algo rota; todos estos eran puntos en su contra, pero no todos juntos podían explicar el hasta ahora desconocido disgusto, repulsión y miedo con los que el Sr. Utterson lo miraba. “Debe haber algo más”, dijo el caballero perplexo. “Hay algo más, si pudiera encontrar un nombre para ello. ¡Dios mío, el hombre parece apenas humano! ¿Algo troglodítico, digamos? ¿O puede ser la vieja historia del Dr. Fell? ¿O es simplemente el resplandor de una alma repugnante que así transpira y transfigura su continente de barro? Lo último, creo; porque, oh, mi pobre viejo Harry Jekyll, si alguna vez leí la firma de Satanás en un rostro, es en el de tu nuevo amigo.”
Alrededor de la esquina de la calle secundaria, había una plaza de antiguas y elegantes casas, ahora en su mayor parte decayendo de su alto estado y alquiladas en apartamentos y habitaciones a toda clase y condición de hombres; grabadores de mapas, arquitectos, abogados oscuros y agentes de empresas oscuras. Sin embargo, una casa, la segunda desde la esquina, todavía estaba ocupada en su totalidad; y en la puerta de esta, que tenía un gran aire de riqueza y comodidad, aunque ahora estaba sumida en la oscuridad excepto por la claraboya, el Sr. Utterson se detuvo y llamó. Un sirviente anciano y bien vestido abrió la puerta.
“¿Está en casa el Dr. Jekyll, Poole?” preguntó el abogado.
“Voy a ver, Sr. Utterson,” dijo Poole, admitiendo al visitante, mientras hablaba, en un gran vestíbulo bajo, cómodo, pavimentado con losas, calentado (a la manera de una casa de campo) por un brillante fuego abierto y amueblado con costosos armarios de roble. “¿Esperará aquí junto al fuego, señor? ¿O le doy una luz en el comedor?”
“Aquí, gracias,” dijo el abogado, y se acercó y se apoyó en la alta repisa del fuego. Este vestíbulo, en el que ahora se encontraba solo, era un capricho de su amigo el doctor; y Utterson solía referirse a él como la habitación más agradable de Londres. Pero esta noche había un estremecimiento en su sangre; el rostro de Hyde pesaba en su memoria; sentía (lo que era raro en él) una náusea y desdén por la vida; y en la penumbra de su espíritu, parecía leer una amenaza en el parpadeo de la luz del fuego sobre los armarios pulidos y el inquietante inicio de la sombra en el techo. Se avergonzaba de su alivio, cuando Poole regresó para anunciar que el Dr. Jekyll había salido.
“Vi al Sr. Hyde entrar por el viejo salón de disección, Poole,” dijo. “¿Es correcto, cuando el Dr. Jekyll no está en casa?”
“Totalmente correcto, Sr. Utterson, señor,” respondió el sirviente. “El Sr. Hyde tiene una llave.”
“Su amo parece confiar mucho en ese joven, Poole,” continuó el otro pensativamente.
“Sí, señor, efectivamente,” dijo Poole. “Todos tenemos órdenes de obedecerle.”
“No creo haber conocido nunca al Sr. Hyde,” preguntó Utterson.
“Oh, querido no, señor. Nunca cena aquí,” respondió el mayordomo. “De hecho, le vemos muy poco en este lado de la casa; mayormente viene y va por el laboratorio.”
“Bueno, buenas noches, Poole.”
“Buenas noches, Sr. Utterson.” Y el abogado se dirigió a casa con el corazón muy pesado. “Pobre Harry Jekyll,” pensó, “mi mente me dice que está en aguas profundas. Era salvaje cuando era joven; hace mucho tiempo, por supuesto; pero en la ley de Dios, no hay prescripción. Ay, debe ser eso; el fantasma de algún viejo pecado, el cáncer de alguna deshonra oculta: castigo que llega, pede claudo, años después de que la memoria ha olvidado y el amor propio ha perdonado la falta.” Y el abogado, asustado por el pensamiento, meditó un momento sobre su propio pasado, buscando en todos los rincones de la memoria, por si acaso algún Jack-in-the-Box de una vieja iniquidad saltara a la luz allí. Su pasado era bastante intachable; pocos hombres podían leer los registros de su vida con menos aprensión; sin embargo, se sentía humillado hasta el polvo por las muchas cosas malas que había hecho, y elevado nuevamente a una sobria y temerosa gratitud por las muchas que estuvo tan cerca de hacer pero evitó. Y luego, al volver a su tema anterior, concibió una chispa de esperanza. “Este Sr. Hyde, si se le estudiara,” pensó, “debe tener secretos propios; secretos oscuros, por su aspecto; secretos comparados con los peores de Jekyll serían como la luz del sol. Las cosas no pueden continuar como están. Me pone frío pensar en esta criatura acercándose furtivamente a la cama de Harry; pobre Harry, ¡qué despertar! Y el peligro de ello; porque si este Hyde sospecha la existencia del testamento, podría impacientarse por heredar. Ay, debo ponerme manos a la obra—si Jekyll me lo permite,” añadió, “si Jekyll solo me lo permitiera.” Pues una vez más vio ante los ojos de su mente, tan claro como la transparencia, las extrañas cláusulas del testamento.
Capítulo 3
El Dr. Jekyll Estaba Bastante Tranquilo
Quince días después, por excelente fortuna, el doctor ofreció una de sus agradables cenas a unos cinco o seis viejos amigos, todos hombres inteligentes, de buena reputación y jueces de buen vino; y el Sr. Utterson se las arregló para quedarse después de que los demás se hubieran ido. Esto no era una disposición nueva, sino algo que había ocurrido muchas veces. Donde Utterson era querido, era querido de verdad. A los anfitriones les encantaba retener al seco abogado, cuando los alegres y locuaces ya tenían un pie en el umbral; les gustaba sentarse un rato en su compañía discreta, practicando la soledad, sobrios en el rico silencio del hombre después del gasto y la tensión de la alegría. A esta regla, el Dr. Jekyll no era una excepción; y como ahora se sentaba al otro lado del fuego—un hombre grande, bien formado, de rostro suave de cincuenta años, con algo de un toque astuto quizás, pero con todas las señales de capacidad y amabilidad—podías ver por su aspecto que apreciaba al Sr. Utterson con una sincera y cálida afecto.
“He querido hablar contigo, Jekyll,” comenzó este último. “¿Sabes ese testamento tuyo?” Un observador atento podría haber deducido que el tema era desagradable; pero el doctor lo trató con alegría. “Mi pobre Utterson,” dijo él, “eres desafortunado con tal cliente. Nunca vi a un hombre tan angustiado como lo estabas tú con mi testamento; a menos que fuera ese pedante rígido, Lanyon, por lo que él llamaba mis herejías científicas. Oh, sé que es un buen tipo—no es necesario que frunzas el ceño—un excelente tipo, y siempre tengo la intención de ver más de él; pero un pedante rígido a pesar de todo; un pedante ignorante y ruidoso. Nunca me he decepcionado tanto en ningún hombre como en Lanyon.”
“Sabes que nunca estuve de acuerdo con ello,” prosiguió Utterson, ignorando despiadadamente el nuevo tema.
“¿Mi testamento? Sí, ciertamente, lo sé,” dijo el doctor, algo cortante. “Me lo has dicho.”
“Bueno, te lo digo de nuevo,” continuó el abogado. “He estado averiguando algo sobre el joven Hyde.”
El rostro grande y apuesto del Dr. Jekyll se puso pálido hasta los labios, y apareció una oscuridad en sus ojos. “No deseo oír más,” dijo. “Este es un asunto que pensé que habíamos acordado dejar de lado.”
“Lo que oí fue abominable,” dijo Utterson. “No puede hacer ningún cambio. No entiendes mi situación,” respondió el doctor, con una cierta incoherencia en su manera de hablar. “Estoy en una situación dolorosa, Utterson; mi posición es muy extraña—una posición muy extraña. Es uno de esos asuntos que no se pueden remediar hablando.”
“Jekyll,” dijo Utterson, “me conoces: soy un hombre de confianza. Confía en mí completamente; y no tengo dudas de que puedo sacarte de esto.”
“Mi buen Utterson,” dijo el doctor, “esto es muy bueno de tu parte, es realmente bueno de tu parte, y no encuentro palabras para agradecerte. Te creo completamente; confiaría en ti antes que en cualquier hombre vivo, sí, antes que en mí mismo, si pudiera hacer la elección; pero en realidad no es lo que imaginas; no es tan malo como eso; y para tranquilizar tu buen corazón, te diré una cosa: en el momento que elija, puedo deshacerme del Sr. Hyde. Te doy mi palabra en eso; y te agradezco una y otra vez; y solo añadiré una pequeña palabra, Utterson, que estoy seguro tomarás de buena manera: esto es un asunto privado, y te ruego que lo dejes en paz.”
Utterson reflexionó un poco, mirando el fuego.
“No tengo duda de que tienes toda la razón,” dijo al final, levantándose.
“Bueno, pero dado que hemos tocado este asunto, y espero que sea la última vez,” continuó el doctor, “hay un punto que me gustaría que entendieras. Realmente tengo un gran interés en el pobre Hyde. Sé que lo has visto; él me lo dijo; y temo que fue grosero. Pero sinceramente me interesa mucho, mucho ese joven; y si yo llego a irme, Utterson, quiero que me prometas que lo soportarás y conseguirás sus derechos para él. Creo que lo harías, si supieras todo; y sería un peso menos en mi mente si me lo prometieras.”
“No puedo pretender que alguna vez me guste,” dijo el abogado.
“No pido eso,” rogó Jekyll, colocando su mano sobre el brazo del otro; “solo pido justicia; solo te pido que lo ayudes por mi bien, cuando ya no esté aquí.”
Utterson soltó un suspiro irreprimible. “Bueno,” dijo, “lo prometo.”
Capítulo 4
El caso del asesinato de Carew
Casi un año después, en el mes de octubre de 18..., Londres se sorprendió por un crimen de singular ferocidad y que se hizo aún más notable por la alta posición de la víctima. Los detalles fueron pocos y sorprendentes. Una criada que vivía sola en una casa no lejos del río había subido a acostarse hacia las once. Aunque una niebla cubría la ciudad a altas horas de la madrugada, la primera parte de la noche estuvo despejada y la calle, a la que daba la ventana de la criada, estaba brillantemente iluminada por la luna llena. Parece que fue un regalo romántico, porque se sentó en su palco, que estaba justo debajo de la ventana, y se sumió en un sueño de meditación. Nunca (solía decir, entre lágrimas, cuando narraba esa experiencia), nunca se había sentido más en paz con todos los hombres ni pensado más bondadosamente en el mundo. Y mientras estaba sentada, se dio cuenta de que un hermoso caballero anciano de cabello blanco se acercaba por el camino; y avanzó a su encuentro otro caballero muy pequeño, al que al principio prestó menos atención. Cuando estuvieron a punto de hablar (lo cual fue justo ante los ojos de la doncella), el hombre mayor hizo una reverencia y abordó al otro con una muy linda cortesía. No parecía que el tema de su discurso fuera de gran importancia; de hecho, por lo que señalaba, a veces parecía como si sólo estuviera preguntando por el camino; pero la luna brillaba en su rostro mientras hablaba, y la muchacha se alegró de mirarla, parecía respirar una bondad de carácter tan inocente y del viejo mundo, aunque también con algo elevado, como de un autocontento bien fundamentado. . Luego su mirada se desvió hacia el otro y se sorprendió al reconocer en él a un tal señor Hyde, que una vez había visitado a su maestro y por quien ella había sentido aversión. Tenía en la mano un bastón pesado con el que jugaba; pero no respondió ni una palabra y parecía escuchar con impaciencia mal contenida. Y entonces, de repente, estalló en una gran llamarada de ira, golpeando con el pie, blandiendo el bastón y comportándose (como lo describió la doncella) como un loco. El anciano dio un paso atrás, con aire de muy sorprendido y un poco herido; Y ante eso, el señor Hyde se salió de todos los límites y lo aporreó hasta tirarlo al suelo. Y un momento después, con furia simiesca, pisoteó a su víctima y le lanzó una tormenta de golpes, bajo los cuales se oyeron que los huesos se rompían y el cuerpo saltaba al camino. Ante el horror de aquellas imágenes y sonidos, la doncella se desmayó. Eran las dos cuando volvió en sí y llamó a la policía. El asesino se fue hace mucho tiempo; pero allí yacía su víctima en medio del camino, increíblemente destrozada. El palo con el que se había cometido el hecho, aunque era de una madera rara, muy dura y pesada, se había roto por la mitad bajo la tensión de esta crueldad insensible; y una mitad astillada había rodado en la alcantarilla vecina; la otra, sin duda, se la había llevado el asesino. Se encontraron a la víctima una bolsa y un reloj de oro, pero no tarjetas ni papeles, excepto un sobre sellado y sellado, que probablemente había estado llevando al correo y que llevaba el nombre y la dirección del señor Utterson.
Esto se lo comunicaron al abogado a la mañana siguiente, antes de que se levantara de la cama; Y apenas lo vio y le contaron las circunstancias, levantó un labio solemne. “No diré nada hasta que haya visto el cuerpo”, dijo; “Esto puede ser muy serio. Tenga la amabilidad de esperar mientras me visto”. Y con el mismo semblante grave desayunó apresuradamente y se dirigió a la comisaría, donde habían llevado el cadáver. Tan pronto como entró en la celda, asintió.
“Sí”, dijo, “lo reconozco. Lamento decir que este es Sir Danvers Carew”.
“Dios mío, señor”, exclamó el oficial, “¿es posible?” Y al momento siguiente sus ojos se iluminaron con ambición profesional. "Esto causará mucho ruido", afirmó. "Y tal vez puedas ayudarnos a llegar al hombre". Y le narró brevemente lo que había visto la doncella, y le mostró el palo roto.
El señor Utterson ya se había acobardado ante el nombre de Hyde; pero cuando le pusieron el palo delante, ya no pudo dudar más; Roto y estropeado como estaba, lo reconoció como uno que él mismo le había regalado muchos años antes a Henry Jekyll.
“¿Es este el Sr. Hyde una persona de baja estatura?” preguntó.
“Especialmente pequeño y de aspecto particularmente malvado, así lo llama la criada”, dijo el oficial.
El señor Utterson reflexionó; y luego, levantando la cabeza, “si vienes conmigo en mi taxi”, dijo, “creo que puedo llevarte a su casa”.
Eran alrededor de las nueve de la mañana y la primera niebla de la temporada. Un gran manto color chocolate descendía sobre el cielo, pero el viento continuamente cargaba y desviaba aquellos vapores en lucha; de modo que mientras el coche avanzaba lentamente de calle en calle, el señor Utterson contempló una maravillosa cantidad de grados y matices de crepúsculo; porque aquí estaría oscuro como el final de la tarde; y habría un resplandor de un rico y chillón marrón, como la luz de alguna extraña conflagración; y aquí, por un momento, la niebla se disipaba por completo y un demacrado rayo de luz del día asomaba entre las coronas arremolinadas. El lúgubre barrio del Soho visto bajo estas cambiantes miradas, con sus calles embarradas, sus pasajeros desaliñados y sus lámparas, que nunca habían sido apagadas o habían sido encendidas de nuevo para combatir esta triste reinvasión de oscuridad, parecía, a los ojos del abogado, como un distrito de alguna ciudad en una pesadilla. Los pensamientos de su mente, además, eran del tono más sombrío; y cuando miraba a su compañero de viaje, era consciente de algo de ese terror a la ley y a sus agentes, que a veces puede asaltar a los más honestos. Cuando el taxi se detuvo ante la dirección indicada, la niebla se disipó un poco y le mostró una calle sucia, un palacio de ginebra, una modesta casa de comidas francesa, una tienda de venta al por menor de números de un centavo y ensaladas de dos peniques, muchos niños harapientos acurrucados en la calle. portales, y muchas mujeres de diferentes nacionalidades desmayándose, llave en mano, para tomar un vaso por la mañana; y al momento siguiente la niebla volvió a asentarse sobre esa parte, tan marrón como el ocre, y lo aisló de su vil entorno. Esta era la casa del favorito de Henry Jekyll; de un hombre que era heredero de un cuarto de millón de libras esterlinas.
Una anciana de rostro marfileño y cabello plateado abrió la puerta. Tenía un rostro malvado, suavizado por la hipocresía, pero sus modales eran excelentes. Sí, dijo, era del señor Hyde, pero no estaba en casa; Aquella noche había llegado muy tarde, pero se había marchado en menos de una hora; no había nada extraño en eso; sus hábitos eran muy irregulares y a menudo estaba ausente; por ejemplo, habían pasado casi dos meses desde que lo había visto hasta ayer.
“Muy bien, entonces queremos ver sus habitaciones”, dijo el abogado; y cuando la mujer empezó a declarar que era imposible, “será mejor que les diga quién es esta persona”, añadió. "Este es el inspector Newcomen de Scotland Yard".
Un destello de odiosa alegría apareció en el rostro de la mujer. "¡Ah!" dijo ella, “¡está en problemas! ¿Qué ha hecho?"
El señor Utterson y el inspector intercambiaron miradas. "No parece un personaje muy popular", observó este último. "Y ahora, mi buena mujer, déjenos a este caballero y a mí echar un vistazo".
En toda la extensión de la casa, que a excepción de la anciana permanecía vacía, el señor Hyde sólo había utilizado un par de habitaciones; pero estaban amuebladas con lujo y buen gusto. Un armario estaba lleno de vino; la vajilla era de plata, el mantel elegante; de las paredes colgaba un buen cuadro, regalo (según supuso Utterson) de Henry Jekyll, que era un gran conocedor; y las alfombras eran de muchas capas y de colores agradables. En aquel momento, sin embargo, las habitaciones mostraban todas las señales de haber sido saqueadas recientemente y apresuradamente; la ropa estaba tirada en el suelo, con los bolsillos al revés; los cajones con cerradura estaban abiertos; y sobre el hogar había un montón de cenizas grises, como si se hubieran quemado muchos papeles. De estas brasas el inspector desenterró la culata de un talonario de cheques verde, que había resistido la acción del fuego; la otra mitad del palo fue encontrada detrás de la puerta; y como esto confirmó sus sospechas, el oficial se declaró encantado. Una visita al banco, donde se descubrió que varios miles de libras estaban en el crédito del asesino, completó su gratificación. “Puede estar seguro de ello, señor”, le dijo al señor Utterson: “Lo tengo en la mano. Debió haber perdido la cabeza, o nunca habría dejado el palo o, sobre todo, quemado la chequera. Vaya, el dinero es la vida para el hombre. No nos queda más que esperarlo en el banco y sacar los folletos.
Esto último, sin embargo, no fue tan fácil de lograr; porque el señor Hyde tenía pocos familiares; incluso el amo de la sirvienta sólo lo había visto dos veces; no se pudo localizar a su familia por ninguna parte; nunca había sido fotografiado; y los pocos que pudieron describirlo diferían ampliamente, como suele ocurrir con los observadores comunes. Sólo en un punto estuvieron de acuerdo; y ésa era la inquietante sensación de deformidad no expresada con la que el fugitivo impresionaba a sus espectadores.
Capítulo 5
Incidente de La Carta
Era ya avanzada la tarde cuando el señor Utterson llegó a la puerta del doctor Jekyll, donde Poole lo abrió de inmediato y lo condujo a través de los despachos de la cocina y a través de un patio que una vez había sido un jardín, hasta el edificio. que se conocía indistintamente como laboratorio o sala de disección. El médico había comprado la casa a los herederos de un célebre cirujano; y siendo sus propios gustos más químicos que anatómicos, habían cambiado el destino del bloque al fondo del jardín. Era la primera vez que el abogado era recibido en esa parte del cuarto de su amigo; y miró con curiosidad la lúgubre estructura sin ventanas, y miró a su alrededor con una desagradable sensación de extrañeza mientras cruzaba el teatro, antaño lleno de estudiantes ansiosos y ahora tendido demacrado y silencioso, las mesas cargadas de aparatos químicos, el suelo cubierto de cajas. y lleno de paja de embalaje, y la luz caía débilmente a través de la cúpula brumosa. Al final, un tramo de escaleras conducía a una puerta cubierta con un tapete rojo; y a través de esto, el señor Utterson fue finalmente recibido en el gabinete del médico. Era una gran habitación equipada con gabinetes de vidrio, amueblada, entre otras cosas, con un espejo de caballero y una mesa de negocios, y que daba al patio a través de tres ventanas polvorientas con rejas de hierro. El fuego ardía en la chimenea; Encima de la chimenea colocaron una lámpara encendida, pues incluso en las casas la niebla empezaba a cubrirse espesamente; y allí, cerca del calor, estaba sentado el Dr. Jekyll, con aspecto mortalmente enfermo. No se levantó para recibir a su visitante, sino que le tendió una mano fría y le dio la bienvenida con voz cambiada. "Y ahora", dijo el señor Utterson, tan pronto como Poole los hubo dejado, "¿has oído la noticia?"
El médico se estremeció. “Lo lloraban en la plaza”, dijo. “Los escuché en mi comedor”.
“Una palabra”, dijo el abogado. “Carew era mi cliente, pero usted también lo es y quiero saber qué estoy haciendo. ¿No has sido tan loco como para ocultar a este tipo?
“Utterson, lo juro por Dios”, gritó el médico, “lo juro por Dios que nunca volveré a verlo. Te ato mi honor de que he terminado con él en este mundo. Todo ha llegado a su fin. Y en verdad él no quiere mi ayuda; no lo conoces como yo; está a salvo, está bastante a salvo; Recuerda mis palabras: nunca más se volverá a saber de él”.
El abogado escuchó con tristeza; no le gustaban los modales febriles de su amigo. "Pareces bastante seguro de él", dijo; “Y por tu bien, espero que tengas razón. Si se tratara de un juicio, su nombre podría aparecer”.
"Estoy bastante seguro de él", respondió Jekyll; “Tengo motivos para estar seguro que no puedo compartirlos con nadie. Pero hay una cosa sobre la cual usted puede aconsejarme. He... he recibido una carta; y no sé si debo mostrárselo a la policía. Me gustaría dejarlo en tus manos, Utterson; Juzgarías sabiamente, estoy seguro; Tengo tanta confianza en ti”.
—¿Temes, supongo, que eso pueda conducir a su detección? preguntó el abogado.
“No”, dijo el otro. “No puedo decir que me importe lo que pase con Hyde; Ya terminé con él. Estaba pensando en mi propio carácter, que este odioso asunto ha dejado al descubierto.
Utterson reflexionó un rato; Le sorprendió el egoísmo de su amigo y, al mismo tiempo, lo alivió. "Bueno", dijo finalmente, "déjame ver la carta". La carta estaba escrita con una letra extraña y recta y firmada “Edward Hyde”: y significaba, bastante brevemente, que el benefactor del escritor, el Dr. Jekyll, a quien durante mucho tiempo había pagado tan indignamente por mil generosidades, no necesitaba mano de obra bajo ninguna alarma. por su seguridad, ya que tenía medios de escape de los que dependía segura. Al abogado le gustó bastante esta carta; le dio a la intimidad un color mejor del que había buscado; y se culpó a sí mismo por algunas de sus sospechas pasadas.
"¿Tienes el sobre?" preguntó.
“Lo quemé”, respondió Jekyll, “antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Pero no llevaba matasellos. La nota fue entregada”.
“¿Me quedo con esto y me quedo dormido?” preguntó Utterson.
“Deseo que usted juzgue completamente por mí”, fue la respuesta. "He perdido la confianza en mí mismo".
“Bueno, lo consideraré”, respondió el abogado. "Y ahora una palabra más: ¿fue Hyde quien dictó los términos de su testamento sobre esa desaparición?"
El médico pareció sentir un escalofrío de desmayo; cerró la boca con fuerza y asintió.
“Lo sabía”, dijo Utterson. “Quería asesinarte. Tuviste una buena escapada.
"He recibido algo mucho más adecuado", respondió solemnemente el médico: "He recibido una lección. ¡Oh Dios, Utterson, qué lección he recibido!" Y se cubrió la cara por un momento con las manos.
Al salir, el abogado se detuvo y habló un par de veces con Poole. “Por cierto”, dijo, “hoy nos han entregado una carta: ¿cómo era el mensajero?” Pero Poole estaba seguro de que no había llegado nada excepto por correo; “Y sólo circulares por eso”, añadió.
Esta noticia hizo que el visitante renovara sus temores. Era evidente que la carta había llegado por la puerta del laboratorio; posiblemente, efectivamente, estuviera escrito en el gabinete; y si así fuera, habría que juzgarlo de otra manera y manejarlo con mayor cautela. Los vendedores de periódicos, a su paso, gritaban hasta quedar roncos por las aceras: “Edición especial. Impactante asesinato de un diputado. Esa fue la oración fúnebre de un amigo y cliente; y no podía evitar cierta aprensión de que el buen nombre de otro fuera absorbido por el remolino del escándalo. Era, al menos, una decisión delicada la que tenía que tomar; Y aunque por costumbre era autosuficiente, comenzó a albergar un anhelo de consejo. No se podía obtener directamente; pero tal vez, pensó, podrían pescarlo. Poco después, se sentó a un lado de su hogar, con el señor Guest, su jefe de oficina, al otro, y a medio camino, a una distancia cuidadosamente calculada del fuego, una botella de un vino añejo particular que había permanecido durante mucho tiempo en sin sol en los cimientos de su casa. La niebla todavía dormía en el ala sobre la ciudad ahogada, donde las lámparas brillaban como carbunclos; y a través de la sofocación y sofocación de aquellas nubes caídas, la procesión de la vida de la ciudad seguía avanzando por las grandes arterias con un ruido como de un viento recio. Pero la habitación estaba alegre a la luz del fuego. En la botella los ácidos hace tiempo que se resolvieron; el tinte imperial se había suavizado con el tiempo, a medida que el color se enriquece en los vitrales; y el resplandor de las calurosas tardes de otoño sobre los viñedos de las laderas estaba listo para ser liberado y dispersar las nieblas de Londres. Insensiblemente el abogado se derritió. No había ningún hombre al que le guardara menos secretos que el señor Guest; y no siempre estaba seguro de conservar tantos como pretendía. Guest había ido muchas veces al médico por motivos de trabajo; conocía a Poole; no podía dejar de enterarse de la familiaridad que el señor Hyde tenía con la casa; podría sacar conclusiones: ¿no sería mejor, entonces, que viera una carta que aclarara ese misterio? y sobre todo porque Guest, gran estudioso y crítico de la caligrafía, ¿consideraría el paso natural y obligado? El escribano, además, era un hombre de consejo; apenas podía leer un documento tan extraño sin dejar caer una observación; y con ese comentario el señor Utterson podría determinar su rumbo futuro.
"Es un asunto triste el de Sir Danvers", dijo. “Sí, señor, de hecho. Ha suscitado un gran sentimiento público”, respondió Guest. "El hombre, por supuesto, estaba enojado".
"Me gustaría escuchar su opinión al respecto", respondió Utterson. “Tengo aquí un documento de su puño y letra; es entre nosotros, porque apenas sé qué hacer al respecto; es, en el mejor de los casos, un asunto feo. Pero ahí está; Muy en tu camino: el autógrafo de un asesino.
Los ojos de Guest se iluminaron, se sentó de inmediato y lo estudió con pasión. “No señor”, dijo: “no estoy loco; pero es una mano extraña”.
“Y, según todos los indicios, un escritor muy extraño”, añadió el abogado.
En ese momento entró el sirviente con una nota.
“¿Eso es del Dr. Jekyll, señor?” -preguntó el empleado. “Pensé que conocía la escritura. ¿Algo privado, señor Utterson?
“Sólo una invitación a cenar. ¿Por qué? ¿Quieres verlo?"
"Un momento. Se lo agradezco, señor;” y el empleado colocó las dos hojas de papel una al lado de la otra y comparó diligentemente su contenido. “Gracias, señor”, dijo finalmente, devolviéndoles ambos; "Es un autógrafo muy interesante".
Hubo una pausa durante la cual el señor Utterson luchó consigo mismo. “¿Por qué los comparaste, invitado?” preguntó de repente.
“Bueno, señor”, respondió el empleado, “hay un parecido bastante singular; las dos manos son idénticas en muchos puntos: sólo que están inclinadas de manera diferente”.
"Bastante pintoresco", dijo Utterson.
"Es, como usted dice, bastante pintoresco", respondió Guest.
"Yo no hablaría de esta nota, ¿sabes?", dijo el maestro.
“No, señor”, dijo el empleado. "Entiendo."
Pero tan pronto como el Sr. Utterson estuvo solo esa noche, cerró la nota en su caja fuerte, donde permaneció desde ese momento en adelante. "¡Qué!" el pensó. "¡Henry Jekyll forja para un asesino!" Y la sangre se le heló en las venas.
Capítulo 6
Incidente del Dr. Lanyon
El tiempo pasó; Se ofrecieron miles de libras como recompensa, porque la muerte de Sir Danvers fue vista como una injuria pública; pero el señor Hyde había desaparecido del alcance de la policía como si nunca hubiera existido. De hecho, gran parte de su pasado fue desenterrado, y todo de dudosa reputación: surgieron historias sobre la crueldad del hombre, tan insensible y violenta a la vez; de su vil vida, de sus extraños asociados, del odio que parecía haber rodeado su carrera; pero de su paradero actual, ni un susurro. Desde el momento en que abandonó la casa del Soho la mañana del asesinato, simplemente quedó borrado; y gradualmente, a medida que pasaba el tiempo, el señor Utterson empezó a recuperarse del ardor de su alarma y a tranquilizarse más consigo mismo. La muerte de Sir Danvers, en su opinión, quedó más que pagada con la desaparición del señor Hyde. Ahora que esa influencia maligna había sido retirada, comenzó una nueva vida para el Dr. Jekyll. Salió de su reclusión, reanudó las relaciones con sus amigos, volvió a ser su huésped y animador familiar; y si bien siempre había sido conocido por sus obras de caridad, ahora no se distinguía menos por su religión. Estaba ocupado, estaba mucho al aire libre, hacía el bien; su rostro pareció abrirse y alegrarse, como si tuviera una conciencia interior de servicio; y durante más de dos meses el médico estuvo en paz.
El 8 de enero, Utterson había cenado en casa del médico con un pequeño grupo; Lanyon había estado allí; y el rostro del anfitrión había mirado de uno a otro como en los viejos tiempos cuando el trío eran amigos inseparables. El día 12, y nuevamente el 14, se cerró la puerta al abogado. "El médico estaba confinado en la casa", dijo Poole, "y no vio a nadie". El día 15 volvió a intentarlo y nuevamente fue rechazado; y habiendo estado acostumbrado durante los últimos dos meses a ver a su amigo casi a diario, encontró que este regreso a la soledad pesaba sobre su espíritu. La quinta noche estuvo en Guest para cenar con él; y al sexto se dirigió a casa del doctor Lanyon.
Allí al menos no le negaron la entrada; pero cuando entró, quedó estupefacto por el cambio que se había producido en el aspecto del médico. Tenía su sentencia de muerte escrita de forma legible en su rostro. El hombre sonrosado había palidecido; su carne se había caído; estaba visiblemente más calvo y mayor; y, sin embargo, no fueron tanto estas señales de una rápida decadencia física lo que llamó la atención del abogado, sino una mirada en los ojos y una calidad de modales que parecían atestiguar algún terror profundamente arraigado en la mente. No es probable que el médico tema la muerte; y, sin embargo, eso era lo que Utterson estaba tentado a sospechar. “Sí”, pensó; “es médico, debe conocer su propio estado y que sus días estén contados; y el conocimiento es más de lo que puede soportar”. Y, sin embargo, cuando Utterson comentó su mal aspecto, Lanyon se declaró con aire de gran firmeza un hombre condenado. “He tenido un shock”, dijo, “y nunca me recuperaré. Es cuestión de semanas. Bueno, la vida ha sido placentera; Me gustó; Sí, señor, me gustaba. A veces pienso que si lo supiéramos todo, estaríamos más contentos de escaparnos.
"Jekyll también está enfermo", observó Utterson. "¿Lo has visto?"
Pero el rostro de Lanyon cambió y levantó una mano temblorosa. “No deseo ver ni oír más al Dr. Jekyll”, dijo en voz alta e inestable. “Ya terminé con esa persona; y le ruego que me ahorre cualquier alusión a alguien a quien considero muerto.
“¡Vaya, vaya!” dijo el señor Utterson; y luego, tras una pausa considerable, “¿No puedo hacer nada?” preguntó. “Somos tres viejos amigos, Lanyon; no viviremos para hacer otros”.
“No se puede hacer nada”, respondió Lanyon; “pregúntese a sí mismo”.
“Él no me verá”, dijo el abogado.
“Eso no me sorprende”, fue la respuesta. “Algún día, Utterson, después de mi muerte, tal vez puedas aprender lo bueno y lo malo de esto. No puedo decírtelo. Y mientras tanto, si puedes sentarte y hablar conmigo de otras cosas, por amor de Dios, quédate y hazlo; pero si no puedes mantenerte alejado de este maldito tema, entonces, en nombre de Dios, vete, porque no puedo soportarlo”.
Tan pronto como llegó a casa, Utterson se sentó y le escribió a Jekyll, quejándose de su exclusión de la casa y preguntándole la causa de esta infeliz ruptura con Lanyon; y el día siguiente le trajo una larga respuesta, a menudo redactada de manera muy patética y, a veces, oscuramente misteriosa. La disputa con Lanyon era incurable. “No culpo a nuestro viejo amigo”, escribió Jekyll, “pero comparto su opinión de que nunca debemos encontrarnos. Me propongo de ahora en adelante llevar una vida de extrema reclusión; No debéis sorprenderos ni dudar de mi amistad si a menudo mi puerta se cierra incluso para vosotros. Debes permitirme seguir mi propio camino oscuro. Me he traído un castigo y un peligro que no puedo nombrar. Si soy el primero de los pecadores, también lo soy de los que sufren. No podía pensar que esta tierra contuviera un lugar para sufrimientos y terrores tan inhumanos; Y sólo puedes hacer una cosa, Utterson, para aligerar este destino, y es respetar mi silencio. Utterson estaba asombrado; la oscura influencia de Hyde había sido retirada, el médico había vuelto a sus antiguas tareas y amistades; hace una semana, la perspectiva había sonreído con la promesa de una edad alegre y honrada; y ahora, en un momento, la amistad, la tranquilidad y todo el tenor de su vida se arruinaron. Un cambio tan grande y desprevenido apuntaba a la locura; pero en vista de los modales y las palabras de Lanyon, debe haber un terreno más profundo. Una semana después, el doctor Lanyon se acostó y en menos de quince días estaba muerto. La noche después del funeral, en el que se había sentido tristemente afectado, Utterson cerró con llave la puerta de su despacho y, sentado allí, a la luz de una melancólica vela, sacó y puso delante de él un sobre con la dirección escrita a mano y sellado con el sello. Sello de su amigo muerto. “PRIVADO: SOLO en manos de G. J. Utterson, y en caso de que fallezca antes, será destruido sin leerse”, así estaba enfáticamente escrito; y el abogado temía contemplar el contenido. "Hoy he enterrado a un amigo", pensó: "¿y si esto me costara otro?" Y luego condenó el miedo como una deslealtad y rompió el sello. Dentro había otro recinto, también sellado y marcado en la tapa como "no abrir hasta la muerte o desaparición del Dr. Henry Jekyll". Utterson no podía confiar en sus ojos. Sí, fue una desaparición; Aquí nuevamente, como en el loco testamento que hacía tiempo había devuelto a su autor, aquí nuevamente aparecían entre corchetes la idea de una desaparición y el nombre de Henry Jekyll. Pero en el testamento, esa idea había surgido de la siniestra sugerencia del hombre Hyde; fue colocado allí con un propósito demasiado claro y horrible. Escrito de la mano de Lanyon, ¿qué debería significar? Una gran curiosidad invadió al depositario, de ignorar la prohibición y sumergirse de inmediato en el fondo de estos misterios; pero el honor profesional y la fe hacia su amigo muerto eran obligaciones estrictas; y el paquete dormía en el rincón más recóndito de su caja fuerte privada.
Una cosa es mortificar la curiosidad y otra conquistarla; y cabe dudar de que, a partir de ese día, Utterson deseara con el mismo entusiasmo la compañía de su amigo superviviente. Pensó en él con amabilidad; pero sus pensamientos eran inquietantes y temerosos. Fue a llamar efectivamente; pero tal vez se sintió aliviado de que se le negara la entrada; tal vez, en su corazón, prefería hablar con Poole en el umbral y rodeado por el aire y los sonidos de la ciudad abierta, antes que ser admitido en esa casa de esclavitud voluntaria, y sentarse y hablar con su inescrutable recluso. En realidad, Poole no tenía noticias muy agradables que comunicar. Al parecer, el médico ahora se encerraba más que nunca en el gabinete que había encima del laboratorio, donde a veces incluso dormía; estaba decaído, se había vuelto muy silencioso, no leía; Parecía como si tuviera algo en mente. Utterson se acostumbró tanto al carácter invariable de estos informes, que poco a poco fue perdiendo frecuencia en sus visitas.
Capítulo 7
Incidente en la ventana
Sucedió que el domingo, mientras el señor Utterson estaba dando su habitual paseo con el señor Enfield, su camino pasaba nuevamente por la calle secundaria; y que cuando llegaron frente a la puerta, ambos se detuvieron a mirarla.
“Bueno”, dijo Enfield, “esa historia al menos ha llegado a su fin. Nunca volveremos a ver al señor Hyde”.
“Espero que no”, dijo Utterson. “¿Te dije alguna vez que una vez lo vi y compartí tu sentimiento de repulsión?”
"Era imposible hacer lo uno sin lo otro", respondió Enfield. “Y por cierto, ¡qué idiota debiste haber pensado que soy, al no saber que este era un camino secundario al Dr. Jekyll! En parte fue culpa tuya que lo descubriera, incluso cuando lo hice.
"Entonces lo descubriste, ¿verdad?" dijo Utterson. “Pero si es así, podemos entrar al tribunal y echar un vistazo a las ventanas. A decir verdad, me inquieta el pobre Jekyll; e incluso afuera siento que la presencia de un amigo podría hacerle bien”.
El patio estaba muy fresco y un poco húmedo, y lleno de un crepúsculo prematuro, aunque el cielo, en lo alto, todavía brillaba con el crepúsculo. La del medio de las tres ventanas estaba entreabierta; y sentado cerca de él, tomando el aire con una infinita tristeza de semblante, como un prisionero desconsolado, Utterson vio al Dr. Jekyll.
"¡Qué! ¡Jekyll! gritó. "Confío en que estés mejor". “Estoy muy deprimido, Utterson”, respondió el médico con tristeza, “muy deprimido. No durará mucho, gracias a Dios”.
“Te quedas demasiado en casa”, dijo el abogado. “Deberías estar fuera, estimulando la circulación como el señor Enfield y yo. (Éste es mi primo, el señor Enfield, el doctor Jekyll.) Vamos; toma tu sombrero y da una vuelta rápida con nosotros”.
“Eres muy bueno”, suspiró el otro. “Me gustaría mucho; pero no, no, no, es del todo imposible; No me atrevo. Pero, en verdad, Utterson, me alegro mucho de verte; esto es realmente un gran placer; Les invitaría a usted y al señor Enfield a venir, pero el lugar realmente no es adecuado”.
“Entonces”, dijo el abogado de buen humor, “lo mejor que podemos hacer es quedarnos aquí abajo y hablar con usted desde donde estamos”.
“Eso es precisamente lo que estaba a punto de proponerme”, respondió el médico con una sonrisa. Pero apenas pronunció las palabras, la sonrisa desapareció de su rostro y fue reemplazada por una expresión de terror y desesperación tan abyectos, que heló la sangre misma de los dos caballeros que estaban abajo. Lo vieron pero por un momento la ventana fue instantáneamente cerrada; pero esa visión fue suficiente, dieron media vuelta y abandonaron el tribunal sin decir palabra. También en silencio atravesaron la calle secundaria; y no fue hasta que llegaron a una calle vecina, donde incluso siendo domingo todavía había algunos indicios de vida, que el señor Utterson finalmente se volvió y miró a su compañero. Ambos estaban pálidos; y en sus ojos había un horror como respuesta.
“Dios nos perdone, Dios nos perdone”, dijo Utterson.
Pero el señor Enfield se limitó a asentir con la cabeza muy seriamente y siguió caminando una vez más en silencio.
Capítulo 8
La última noche
El señor Utterson estaba sentado junto a la chimenea una noche después de cenar, cuando se sorprendió al recibir la visita de Poole.
"Dios me bendiga, Poole, ¿qué te trae por aquí?" gritó; y luego, mirándolo por segunda vez, "¿Qué te pasa?" añadió; “¿Está enfermo el doctor?”
"Señor. Utterson”, dijo el hombre, “algo anda mal”.
“Tome asiento, que aquí tiene una copa de vino”, dijo el abogado. "Ahora, tómate tu tiempo y dime claramente lo que quieres".
“Usted conoce las costumbres del médico, señor”, respondió Poole, “y cómo se calla. Bueno, ha vuelto a estar encerrado en el gabinete; Y no me gusta, señor. Ojalá pudiera morir si me gusta. Señor Utterson, señor, me temo.
“Ahora, buen hombre”, dijo el abogado, “sea explícito. ¿A qué le temes?"
"He tenido miedo durante aproximadamente una semana", respondió Poole, obstinadamente ignorando la pregunta, "y no puedo soportarlo más".
La apariencia del hombre confirmaba ampliamente sus palabras; su actitud cambió para peor; y salvo el momento en que anunció su terror por primera vez, no había mirado al abogado ni una sola vez a la cara. Incluso ahora, estaba sentado con la copa de vino sin probar sobre sus rodillas y sus ojos dirigidos a un rincón del suelo. “No puedo soportarlo más”, repitió.
“Vamos”, dijo el abogado, “veo que tienes una buena razón, Poole; Veo que algo anda muy mal. Intenta decirme qué es”.
"Creo que ha habido un juego sucio", dijo Poole con voz ronca.
"¡Juego sucio!" -exclamó el abogado, bastante asustado y, en consecuencia, bastante propenso a irritarse. “¡Qué juego sucio! ¿Qué quiere decir el hombre?"
“No me atrevo a decirlo, señor”, fue la respuesta; "Pero, ¿vendrás conmigo y lo verás por ti mismo?"
La única respuesta del señor Utterson fue levantarse y coger su sombrero y su abrigo; pero observó con asombro la grandeza del alivio que apareció en el rostro del mayordomo, y tal vez no menos, que el vino todavía no había sido probado cuando lo dejó para seguirlo. Era una noche salvaje, fría y típica de marzo, con una luna pálida, tumbada de espaldas como si el viento la hubiera inclinado, y restos voladores de la textura más diáfana y de césped. El viento dificultaba la conversación y le salpicaba la sangre en la cara. Además, parecía haber dejado las calles inusualmente vacías de pasajeros; porque el señor Utterson pensó que nunca había visto esa parte de Londres tan desierta. Podría haberlo deseado de otra manera; nunca en su vida había sentido un deseo tan intenso de ver y tocar a sus semejantes; Por mucho que luchara, en su mente flotaba una aplastante anticipación de calamidad. La plaza, cuando llegaron allí, estaba llena de viento y polvo, y los delgados árboles del jardín se aferraban a la barandilla. Poole, que había ido uno o dos pasos por delante, se detuvo en medio de la acera y, a pesar del mal tiempo, se quitó el sombrero y se secó la frente con un pañuelo rojo. Pero a pesar de toda la prisa de su llegada, lo que secó no fue el rocío del esfuerzo, sino la humedad de alguna angustia asfixiante; porque su rostro era blanco y su voz, cuando hablaba, áspera y quebrada.
“Bueno, señor”, dijo, “aquí estamos, y que Dios no permita que pase nada malo”.
“Amén, Poole”, dijo el abogado.
Entonces el criado llamó con mucha cautela; la puerta se abrió con la cadena; y una voz preguntó desde dentro: "¿Eres tú, Poole?"
"Está bien", dijo Poole. "Abre la puerta."
Cuando entraron, la sala estaba muy iluminada; el fuego estaba alto; y alrededor del hogar, todos los sirvientes, hombres y mujeres, estaban apiñados como un rebaño de ovejas. Al ver al señor Utterson, la criada estalló en lloriqueos histéricos; y el cocinero, gritando “¡Bendito Dios! Es el señor Utterson”, corrió hacia él como para tomarlo en sus brazos.
"¿Que que? ¿Están todos aquí? -dijo el abogado con mal humor. “Muy irregular, muy indecoroso; Tu amo no estaría nada contento.
“Todos tienen miedo”, dijo Poole. Siguió un silencio total, nadie protestó; sólo la doncella levantó la voz y ahora lloró fuertemente.
"¡Aguanta tu lengua!" Poole le dijo, con una ferocidad de acento que atestiguaba sus propios nervios alterados; y de hecho, cuando la muchacha levantó tan repentinamente la nota de su lamento, todos se sobresaltaron y se volvieron hacia la puerta interior con caras de espantosa expectación. "Y ahora", continuó el mayordomo, dirigiéndose al chico de los cuchillos, "tráeme una vela y lo haremos pasar por nuestras manos de inmediato". Y luego le rogó al señor Utterson que lo siguiera y le abrió el camino hacia el jardín trasero.
“Ahora, señor”, dijo, “venga lo más suavemente que pueda. Quiero que escuches y no quiero que seas escuchado. Y mire, señor, si por casualidad le invitase a pasar, no vaya.
Los nervios del señor Utterson, ante este inesperado final, dieron una sacudida que casi lo hace perder el equilibrio; pero se armó de valor y siguió al mayordomo al interior del laboratorio, a través del quirófano, con su montón de cajas y botellas, hasta el pie de la escalera. Aquí Poole le indicó que se hiciera a un lado y escuchara; mientras él mismo, dejando la vela y haciendo un gran y evidente llamamiento a su resolución, subió los escalones y llamó con mano un tanto insegura en el tapete rojo de la puerta del gabinete.
"Señor. Utterson, señor, quiero verle -llamó; y mientras lo hacía, una vez más hizo una seña violenta al abogado para que escuchara.
Una voz respondió desde dentro: “Dile que no puedo ver a nadie”, dijo quejándose.
“Gracias, señor”, dijo Poole, con una nota de algo parecido al triunfo en su voz; y tomando su vela, condujo al señor Utterson a través del patio hasta la gran cocina, donde el fuego estaba apagado y los escarabajos saltaban por el suelo.
"Señor", dijo, mirando al señor Utterson a los ojos, "¿Era esa la voz de mi amo?"
“Parece que ha cambiado mucho”, respondió el abogado, muy pálido, pero mirando por mirada.
"¿Cambió? Bueno, sí, eso creo”, dijo el mayordomo. “¿He estado veinte años en casa de este hombre, para engañarme acerca de su voz? No señor; el amo ha sido eliminado; fue asesinado hace ocho días, cuando lo escuchamos clamar el nombre de Dios; ¡Y quién está ahí en lugar de él, y por qué permanece ahí, es algo que clama al cielo, señor Utterson!
“Esta es una historia muy extraña, Poole; Esta es una historia bastante descabellada, amigo mío -dijo el señor Utterson, mordiéndose el dedo-. “Supongamos que fuera como usted supone, suponiendo que el Dr. Jekyll hubiera sido... bueno, asesinado, ¿qué podría inducir al asesino a quedarse? Eso no aguantará; no se recomienda a la razón”. "Bueno, señor Utterson, es usted un hombre difícil de satisfacer, pero lo haré todavía", dijo Poole. “Durante toda esta última semana (debes saberlo), él, o eso, lo que sea que viva en ese gabinete, ha estado llorando noche y día por algún tipo de medicina y no puede lograr que se le ocurra. A veces era su manera (es decir, la del maestro) escribir sus órdenes en una hoja de papel y tirarla a la escalera. No hemos tenido nada más esta semana; nada más que papeles, una puerta cerrada y las mismas comidas dejadas allí para ser introducidas de contrabando cuando nadie miraba. Bueno, señor, todos los días, ay, y dos y tres veces en el mismo día, ha habido pedidos y quejas, y me han enviado volando a todas las farmacias mayoristas del pueblo. Cada vez que devolvía el producto, había otro papel diciéndome que lo devolviera porque no era puro, y otro pedido a una empresa diferente. Esta droga es muy buscada, señor, sea cual sea el motivo.
“¿Tiene alguno de estos documentos?” preguntó el señor Utterson.
Poole buscó en su bolsillo y le entregó una nota arrugada, que el abogado, inclinándose más cerca de la vela, examinó cuidadosamente. Su contenido decía así: “Dr. Jekyll saluda atentamente a los señores Maw. Les asegura que su última muestra es impura y bastante inútil para su propósito actual. En el año 18..., el Dr. J. compró una cantidad algo grande a los señores M. Ahora les ruega que busquen con el mayor cuidado y si queda algo de la misma calidad, que se lo envíen de inmediato. El gasto no es ninguna consideración. Difícilmente se puede exagerar la importancia que esto tiene para el Dr. J..” Hasta el momento la carta había sido bastante tranquila, pero aquí, con un repentino chisporroteo de la pluma, la emoción del escritor se había desatado. “Por el amor de Dios”, añadió, “encuéntrame algo de lo viejo”.
"Ésta es una nota extraña", dijo el señor Utterson; y luego bruscamente: "¿Cómo se llega a tenerlo abierto?"
"El hombre de Maw's estaba muy enojado, señor, y me lo arrojó como si fuera basura", respondió Poole.
“Esta es sin duda la mano del médico, ¿lo sabías?” —prosiguió el abogado.
"Pensé que lo parecía", dijo el sirviente bastante malhumorado; y luego, con otra voz: “¿Pero qué importa la mano que escribe?” él dijo. "¡Lo he visto!"
"¿Lo ha visto?" repitió el señor Utterson. "¿Bien?" "¡Eso es todo!" dijo Poole. “Fue así. De repente entré en el teatro desde el jardín. Parece que se había escapado a buscar esa droga o lo que sea; porque la puerta del armario estaba abierta y allí estaba él, en el otro extremo de la habitación, cavando entre las cajas. Levantó la vista cuando entré, lanzó una especie de grito y subió corriendo al gabinete. Sólo lo vi durante un minuto, pero los pelos de mi cabeza se erizaron como púas. Señor, si ese era mi maestro, ¿por qué tenía una máscara en la cara? Si era mi amo, ¿por qué gritó como una rata y huyó de mí? Le he servido suficiente tiempo. Y luego…” El hombre hizo una pausa y se pasó la mano por la cara.
“Todas estas son circunstancias muy extrañas”, dijo el señor Utterson, “pero creo que empiezo a ver la luz del día. Su maestro, Poole, padece claramente una de esas enfermedades que torturan y deforman al mismo tiempo a quien la padece; de ahí, que yo sepa, la alteración de su voz; de ahí la máscara y la evitación de sus amigos; de ahí su afán por encontrar esta droga, mediante la cual la pobre alma conserva alguna esperanza de recuperación definitiva. ¡Dios quiera que no se deje engañar! Ahí está mi explicación; Es bastante triste, Poole, sí, y espantoso de considerar; pero es sencillo y natural, concuerda bien y nos libra de todas las alarmas exorbitantes”.
“Señor”, dijo el mayordomo, volviéndose con una especie de palidez moteada, “esa cosa no era mi amo, y esa es la verdad. Mi amo... —Miró a su alrededor y empezó a susurrar— es un hombre alto y de buena constitución, y éste era más bien un enano. Utterson intentó protestar. “Oh, señor”, gritó Poole, “¿cree que no conozco a mi maestro después de veinte años? ¿Crees que no sé dónde viene su cabeza en la puerta del armario, donde lo vi todas las mañanas de mi vida? No, señor, esa cosa en la máscara nunca fue el Dr. Jekyll; Dios sabe qué fue, pero nunca fue el Dr. Jekyll; y es la creencia de mi corazón que se cometió un asesinato”.
“Poole”, respondió el abogado, “si usted dice eso, será mi deber asegurarme. Por mucho que deseo proteger los sentimientos de su amo, por mucho que me desconcierte esta nota que parece demostrar que todavía está vivo, consideraré mi deber forzar esa puerta.
"¡Ah, señor Utterson, eso es hablar!" -gritó el mayordomo.
“Y ahora viene la segunda pregunta”, prosiguió Utterson: “¿Quién va a hacerlo?”
"Bueno, usted y yo, señor", fue la impávida respuesta.
“Eso está muy bien dicho”, respondió el abogado; "Y pase lo que pase, me ocuparé de que no seas un perdedor".
"Hay un hacha en el teatro", continuó Poole; "Y podrías llevarte el atizador de la cocina".
El abogado tomó ese instrumento tosco pero pesado en su mano y lo equilibró. “¿Sabes, Poole”, dijo, mirando hacia arriba, “que tú y yo estamos a punto de ponernos en una situación peligrosa?” "Puede decirlo, señor, por supuesto", respondió el mayordomo.
“Entonces está bien que seamos francos”, dijo el otro. “Ambos pensamos más de lo que hemos dicho; hagamos un pecho limpio. Esta figura enmascarada que viste, ¿la reconociste?
“Bueno, señor, fue tan rápido, y la criatura estaba tan doblada, que difícilmente podría jurar eso”, fue la respuesta. “Pero si quieres decir, ¿fue el señor Hyde?... ¡Sí, creo que lo fue! Verá, era casi del mismo tamaño; y tenía la misma rapidez y ligereza; ¿Y entonces quién más podría haber entrado por la puerta del laboratorio? ¿No ha olvidado, señor, que en el momento del asesinato todavía tenía la llave consigo? Pero eso no es todo. No sé, señor Utterson, si alguna vez conoció a ese señor Hyde.
“Sí”, dijo el abogado, “una vez hablé con él”.
—Entonces debe saber, tan bien como el resto de nosotros, que había algo extraño en ese caballero... algo que hacía que un hombre se volviera loco... No sé bien cómo decirlo, señor, más allá de esto: que usted sentía en su La médula es un poco fría y delgada”.
"Reconozco que sentí algo de lo que usted describe", dijo el Sr. Utterson.
“Así es, señor”, respondió Poole. “Bueno, cuando esa cosa enmascarada como un mono saltó de entre los químicos y entró en el gabinete, bajó por mi columna como hielo. Oh, ya sé que no es prueba, señor Utterson; Tengo suficientes conocimientos sobre libros para eso; pero un hombre tiene sus sentimientos, y les doy mi palabra bíblica: ¡fue el Sr. Hyde!
“Ay, ay”, dijo el abogado. “Mis temores se inclinan hacia el mismo punto. Me temo que el mal se fundó (seguramente el mal vendría) de esa conexión. Ay de verdad, te creo; Creo que matan al pobre Harry; y creo que su asesino (sólo Dios puede saber con qué propósito) sigue acechando en la habitación de su víctima. Bueno, que nuestro nombre sea venganza. Llama a Bradshaw. El lacayo acudió a la llamada, muy pálido y nervioso.
“Tranquilízate, Bradshaw”, dijo el abogado. “Este suspenso, lo sé, está afectando a todos ustedes; pero ahora nuestra intención es ponerle fin. Poole, aquí, y yo vamos a entrar por la fuerza en el gabinete. Si todo va bien, mis hombros son lo suficientemente anchos para cargar con la culpa. Mientras tanto, para que no pase nada o que algún malhechor intente escapar por la espalda, tú y el chico debéis doblar la esquina con un par de buenos palos y ocupar vuestro puesto en la puerta del laboratorio. Les damos diez minutos para llegar a sus estaciones”.
Cuando Bradshaw se fue, el abogado miró su reloj. “Y ahora, Poole, vayamos a lo nuestro”, dijo; y tomando el atizador bajo el brazo, abrió el camino hacia el patio. El scud se había inclinado sobre la luna y ahora estaba completamente oscuro. El viento, que sólo entraba en ráfagas y ráfagas en aquel profundo pozo del edificio, agitaba la luz de la vela de un lado a otro sobre sus pasos, hasta que llegaron al refugio del teatro, donde se sentaron en silencio a esperar. Londres tarareaba solemnemente por todas partes; pero más cerca, el silencio sólo era roto por el sonido de unas pisadas que se movían de un lado a otro a lo largo del suelo del gabinete.
“Así caminará todo el día, señor”, susurró Poole; “Sí, y la mayor parte de la noche. Sólo cuando llega una nueva muestra del químico se produce un pequeño descanso. ¡Ah, es la mala conciencia la que es tan enemiga del descanso! ¡Ah, señor, en cada paso se derrama sangre repugnantemente! Pero escuche de nuevo, un poco más de cerca: póngase el corazón en los oídos, señor Utterson, y dígame: ¿es ese el pie del doctor?
Los pasos descendieron ligera y extrañamente, con cierta oscilación, a pesar de que avanzaban muy lentamente; era realmente diferente del pesado y chirriante paso de Henry Jekyll. Utterson suspiró. “¿Nunca hay nada más?” preguntó.
Poole asintió. “Una vez”, dijo. “¡Una vez lo oí llorar!”
"¿Llanto? ¿cómo esa?" -dijo el abogado, consciente de un repentino escalofrío de horror. “Llorando como una mujer o un alma en pena”, dijo el mayordomo. “Salí con eso en mi corazón, que yo también podría haber llorado”.
Pero ahora los diez minutos llegaban a su fin. Poole desenterró el hacha de debajo de un montón de paja de embalaje; se colocó la vela sobre la mesa más cercana para alumbrarlos al ataque; y se acercaron con gran expectación hacia donde aquel pie paciente todavía subía y bajaba, arriba y abajo, en el silencio de la noche.
"Jekyll", gritó Utterson en voz alta, "exijo verte". Hizo una pausa por un momento, pero no obtuvo respuesta. "Le doy una buena advertencia, nuestras sospechas se han despertado y debo verle y lo veré", prosiguió; “si no por medios justos, entonces por medios malos; si no por tu consentimiento, ¡entonces por fuerza bruta!”
"Utterson", dijo la voz, "¡por el amor de Dios, ten piedad!"
"Ah, esa no es la voz de Jekyll, ¡es la de Hyde!" -gritó Utterson-. "¡Abajo la puerta, Poole!"
Poole se echó el hacha al hombro; el golpe sacudió el edificio y la puerta de bayeta roja saltó contra la cerradura y las bisagras. Un chillido lúgubre, como de simple terror animal, resonó desde el gabinete. El hacha volvió a levantarse y de nuevo los paneles se estrellaron y la estructura saltó; cuatro veces cayó el golpe; pero la madera era dura y los accesorios estaban excelentemente trabajados; y no fue hasta el quinto que la cerradura estalló y los restos de la puerta cayeron hacia adentro sobre la alfombra.
Los sitiadores, horrorizados por su propia revuelta y por el silencio que se había producido, retrocedieron un poco y miraron dentro. Allí estaba el armario ante sus ojos, a la silenciosa luz de la lámpara, un buen fuego ardía y chirriaba en el hogar, la tetera cantaba con sus finos sonidos. cola, uno o dos cajones abiertos, papeles ordenados sobre la mesa de trabajo y, más cerca del fuego, las cosas preparadas para el té; La habitación más tranquila, se habría dicho, y, de no ser por las planchas vidriadas llenas de productos químicos, el lugar más común de esa noche en Londres.
Justo en el medio yacía el cuerpo de un hombre dolorosamente contorsionado y todavía temblando. Se acercaron de puntillas, le dieron la vuelta y contemplaron el rostro de Edward Hyde. Iba vestido con ropas demasiado grandes para él, ropas de la talla de un médico; las fibras de su rostro todavía se movían con una apariencia de vida, pero la vida había desaparecido por completo; y por la ampolla aplastada que tenía en la mano y el fuerte olor a granos que flotaba en el aire, Utterson supo que estaba ante el cuerpo de un autodestructor. “Hemos llegado demasiado tarde”, dijo con severidad, “ya sea para salvar o castigar. Hyde ha ido a su cuenta; y sólo nos queda encontrar el cuerpo de tu amo”.
La mayor parte del edificio estaba ocupada por el teatro, que ocupaba casi toda la planta baja y estaba iluminado desde arriba, y por el gabinete, que formaba un piso superior en un extremo y daba al patio. Un pasillo unía el teatro con la puerta de la calle secundaria; y con este el gabinete se comunicaba por separado mediante un segundo tramo de escaleras. Además había algunos armarios oscuros y un sótano espacioso. Todo esto lo examinaron ahora minuciosamente. Cada armario necesitaba sólo una mirada, porque todos estaban vacíos y todos, a juzgar por el polvo que caía de sus puertas, llevaban mucho tiempo sin abrir. De hecho, el sótano estaba lleno de madera loca, en su mayoría de la época del cirujano predecesor de Jekyll; pero incluso cuando abrieron la puerta, la caída de una perfecta alfombra de telaraña que durante años había sellado la entrada les advirtió de la inutilidad de seguir buscando. En ninguna parte había ningún rastro de Henry Jekyll, vivo o muerto.
Poole pisoteó las losas del pasillo. “Debe ser enterrado aquí”, dijo, escuchando el sonido.
"O puede que haya huido", dijo Utterson, y se volvió para examinar la puerta en la calle secundaria. Estaba bloqueado; y cerca, sobre las losas, encontraron la llave, ya manchada de óxido.
“Esto no parece uso”, observó el abogado.
"¡Usar!" -repitió Poole-. “¿No ve, señor, que está roto? como si un hombre lo hubiera pisoteado”. "Sí", continuó Utterson, "y las fracturas también están oxidadas". Los dos hombres se miraron asustados. “Esto me supera, Poole”, dijo el abogado. “Volvamos al gabinete”.
Subieron la escalera en silencio y, aún con una ocasional mirada asombrada al cadáver, procedieron a examinar más detenidamente el contenido del gabinete. En una mesa había restos de trabajos químicos: varios montones de sal blanca colocados sobre platos de cristal, como si se tratara de un experimento en el que el desgraciado hubiera sido impedido.
“Esa es la misma droga que siempre le llevaba”, dijo Poole; Y mientras hablaba, la tetera se desbordó con un ruido sorprendente.
Esto los llevó a la chimenea, donde el sillón estaba cómodamente colocado y los servicios de té estaban listos al alcance del codo de la niñera, y hasta el azúcar en la taza. Había varios libros en un estante; uno yacía abierto junto a los utensilios de té, y Utterson se sorprendió al encontrar en él una copia de una obra piadosa, por la que Jekyll había expresado varias veces una gran estima, anotada de su propia mano con sorprendentes blasfemias.
Luego, mientras recorrían la cámara, los buscadores llegaron al espejo de caballero, cuyas profundidades miraron con involuntario horror. Pero estaba tan girado que no les mostraba nada más que el resplandor rosado que jugaba en el techo, el fuego centelleando en cien repeticiones a lo largo del frente vidriado de las prensas y sus propios rostros pálidos y temerosos inclinándose para mirar hacia adentro.
"Este vaso ha visto algunas cosas extrañas, señor", susurró Poole.
“Y seguramente ninguno más extraño que él mismo”, repitió el abogado en el mismo tono. “¿Para qué Jekyll”—se recuperó ante la palabra con un sobresalto, y luego superando la debilidad—“¿qué podría querer Jekyll con eso?” él dijo.
"¡Puedes decir eso!" dijo Poole. Luego se dirigieron a la mesa de negocios. Sobre el escritorio, entre la ordenada colección de papeles, ocupaba el primer lugar un sobre grande que llevaba, en la letra del médico, el nombre del señor Utterson. El abogado lo abrió y varios recintos cayeron al suelo. El primero era un testamento, redactado en los mismos términos excéntricos que el que había devuelto seis meses antes, para que sirviera de testamento en caso de muerte y de escritura de donación en caso de desaparición; pero en lugar del nombre de Edward Hyde, el abogado leyó con indescriptible asombro el nombre de Gabriel John Utterson. Miró a Poole, luego otra vez al periódico y, por último, al malhechor muerto tendido sobre la alfombra.
“Mi cabeza da vueltas”, dijo. “Ha estado todos estos días en posesión; no tenía motivos para agradarle; debe haberse enfurecido al verse desplazado; y no ha destruido este documento”.
Cogió el siguiente periódico; Era una breve nota escrita de puño y letra por el médico y fechada en la parte superior. “¡Oh Poole!” el abogado gritó, “él estaba vivo y aquí este día. No pueden haber sido eliminados en tan poco tiempo; ¡Debe estar todavía vivo, debe haber huido! Y entonces, ¿por qué huyó? ¿y cómo? y en ese caso, ¿podemos aventurarnos a declarar este suicidio? Oh, debemos tener cuidado. Preveo que todavía podemos involucrar a su maestro en alguna terrible catástrofe.
“¿Por qué no lo lee, señor?” preguntó Poole.
“Porque tengo miedo”, respondió solemnemente el abogado. "¡Dios quiera que no tenga ningún motivo para ello!" Y dicho esto se acercó el papel a los ojos y leyó lo siguiente:
“Mi querido Utterson: Cuando esto caiga en tus manos, habré desaparecido; no tengo la perspicacia para prever en qué circunstancias, pero mi instinto y todas las circunstancias de mi situación sin nombre me dicen que el final es seguro y debe llega temprano. Ve, pues, y lee primero la narración que Lanyon me advirtió que debía poner en tus manos; y si quieres saber más, recurre a la confesión de“Tu amigo indigno e infeliz,“HENRY JEKYLL.”
“¿Había un tercer recinto?” preguntó Utterson.
"Aquí, señor", dijo Poole, y entregó en sus manos un paquete considerable sellado en varios lugares.
El abogado se lo guardó en el bolsillo. “No diría nada de este documento. Si su amo ha huido o está muerto, al menos podremos salvar su crédito. Ahora son las diez; Debo volver a casa y leer estos documentos en silencio; pero volveré antes de medianoche, cuando llamaremos a la policía.
Salieron, cerrando con llave la puerta del teatro; y Utterson, dejando una vez más a los sirvientes reunidos alrededor del fuego en el vestíbulo, regresó penosamente a su oficina para leer las dos narraciones en las que ahora se explicaría este misterio.
Capítulo 9
La narrativa del Dr. Lanyon
El nueve de enero, hace ahora cuatro días, recibí por entrega de la tarde un sobre certificado, con la dirección escrita en mano de mi colega y viejo compañero de escuela, Henry Jekyll. Esto me sorprendió mucho; porque de ninguna manera teníamos el hábito de mantener correspondencia; Había visto al hombre y, de hecho, había cenado con él la noche anterior; y no podía imaginar nada en nuestra relación que justificara la formalidad del registro. El contenido aumentó mi asombro; porque así decía la carta:
“10 de diciembre, 18—.“Querido Lanyon: eres uno de mis amigos más antiguos; y aunque en ocasiones hayamos discrepado en cuestiones científicas, no recuerdo, al menos por mi parte, ninguna ruptura en nuestro afecto. No hubo un día en el que, si me hubieras dicho: "Jekyll, mi vida, mi honor, mi razón dependen de ti", no habría sacrificado mi mano izquierda para ayudarte. Lanyon, mi vida, mi honor, mi razón, están todos a tu merced; Si me fallas esta noche, estoy perdido. Podrías suponer, después de este prefacio, que voy a pedirte algo deshonroso que conceder. Juzga por ti mismo. “Quiero que pospongas todos los demás compromisos para esta noche... sí, incluso si fueras convocado junto al lecho de un emperador; tomar un taxi, a menos que su carruaje esté realmente en la puerta; y con esta carta en la mano para consulta, conducir directamente a mi casa. Poole, mi mayordomo, tiene órdenes; lo encontrarás esperando tu llegada con un cerrajero. Entonces habrá que forzar la puerta de mi gabinete; y entrarás solo; abrir la prensa vidriada (letra E) de la mano izquierda, rompiendo la cerradura si está cerrada; y sacar, con todo su contenido tal como está, el cuarto cajón desde arriba o (lo que es lo mismo) el tercero desde abajo. En mi extrema angustia mental, tengo un miedo morboso de desviarte; pero aunque me equivoque, es posible que reconozcas el cajón correcto por su contenido: unos polvos, una ampolla y un libro de papel. Le ruego que lleve este cajón a Cavendish Square exactamente como está. “Esa es la primera parte del servicio: ahora vamos a la segunda. Deberías regresar, si sales inmediatamente al recibir esto, mucho antes de medianoche; pero te dejaré ese margen, no sólo por temor a uno de esos obstáculos que no se pueden evitar ni prever, sino porque es preferible una hora en que tus criados estén en la cama para lo que luego quedará por hacer. A medianoche, pues, tengo que pedirte que estés solo en tu consultorio, que dejes entrar de tu mano en casa a un hombre que se presentará en mi nombre, y que coloques en sus manos el cajón que habrás traído. contigo desde mi gabinete. Entonces habrás desempeñado tu papel y te habrás ganado por completo mi gratitud. Cinco minutos después, si insistes en una explicación, habrás comprendido que estos arreglos son de capital importancia; y que por el descuido de uno de ellos, por fantástico que parezca, podrías haber cargado a tu conciencia mi muerte o el naufragio de mi razón. “Con lo seguro que estoy de que no jugarán con este llamamiento, mi corazón se hunde y mi mano tiembla ante la mera idea de tal posibilidad. Piensa en mí a esta hora, en un lugar extraño, luchando bajo una oscuridad de angustia que ninguna fantasía puede exagerar, y sin embargo, muy consciente de que, si me sirves puntualmente, mis problemas desaparecerán como una historia contada. Sírveme, mi querido Lanyon y salva“Tu amigo,“H.J.“P.D.: Ya había sellado esto cuando un nuevo terror se apoderó de mi alma. Es posible que el correo me falle y esta carta no llegue a sus manos hasta mañana por la mañana. En ese caso, querido Lanyon, haz mi encargo cuando te resulte más conveniente durante el día; y una vez más espera a mi mensajero a medianoche. Entonces puede que ya sea demasiado tarde; y si esa noche transcurre sin incidentes, sabrás que has visto lo último de Henry Jekyll”.
Al leer esta carta, me aseguré de que mi colega estaba loco; pero hasta que eso fuera demostrado más allá de toda posibilidad de duda, me sentí obligado a hacer lo que me pedía. Cuanto menos entendía de este fárrago, menos en condiciones estaba de juzgar su importancia; y una apelación así redactada no podía ser desestimada sin una grave responsabilidad. En consecuencia, me levanté de la mesa, me subí a un coche de punto y me dirigí directamente a la casa de Jekyll. El mayordomo estaba esperando mi llegada; Había recibido por el mismo correo que el mío una carta certificada de instrucciones y había mandado llamar inmediatamente a un cerrajero y a un carpintero. Los comerciantes llegaron cuando aún estábamos hablando; y nos trasladamos juntos al quirófano del viejo doctor Denman, desde donde (como sin duda sabrá) se accede más cómodamente al gabinete privado de Jekyll. La puerta era muy fuerte y la cerradura excelente; El carpintero confesó que tendría grandes problemas y que tendría que causar mucho daño si se utilizara la fuerza; y el cerrajero estaba al borde de la desesperación. Pero este último era un tipo hábil y, después de dos horas de trabajo, la puerta estaba abierta. La prensa marcada con E estaba desbloqueada; Saqué el cajón, lo llené de paja, lo até con una sábana y regresé con él a Cavendish Square. Aquí procedí a examinar su contenido. Los polvos estaban bastante bien preparados, pero no con la delicadeza del químico que los dispensaba; de modo que era evidente que eran de fabricación privada de Jekyll; y al abrir uno de los envoltorios encontré lo que me pareció una simple sal cristalina de color blanco. La ampolla, a la que luego volví mi atención, debía estar llena hasta la mitad de un licor rojo sangre, muy picante al sentido del olfato y que me pareció que contenía fósforo y algún éter volátil. Sobre los demás ingredientes no podía adivinar. El libro era una versión normal y contenía poco más que una serie de fechas. Estos abarcaron un período de muchos años, pero observé que las entradas cesaron hace casi un año y de manera bastante abrupta. Aquí y allá se añadía una breve observación a una fecha, normalmente no más de una sola palabra: “doble” aparecía quizás seis veces en un total de varios cientos de entradas; y una vez muy al principio de la lista y seguido de varios signos de exclamación, “¡¡¡fracaso total!!!” Todo esto, aunque despertó mi curiosidad, no me dijo nada definitivo. Aquí había un frasco de sal y el registro de una serie de experimentos que habían conducido (como muchas de las investigaciones de Jekyll) a un sin fin de utilidad práctica. ¿Cómo podría la presencia de estos artículos en mi casa afectar el honor, la cordura o la vida de mi voluble colega? Si su mensajero podía ir a un lugar, ¿por qué no podía ir a otro? Y aun concediendo algún impedimento, ¿por qué este señor iba a ser recibido por mí en secreto? Cuanto más reflexionaba, más me convencía de que me enfrentaba a un caso de enfermedad cerebral; y aunque despedí a mis sirvientes a la cama, cargué un viejo revólver, para que me encontraran en alguna postura de legítima defensa.
Apenas habían sonado las doce en Londres, cuando sonó muy suavemente la aldaba en la puerta. Yo mismo acudí a la citación y encontré a un hombre pequeño agachado contra los pilares del pórtico.
“¿Vienes del Dr. Jekyll?” Yo pregunté.
Me dijo “sí” con un gesto forzado; y cuando le ordené entrar, no me obedeció sin mirar atrás, escrutador, hacia la oscuridad de la plaza. No muy lejos había un policía que avanzaba con la diana abierta; y al verlo, pensé que mi visitante se sobresaltó y se apresuró más. Confieso que estos detalles me parecieron desagradables; y mientras lo seguía hacia la brillante luz del consultorio, mantuve mi mano lista en mi arma. Aquí, por fin, tuve la oportunidad de verlo claramente. Nunca lo había visto antes, eso era seguro. Era pequeño, como ya he dicho; Me sorprendió, además, la impactante expresión de su rostro, su notable combinación de gran actividad muscular y gran aparente debilidad de constitución y, por último, pero no menos importante, la extraña y subjetiva perturbación causada por su vecindad. Esto guardaba cierta semejanza con un rigor incipiente y iba acompañado de un marcado hundimiento del pulso. En ese momento, lo atribuí a algún disgusto personal idiosincrásico y simplemente me pregunté por la gravedad de los síntomas; pero desde entonces he tenido motivos para creer que la causa reside mucho más profundamente en la naturaleza del hombre y que gira sobre algún gozne más noble que el principio del odio.
Esta persona (que desde el primer momento de su entrada me había provocado lo que sólo puedo describir como una curiosidad repugnante) estaba vestida de una manera que habría hecho reír a una persona común y corriente; es decir, sus ropas, aunque eran de telas ricas y sobrias, le quedaban enormemente grandes en todas las medidas: los pantalones colgaban de sus piernas y se remangaban para mantenerlos alejados del suelo, la cintura del abrigo debajo de sus hombros. ancas y el cuello extendido sobre sus hombros. Por extraño que parezca, este ridículo equipamiento estaba lejos de hacerme reír. Más bien, como había algo anormal y mal concebido en la esencia misma de la criatura que ahora tenía frente a mí (algo atrapante, sorprendente y repugnante), esta nueva disparidad parecía encajar con ella y reforzarla; de modo que a mi interés por la naturaleza y el carácter del hombre se le añadió la curiosidad por su origen, su vida, su fortuna y su estatus en el mundo.
Estas observaciones, aunque han requerido un espacio tan grande para ser plasmadas, fueron obra de unos pocos segundos. En efecto, mi visitante estaba ardiendo de sombría excitación.
"¿Lo tienes?" gritó. "¿Lo tienes?" Y su impaciencia era tan viva que incluso puso su mano sobre mi brazo y trató de sacudirme.
Lo dejé de nuevo, consciente ante su toque de cierta punzada helada en mi sangre. “Vamos, señor”, le dije. “Olvida usted que todavía no tengo el placer de conocerle. Siéntese, por favor. Y le di un ejemplo, y me senté en mi asiento habitual y con una imitación tan fiel de mis modales habituales para con un paciente, como lo avanzado de la hora, la naturaleza de mis preocupaciones y el horror que sentía por mi visitante. , me permitiría reunirme. “Le pido perdón, doctor Lanyon”, respondió con bastante cortesía. “Lo que usted dice está muy bien fundamentado; y mi impaciencia ha mostrado sus talones a mi cortesía. Vengo aquí a instancias de su colega, el Dr. Henry Jekyll, por un asunto de cierto momento; y entendí…” Hizo una pausa y se llevó la mano a la garganta, y pude ver, a pesar de su actitud serena, que estaba luchando contra los acercamientos de la histeria: “Entendí, un cajón…”
Pero aquí me apiadé del suspenso de mi visitante y, en parte, tal vez de mi creciente curiosidad.
“Ahí está, señor”, dije, señalando el cajón, que yacía en el suelo detrás de una mesa y todavía cubierto con la sábana.
Saltó hacia allí, se detuvo y se puso la mano en el corazón; Podía oír sus dientes rechinar con la acción convulsiva de sus mandíbulas; y su rostro era tan espantoso al verlo que me alarmé tanto por su vida como por su razón.
“Serenase”, dije.
Me dirigió una sonrisa espantosa y, como si estuviera desesperado, arrancó la sábana. Al ver el contenido, lanzó un fuerte sollozo de tan inmenso alivio que me quedé petrificado. Y al momento siguiente, con una voz que ya estaba bastante controlada, "¿Tienes un vaso graduado?" preguntó.
Me levanté de mi lugar con cierto esfuerzo y le di lo que me pidió. Me agradeció con un gesto sonriente, midió unas mínimas cantidades de tintura roja y añadió uno de los polvos. La mezcla, que al principio era de un tono rojizo, comenzó, a medida que los cristales se fundían, a aclararse en color, a hacer efervescencia audiblemente y a despedir pequeños vapores. De repente y en el mismo momento, la ebullición cesó y el compuesto cambió a un color púrpura oscuro, que volvió a desvanecerse más lentamente a un verde acuoso. Mi visitante, que había observado con atención estas metamorfosis, sonrió, dejó el vaso sobre la mesa y luego se volvió y me miró con aire escrutador.
“Y ahora”, dijo, “a arreglar lo que queda. ¿Serás sabio? ¿Serás guiado? ¿Permitirás que tome este vaso en la mano y salga de tu casa sin más negociaciones? ¿O la codicia de la curiosidad te domina demasiado? Piensa antes de responder, porque se hará como tú decidas. Según lo decidas, quedarás como estabas antes, y ni más rico ni más sabio, a menos que el sentido del servicio prestado a un hombre en apuros mortales pueda contarse como una especie de riqueza del alma. O, si así lo prefieren, se les abrirá una nueva área de conocimiento y nuevas avenidas hacia la fama y el poder, aquí, en esta sala, en este instante; y vuestra vista será arruinada por un prodigio que hará tambalear la incredulidad de Satanás”.
“Señor”, dije, fingiendo una frialdad que estaba lejos de poseer verdaderamente, “usted habla enigmas, y tal vez no se sorprenda de que lo escuche sin una impresión muy fuerte de fe. Pero he ido demasiado lejos en cuanto a servicios inexplicables como para detenerme antes de ver el final”.
"Está bien", respondió mi visitante. “Lanyon, recuerdas tus votos: lo que sigue está bajo el sello de nuestra profesión. Y ahora, ustedes que durante tanto tiempo han estado atados a los puntos de vista más estrechos y materiales, ustedes que han negado la virtud de la medicina trascendental, ustedes que se han burlado de sus superiores, ¡mirad! Se llevó el vaso a los labios y bebió de un trago. Siguió un grito; se tambaleó, se tambaleó, se agarró a la mesa y se sostuvo, mirando con los ojos inyectados, jadeando con la boca abierta; y mientras miraba, pensé, se produjo un cambio: pareció hincharse; de repente, su rostro se volvió negro y sus rasgos parecieron derretirse y alterarse; y al momento siguiente, me puse de pie de un salto y salté hacia atrás contra la pared. Mis brazos se alzaron para protegerme de aquel prodigio, mi mente sumergida en el terror.
"¡Oh Dios!" Grité y “¡Oh Dios!” una y otra vez; porque allí, ante mis ojos, pálido y tembloroso, medio desmayado, y tanteando delante de él con las manos, como un hombre resucitado de la muerte, ¡estaba Henry Jekyll!
Lo que me dijo en la siguiente hora no puedo plasmarlo en papel. Vi lo que vi, oí lo que oí, y mi alma se asqueó por ello; y sin embargo, ahora que esa visión se ha desvanecido de mis ojos, me pregunto si lo creo y no puedo responder. Mi vida está sacudida hasta sus raíces; el sueño me ha abandonado; el terror más mortal me acompaña a todas horas del día y de la noche; y siento que mis días están contados, y que debo morir; y sin embargo moriré incrédulo. En cuanto a la vileza moral que ese hombre me reveló, incluso con lágrimas de arrepentimiento, no puedo, ni siquiera en el recuerdo, detenerme en ella sin un sobresalto de horror. Sólo diré una cosa, Utterson, y eso (si puedes creerlo) será más que suficiente. La criatura que entró sigilosamente en mi casa esa noche era, según confesión del propio Jekyll, conocida con el nombre de Hyde y perseguida en todos los rincones del país como el asesino de Carew.
Capítulo 10
Declaración completa del caso de Henry Jekyll
Nací en el año 18, en una gran fortuna, dotado además de excelentes cualidades, inclinado por naturaleza a la industria, aficionado al respeto de los sabios y buenos entre mis semejantes y, por tanto, como se podría suponer, con todas las garantías. de un futuro honorable y distinguido. Y, de hecho, el peor de mis defectos fue una cierta impaciente alegría de carácter, que ha hecho la felicidad de muchos, pero que me resultaba difícil conciliar con mi imperioso deseo de llevar la cabeza en alto y vestir un traje más que común y grave. rostro ante el público. De aquí resultó que oculté mis placeres; y que cuando llegué a los años de reflexión y comencé a mirar a mi alrededor y a evaluar mi progreso y mi posición en el mundo, ya estaba comprometido con una profunda duplicidad de vida. Muchos hombres habrían incluso denunciado irregularidades de las que yo era culpable; pero a partir de las elevadas opiniones que me había planteado, las miré y las oculté con una sensación de vergüenza casi morbosa. Por lo tanto, fue más la naturaleza exigente de mis aspiraciones que cualquier degradación particular de mis defectos lo que me hizo lo que era y, con una zanja aún más profunda que en la mayoría de los hombres, cortó en mí esas provincias del bien y del mal que dividen. y agrava la naturaleza dual del hombre. En este caso, me sentí impulsado a reflexionar profunda e inveteradamente sobre esa dura ley de la vida, que se encuentra en la raíz de la religión y es una de las fuentes más abundantes de angustia. Aunque era un doblez tan profundo, no era en ningún sentido un hipócrita; ambos lados de mí estaban muy serios; No era más yo mismo cuando dejaba de lado las restricciones y me hundía en la vergüenza, que cuando trabajaba, a plena luz del día, para promover el conocimiento o aliviar la pena y el sufrimiento. Y sucedió que la dirección de mis estudios científicos, que conducían enteramente hacia lo místico y lo trascendental, reaccionó y arrojó una fuerte luz sobre esta conciencia de la guerra perenne entre mis miembros. Cada día, y desde ambos lados de mi inteligencia, la moral y la intelectual, me acercaba cada vez más a esa verdad, por cuyo descubrimiento parcial me he visto condenado a tan espantoso naufragio: que el hombre no es verdaderamente uno, sino verdaderamente dos. Digo dos, porque el estado de mi propio conocimiento no pasa de ese punto. Otros me seguirán, otros me adelantarán en el mismo sentido; y me arriesgo a suponer que el hombre será finalmente conocido por una mera entidad política de habitantes diversos, incongruentes e independientes. Yo, por mi parte, por la naturaleza de mi vida, avancé infaliblemente en una dirección y en una sola dirección. Fue en el aspecto moral, y en mi propia persona, donde aprendí a reconocer la dualidad profunda y primitiva del hombre; Vi que, de las dos naturalezas que competían en el campo de mi conciencia, si bien podía decirse con razón que yo era una de las dos, era sólo porque era radicalmente ambas; y desde una fecha temprana, incluso antes de que el curso de mis descubrimientos científicos comenzara a sugerir la más absoluta posibilidad de tal milagro, había aprendido a detenerme con placer, como en un amado ensueño, en la idea de la separación de estos elementos. Si cada uno, me dije, pudiera albergarse en identidades separadas, la vida se vería liberada de todo lo que era insoportable; el injusto podría seguir su camino, libre de las aspiraciones y remordimientos de su gemelo más recto; y el justo podía caminar con firmeza y seguridad en su camino ascendente, haciendo las cosas buenas que le agradaban, y ya no expuesto a la deshonra y la penitencia a manos de este mal extraño. Fue la maldición de la humanidad que estos incongruentes haces de leña estuvieran unidos entre sí, que en el agonizante útero de la conciencia, estos gemelos polares estuvieran luchando continuamente. ¿Cómo entonces se disociaron? Estaba tan sumido en mis reflexiones cuando, como ya he dicho, una luz lateral comenzó a iluminar al sujeto desde la mesa del laboratorio. Comencé a percibir más profundamente de lo que jamás se había dicho, la temblorosa inmaterialidad, la fugacidad neblina de este cuerpo aparentemente tan sólido con el que caminamos vestidos. Descubrí que ciertos agentes tenían el poder de sacudir y retirar esa vestidura carnal, así como un viento podría agitar las cortinas de un pabellón. Por dos buenas razones, no entraré profundamente en esta rama científica de mi confesión. Primero, porque me han enseñado que la fatalidad y la carga de nuestra vida están puestas para siempre sobre los hombros del hombre, y cuando se intenta desecharlas, regresan sobre nosotros con una presión más desconocida y más terrible. En segundo lugar, porque, como lo demostrará mi relato, ¡ay! demasiado evidente, mis descubrimientos fueron incompletos. Basta, pues, que no sólo reconociera mi cuerpo natural por la mera aura y refulgencia de algunos de los poderes que constituían mi espíritu, sino que logré componer una droga mediante la cual esos poderes serían destronados de su supremacía, y una segunda forma y Semblantes sustituidos, no menos naturales para mí porque eran la expresión y llevaban el sello de los elementos inferiores en mi alma.
Dudé mucho antes de poner esta teoría a prueba en la práctica. Sabía bien que corría el riesgo de morir; porque cualquier droga que controlara y sacudiera tan poderosamente la fortaleza misma de la identidad, podría, por el más mínimo escrúpulo de una sobredosis o por la más mínima inoportunidad en el momento de la exposición, borrar por completo ese tabernáculo inmaterial que esperaba que cambiara. Pero la tentación de un descubrimiento tan singular y profundo finalmente venció las sugerencias de alarma. Hacía mucho tiempo que había preparado mi tintura; Compré inmediatamente, de una empresa de químicos mayoristas, una gran cantidad de una sal particular que sabía, por mis experimentos, que era el último ingrediente necesario; y una noche maldita, a altas horas de la noche, preparé los elementos, los vi hervir y humear juntos en el vaso, y cuando la ebullición hubo disminuido, con un fuerte resplandor de coraje, bebí la poción.
Sobrevinieron los dolores más desgarradores: un crujido de huesos, náuseas mortales y un horror del espíritu que no puede ser superado en la hora del nacimiento o de la muerte. Entonces estas agonías comenzaron a disminuir rápidamente y recuperé el conocimiento como si hubiera atravesado una gran enfermedad. Había algo extraño en mis sensaciones, algo indescriptiblemente nuevo y, por su misma novedad, increíblemente dulce. Me sentí más joven, más ligera, más feliz de cuerpo; En mi interior tenía conciencia de una embriagadora imprudencia, de una corriente de imágenes sensuales desordenadas que corrían como un molino en mi imaginación, de una solución a los vínculos de la obligación, de una libertad del alma desconocida pero no inocente. Me supe, en el primer aliento de esta nueva vida, más malvado, diez veces más malvado, vendido como esclavo a mi mal original; Y la idea, en ese momento, me fortaleció y deleitó como el vino. Extendí las manos exultante por el frescor de aquellas sensaciones; y en el acto, de repente me di cuenta de que había perdido estatura. No había espejo, en esa fecha, en mi habitación; lo que está a mi lado mientras escribo, fue traído allí más tarde y con el propósito mismo de estas transformaciones. La noche, sin embargo, ya se había convertido en la mañana; la mañana, por oscura que fuera, estaba casi madura para la concepción del día; los habitantes de mi casa estaban encerrados en las horas más rigurosas del sueño; y decidí, sonrojado como estaba por la esperanza y el triunfo, aventurarme en mi nueva forma hasta mi dormitorio. Crucé el patio, donde las constelaciones me miraban; podría haber pensado, con asombro, la primera criatura de ese tipo que su vigilancia insomne les había revelado; Me escabullí por los pasillos, un extraño en mi propia casa; y al llegar a mi habitación, vi por primera vez la aparición de Edward Hyde.
Debo hablar aquí sólo de teoría, no diciendo lo que sé, sino lo que supongo que es más probable. El lado malo de mi naturaleza, al que ahora había transferido la eficacia aplastante, era menos robusto y menos desarrollado que el bien que acababa de deponer. Una vez más, en el transcurso de mi vida, que había sido, después de todo, nueve décimas partes de una vida de esfuerzo, virtud y control, había sido mucho menos ejercitada y mucho menos agotada. Y de ahí, en mi opinión, resultó que Edward Hyde fuera mucho más pequeño, más delgado y más joven que Henry Jekyll. Así como el bien brillaba en el rostro de uno, el mal estaba escrito amplia y claramente en el rostro del otro. Además el mal (que todavía debo creer que es el lado letal del hombre) había dejado en ese cuerpo una huella de deformidad y decadencia. Y, sin embargo, cuando miré aquel feo ídolo en el espejo, no sentí ninguna repugnancia, sino más bien un salto de bienvenida. Éste también era yo. Parecía natural y humano. A mis ojos tenía una imagen más viva del espíritu, parecía más expresivo y único que el semblante imperfecto y dividido que hasta entonces había estado acostumbrado a llamar mío. Y en este punto sin duda tenía razón. He observado que cuando llevaba la apariencia de Edward Hyde, al principio nadie podía acercarse a mí sin un visible recelo de la carne. Esto, a mi modo de ver, se debió a que todos los seres humanos, tal como los conocemos, están mezclados entre el bien y el mal: y Edward Hyde, el único en las filas de la humanidad, era pura maldad.
Me detuve sólo un momento frente al espejo: el segundo y concluyente experimento aún no se había intentado; aún estaba por ver si había perdido mi identidad irremediablemente y debía huir antes del amanecer de una casa que ya no era mía; y volviendo corriendo a mi gabinete, una vez más preparé y bebí la copa, una vez más sufrí los dolores de la disolución y recuperé una vez más el carácter, la estatura y el rostro de Henry Jekyll.
Esa noche había llegado a la encrucijada fatal. Si hubiera abordado mi descubrimiento con un espíritu más noble, si me hubiera arriesgado al experimento estando bajo el imperio de aspiraciones generosas o piadosas, todo habría sido diferente, y de estas agonías de muerte y nacimiento, habría surgido un ángel en lugar de un demonio. La droga no tuvo acción discriminatoria; no era ni diabólico ni divino; sólo hizo temblar las puertas de la prisión de mi disposición; y como los cautivos de Filipos, los que estaban dentro salieron corriendo. En ese momento mi virtud se adormeció; mi mal, despierto por la ambición, estuvo alerta y rápido para aprovechar la ocasión; y lo que se proyectó fue Edward Hyde. Por lo tanto, aunque ahora tenía dos personajes además de dos apariencias, uno era completamente malvado y el otro seguía siendo el viejo Henry Jekyll, ese compuesto incongruente de cuya reforma y mejora ya había aprendido a desesperar. Por tanto, el movimiento iba totalmente hacia lo peor. Incluso entonces no había vencido mis aversiones a la aridez de una vida de estudio. A veces todavía estaría alegremente dispuesto; y como mis placeres eran (por decir lo menos) indignos, y no sólo era muy conocido y muy considerado, sino que cada vez me agradaba más el anciano, esta incoherencia de mi vida se hacía cada día más desagradable. Fue de este lado donde mi nuevo poder me tentó hasta caer en esclavitud. No tuve más que beber la copa, despojarme inmediatamente del cuerpo del célebre profesor y asumir, como una gruesa capa, el de Edward Hyde. Sonreí ante la idea; en ese momento me pareció gracioso; y hice mis preparativos con el mayor cuidado. Tomé y amueblé esa casa en Soho, hasta donde la policía siguió a Hyde; y contraté como ama de llaves a una criatura que yo sabía bien que era silenciosa y sin escrúpulos. Por otro lado, anuncié a mis sirvientes que un tal señor Hyde (a quien describí) tendría plena libertad y poder sobre mi casa en la plaza; y para evitar contratiempos, incluso me llamé y me convertí en un objeto familiar, en mi segundo personaje. Luego redacté el testamento que tanto objetaste; de modo que si algo me sucediera en la persona del Dr. Jekyll, podría entrar en la de Edward Hyde sin pérdida pecuniaria. Y así fortalecido, como supuse, por todos lados, comencé a beneficiarme de las extrañas inmunidades de mi posición.
Los hombres han contratado anteriormente a bravos para realizar sus crímenes, mientras que su propia persona y reputación estaban protegidas. Fui el primero que lo hizo para sus placeres. Fui el primero que pudo aparecer ante el público con una carga de cordial respetabilidad y, en un momento, como un colegial, despojarme de estos préstamos y lanzarme de cabeza al mar de la libertad. Pero para mí, en mi manto impenetrable, la seguridad era total. Piénselo: ¡ni siquiera existí! Déjame escapar por la puerta de mi laboratorio, dame sólo uno o dos segundos para mezclar y tragar el trago que siempre tenía listo; y fuera lo que fuese lo que hubiera hecho, Edward Hyde desaparecería como la mancha de aliento en un espejo; y allí, en su lugar, tranquilamente en casa, arreglando la lámpara de medianoche de su estudio, estaría Henry Jekyll, un hombre que podía permitirse el lujo de reírse de las sospechas.
Los placeres que me apresuré a buscar bajo mi disfraz eran, como ya he dicho, indignos; No usaría un término más duro. Pero en manos de Edward Hyde, pronto comenzaron a volverse hacia lo monstruoso. Cuando regresaba de estas excursiones, a menudo me sumergía en una especie de asombro ante mi vicaria depravación. Este familiar que invoqué desde mi propia alma y envié solo para hacer su buena voluntad, era un ser inherentemente maligno y villano; cada uno de sus actos y pensamientos se centró en uno mismo; bebiendo placer con avidez bestial desde cualquier grado de tortura a otro; implacable como un hombre de piedra. Henry Jekyll se quedó a veces horrorizado ante los actos de Edward Hyde; pero la situación se apartaba de las leyes ordinarias y relajaba insidiosamente la conciencia. Después de todo, era Hyde, y sólo Hyde, el culpable. Jekyll no era peor; despertó nuevamente y sus buenas cualidades parecían intactas; incluso se apresuraría, cuando fuera posible, a deshacer el mal cometido por Hyde. Y así su conciencia se adormeció. No tengo intención de entrar en los detalles de la infamia en la que así confabulé (pues incluso ahora apenas puedo admitir que la cometí); Me refiero sólo a señalar las advertencias y los pasos sucesivos con los que se acercó mi castigo. Tuve un accidente que, como no tuvo consecuencias, me limitaré a mencionarlo. Un acto de crueldad hacia un niño despertó contra mí la ira de un transeúnte, a quien reconocí el otro día en la persona de tu pariente; el médico y la familia del niño se unieron a él; hubo momentos en los que temí por mi vida; y finalmente, para apaciguar su demasiado justo resentimiento, Edward Hyde tuvo que llevarlos hasta la puerta y pagarles con un cheque girado a nombre de Henry Jekyll. Pero este peligro se eliminó fácilmente en el futuro abriendo una cuenta en otro banco a nombre del propio Edward Hyde; y cuando, inclinando mi propia mano hacia atrás, hube dado una firma a mi doble, pensé que estaba fuera del alcance del destino.
Unos dos meses antes del asesinato de Sir Danvers, había salido a vivir una de mis aventuras, había regresado tarde y al día siguiente me desperté en la cama con sensaciones un tanto extrañas. En vano miré a mi alrededor; en vano vi en la plaza los muebles decentes y las altas proporciones de mi habitación; en vano reconocí el dibujo de las cortinas de la cama y el diseño del armazón de caoba; algo seguía insistiendo en que no estaba donde estaba, que no había despertado donde parecía estar, sino en la pequeña habitación del Soho donde estaba acostumbrada a dormir en el cuerpo de Edward Hyde. Sonreí para mis adentros y, a mi manera psicológica, comencé perezosamente a investigar los elementos de esta ilusión, de vez en cuando, mientras lo hacía, volvía a caer en un cómodo sueño matutino. Todavía estaba tan absorto cuando, en uno de mis momentos más despiertos, mis ojos se posaron en mi mano. Ahora bien, la mano de Henry Jekyll (como usted ha observado a menudo) tenía forma y tamaño profesionales; era grande, firme, blanca y hermosa. Pero la mano que ahora vi, con bastante claridad, a la luz amarilla de una mañana de mediados de Londres, medio cerrada sobre las sábanas, era delgada, fibrosa, nudillos, de una palidez oscura y espesamente sombreada por una mata de pelo moreno. Fue la mano de Edward Hyde.
Debí haberlo contemplado durante casi medio minuto, hundido como estaba en la mera estupidez del asombro, antes de que el terror despertara en mi pecho tan repentino y sorprendente como el estrépito de címbalos; Y saltando de mi cama corrí hacia el espejo. Al ver lo que vieron mis ojos, mi sangre se transformó en algo exquisitamente fino y helado. Sí, me había acostado Henry Jekyll, había despertado a Edward Hyde. ¿Cómo se explicaría esto? Me pregunté a mí mismo; y luego, con otro ataque de terror: ¿cómo remediarlo? Era bien entrada la mañana; los sirvientes se levantaron; todas mis drogas estaban en el armario: un largo viaje por dos pares de escaleras, a través del pasillo trasero, a través del patio abierto y a través del teatro anatómico, desde donde me encontraba entonces horrorizado. De hecho, tal vez fuera posible cubrirme la cara; pero ¿de qué servía eso, si no podía ocultar la alteración de mi estatura? Y luego, con una abrumadora dulzura de alivio, volví a mi mente que los sirvientes ya estaban acostumbrados al ir y venir de mi segundo yo. Pronto me vestí, lo mejor que pude, con ropa de mi talla; pronto pasé por la casa, donde Bradshaw se quedó mirando y retrocedió al ver al señor Hyde a esa hora y con tan extraño atuendo; y diez minutos más tarde, el doctor Jekyll había vuelto a su forma y estaba sentado, con el ceño oscurecido, para fingir que estaba desayunando. En verdad, mi apetito era pequeño. Este incidente inexplicable, esta inversión de mi experiencia anterior, parecía, como el dedo babilónico en la pared, deletrear las letras de mi juicio; y comencé a reflexionar más seriamente que nunca sobre las cuestiones y posibilidades de mi doble existencia. Esa parte de mí que tenía el poder de proyectar últimamente había sido mucho ejercitada y nutrida; Últimamente me había parecido como si el cuerpo de Edward Hyde hubiera crecido en estatura, como si (cuando llevaba esa forma) fuera consciente de una marea de sangre más generosa; y comencé a vislumbrar el peligro de que, si esto se prolongaba mucho, el equilibrio de mi naturaleza podría quedar permanentemente derribado, perderse el poder del cambio voluntario y el carácter de Edward Hyde volverse irrevocablemente mío. El poder de la droga no siempre se había manifestado de la misma manera. Una vez, muy temprano en mi carrera, me falló totalmente; desde entonces me había visto obligado en más de una ocasión a duplicar la cantidad, y una vez, con infinito riesgo de muerte, a triplicar la cantidad; y estas raras incertidumbres habían arrojado hasta entonces la única sombra sobre mi satisfacción. Ahora, sin embargo, y a la luz del accidente de esa mañana, me vi obligado a observar que, si bien al principio la dificultad había sido deshacerse del cuerpo de Jekyll, últimamente se había transferido gradual pero decididamente al otro lado. . Por tanto, todas las cosas parecían indicar esto; que poco a poco estaba perdiendo el control de mi yo original y mejor, y poco a poco me estaba incorporando a mi segundo y peor yo.
Entre estos dos, ahora sentí que tenía que elegir. Mis dos naturalezas tenían la memoria en común, pero todas las demás facultades estaban muy desigualmente compartidas entre ellas. Jekyll (que era compuesto) ora con las aprensiones más sensibles, ora con un gusto codicioso, proyectaba y compartía los placeres y aventuras de Hyde; pero Hyde era indiferente a Jekyll, o simplemente lo recordaba como el bandido de la montaña recuerda la caverna en la que se esconde de la persecución. Jekyll tenía más que el interés de un padre; Hyde tenía más que la indiferencia de un hijo. Unirme a Jekyll era morir a esos apetitos que durante mucho tiempo había consentido en secreto y que últimamente había comenzado a mimar. Unirse a Hyde era morir a mil intereses y aspiraciones y convertirse, de un golpe y para siempre, en despreciado y sin amigos. El trato podría parecer desigual; pero aún había otra consideración en la balanza; porque mientras Jekyll sufriría dolorosamente en los fuegos de la abstinencia, Hyde ni siquiera sería consciente de todo lo que había perdido. Por extrañas que fueran mis circunstancias, los términos de este debate son tan antiguos y comunes como el hombre; Los mismos incentivos y alarmas echan la suerte a cualquier pecador tentado y tembloroso; y me sucedió a mí, como les ocurre a la gran mayoría de mis compañeros, que elegí la mejor parte y me faltaron fuerzas para seguir adelante. Sí, prefería al médico anciano y descontento, rodeado de amigos y abrigando sinceras esperanzas; y me despedí resueltamente de la libertad, la relativa juventud, el paso ligero, los impulsos saltadores y los placeres secretos que había disfrutado disfrazado de Hyde. Tomé esta decisión tal vez con alguna reserva inconsciente, porque ni abandoné la casa del Soho ni destruí la ropa de Edward Hyde, que todavía estaba lista en mi armario. Sin embargo, durante dos meses fui fiel a mi determinación; Durante dos meses llevé una vida de una severidad que nunca antes había experimentado y disfruté de las compensaciones de una conciencia aprobatoria. Pero por fin el tiempo empezó a borrar la frescura de mi alarma; las alabanzas de la conciencia comenzaron a convertirse en algo natural; Comencé a ser torturado con agonías y anhelos, como si Hyde luchara por la libertad; y finalmente, en una hora de debilidad moral, una vez más preparé y tragué la bebida transformadora.
No creo que, cuando un borracho razona consigo mismo sobre su vicio, se vea afectado una vez entre quinientas veces por los peligros que corre debido a su brutal insensibilidad física; Tampoco yo, mientras había considerado mi posición, había tenido en cuenta la completa insensibilidad moral y la insensible disposición al mal, que eran los personajes principales de Edward Hyde. Sin embargo, fueron ellos los que fui castigado. Mi diablo llevaba mucho tiempo enjaulado, salió rugiendo. Tenía conciencia, incluso cuando tomaba la poción, de una propensión a enfermar más desenfrenada y más furiosa. Supongo que fue esto lo que despertó en mi alma esa tempestad de impaciencia con la que escuchaba las cortesías de mi infeliz víctima; Declaro, al menos, ante Dios, que ningún hombre moralmente cuerdo podría haber sido culpable de ese crimen por una provocación tan lamentable; y que no golpeé con un espíritu más razonable que el con el que un niño enfermo puede romper un juguete. Pero me había despojado voluntariamente de todos esos instintos de equilibrio por los que incluso el peor de nosotros sigue caminando con cierto grado de firmeza entre las tentaciones; y en mi caso, ser tentado, aunque fuera levemente, era caer.
Al instante el espíritu del infierno despertó en mí y se enfureció. Con un transporte de alegría, mutilé el cuerpo que no ofrecía resistencia, saboreando el deleite de cada golpe; y no fue hasta que el cansancio comenzó a dominarme, que de repente, en el peor ataque de mi delirio, un frío estremecimiento de terror me atravesó el corazón. Una niebla se dispersó; Vi mi vida perdida; y huí de la escena de estos excesos, al mismo tiempo gloriándose y temblando, mi lujuria por el mal satisfecha y estimulada, mi amor por la vida atornillado hasta lo más alto. Corrí a la casa del Soho y (para estar doblemente seguro) destruí mis papeles; De allí salí por las calles iluminadas, en el mismo éxtasis mental dividido, regodeándome en mi crimen, imaginando aturdidamente otros en el futuro, y sin embargo apresurándome y escuchando tras mi estela los pasos del vengador. Hyde tenía una canción en los labios mientras preparaba la bebida y, mientras la bebía, prometió al muerto. Los dolores de la transformación no habían terminado de desgarrarlo cuando Henry Jekyll, con lágrimas de gratitud y remordimiento, cayó de rodillas y alzó sus manos entrelazadas hacia Dios. El velo de la autocomplacencia se rasgó de pies a cabeza. Vi mi vida como un todo: la seguí desde los días de mi infancia, cuando había caminado de la mano de mi padre, y a través de las fatigas abnegadas de mi vida profesional, para llegar una y otra vez, con el mismo sentido de irrealidad, ante los malditos horrores de la noche. Podría haber gritado en voz alta; Intenté con lágrimas y oraciones sofocar la multitud de imágenes y sonidos espantosos que mi memoria pululaba contra mí; y aún así, entre las peticiones, el feo rostro de mi iniquidad miraba fijamente mi alma. A medida que la intensidad de este remordimiento comenzó a desvanecerse, fue reemplazada por una sensación de alegría. El problema de mi conducta quedó resuelto. A partir de entonces Hyde fue imposible; Lo quisiera o no, ahora estaba confinado a la mayor parte de mi existencia; y ¡oh, cómo me alegré al pensar en ello! ¡Con qué voluntaria humildad acepté de nuevo las restricciones de la vida natural! ¡Con qué sincera renuncia cerré con llave la puerta por la que tantas veces había entrado y entrado, y aplasté la llave bajo mi talón! Al día siguiente llegó la noticia de que el asesinato no había pasado desapercibido, que la culpabilidad de Hyde era evidente para el mundo y que la víctima era un hombre de gran estima pública. No fue sólo un crimen, sino una trágica locura. Creo que me alegré de saberlo; Creo que me alegré de que mis mejores impulsos estuvieran así apuntalados y protegidos por los terrores del patíbulo. Jekyll era ahora mi ciudad de refugio; si Hyde asomase un instante, las manos de todos los hombres se alzarían para capturarlo y matarlo.
Resolví en mi conducta futura redimir el pasado; y puedo decir con honestidad que mi resolución fructificó en algún bien. Tú mismo sabes con qué fervor, en los últimos meses del año pasado, trabajé para aliviar el sufrimiento; sabes que se hizo mucho por los demás y que los días transcurrieron tranquilos, casi felices para mí. Tampoco puedo decir verdaderamente que me cansé de esta vida benéfica e inocente; Creo, en cambio, que cada día lo disfrutaba más plenamente; pero todavía estaba maldecido por mi dualidad de propósitos; y cuando el primer filo de mi arrepentimiento se disipó, la parte inferior de mí, durante tanto tiempo complacida, tan recientemente encadenada, comenzó a gruñir pidiendo licencia. No es que soñara con resucitar a Hyde; la sola idea de ello me sobresaltaría hasta el frenesí: no, fue en mi propia persona donde una vez más me sentí tentado a jugar con mi conciencia; y fue como un pecador común y corriente que finalmente caí ante los ataques de la tentación.
Todo llega a su fin; la medida más espaciosa por fin está llena; y esta breve condescendencia hacia mi mal finalmente destruyó el equilibrio de mi alma. Y, sin embargo, no me alarmé; la caída me pareció natural, como un regreso a los viejos tiempos anteriores a mi descubrimiento. Era un hermoso y claro día de enero, húmedo bajo los pies donde la escarcha se había derretido, pero sin nubes en lo alto; y el Regent's Park estaba lleno de chirridos invernales y dulces olores primaverales. Me senté al sol en un banco; el animal dentro de mí lamiendo los cortes del recuerdo; el lado espiritual un poco adormecido, prometiendo penitencia posterior, pero aún no movido a comenzar. Después de todo, reflexioné, yo era como mis vecinos; y luego sonreí, comparándome con otros hombres, comparando mi activa buena voluntad con la perezosa crueldad de su negligencia. Y en el mismo momento de ese pensamiento vanaglorioso, me invadió un escrúpulo, una náusea horrible y un estremecimiento mortal. Estos pasaron y me dejaron desmayado; y luego, cuando el desmayo disminuyó, comencé a sentir un cambio en el temperamento de mis pensamientos, una mayor audacia, un desprecio del peligro, una solución a las obligaciones de la obligación. Miré hacia abajo; mis ropas colgaban informemente sobre mis miembros encogidos; la mano que yacía sobre mi rodilla era fibrosa y peluda. Una vez más fui Edward Hyde. Un momento antes había estado a salvo del respeto de todos los hombres, rico, amado: el mantel tendido en el comedor de mi casa; y ahora yo era la presa común de la humanidad, perseguido, sin hogar, un asesino conocido, esclavo de la horca. Mi razón vaciló, pero no me falló por completo. Más de una vez he observado que en mi segundo personaje, mis facultades parecían agudizarse hasta cierto punto y mi espíritu más tenso y elástico; Así sucedió que, donde Jekyll tal vez podría haber sucumbido, Hyde estuvo a la altura de la importancia del momento. Mis drogas estaban en una de las prensas de mi gabinete; ¿Cómo iba a llegar a ellos? Ése fue el problema que (aplastándome las sienes con las manos) me propuse resolver. La puerta del laboratorio la había cerrado. Si intentaba entrar por la casa, mis propios sirvientes me enviarían a la horca. Vi que debía emplear otra mano y pensé en Lanyon. ¿Cómo llegar a él? ¿Qué tan persuadido? Suponiendo que escapara de la captura en las calles, ¿cómo podría llegar a su presencia? ¿Y cómo podría yo, un visitante desconocido y desagradable, convencer al famoso médico para que saqueara el estudio de su colega, el Dr. Jekyll? Entonces recordé que de mi carácter original me quedaba una parte: podía escribir con mi propia mano; y una vez concebido aquella chispa encendida, el camino que debía seguir se iluminó de punta a punta.
Entonces me arreglé la ropa lo mejor que pude y, llamando a un coche de punto que pasaba, me dirigí a un hotel en Portland Street, cuyo nombre recordé por casualidad. Ante mi aparición (que, por cierto, era bastante cómica, por trágico que fuese el destino que ocultaban aquellas prendas), el conductor no pudo ocultar su alegría. Rechiné los dientes con un arrebato de furia diabólica; y la sonrisa se marchitó de su rostro, felizmente para él, aún más felizmente para mí, porque en un instante más lo había arrastrado de su posición. En la posada, al entrar, miré a mi alrededor con un semblante tan sombrío que hizo temblar a los sirvientes; ni una mirada intercambiaron en mi presencia; pero obsequiosamente tomó mis órdenes, me condujo a una habitación privada y me trajo medios para escribir. Hyde en peligro de muerte era una criatura nueva para mí; sacudido por una ira desmesurada, tenso hasta el punto de asesinar, deseoso de infligir dolor. Sin embargo, la criatura era astuta; dominó su furia con un gran esfuerzo de voluntad; compuso sus dos cartas importantes, una a Lanyon y otra a Poole; y para poder recibir evidencia real de su publicación, los envió con instrucciones de que debían registrarse. A partir de entonces pasó todo el día sentado junto al fuego del cuarto privado, mordiéndose las uñas; allí cenó, sentado solo con sus miedos, el camarero visiblemente temblando ante sus ojos; y de allí, cuando ya era de noche, partió en un rincón de un coche cerrado y fue conducido de un lado a otro por las calles de la ciudad. Él, digo... no puedo decirlo, yo. Ese hijo del Infierno no tenía nada humano; nada vivía en él excepto el miedo y el odio. Y cuando por fin, creyendo que el conductor empezaba a sospechar, bajó del coche y se aventuró a pie, vestido con sus ropas que no le quedaban bien, objeto señalado para la observación, en medio de los pasajeros nocturnos, estas dos bajas pasiones hicieron estragos en su interior. él como una tempestad. Caminaba rápido, perseguido por sus miedos, charlando consigo mismo, merodeando por las calles menos frecuentadas, contando los minutos que aún le separaban de la medianoche. Una vez una mujer le habló y le ofreció, creo, una caja de luces. Él la golpeó en la cara y ella huyó. Cuando volví en mí en casa de Lanyon, el horror de mi viejo amigo tal vez me afectó un poco: no lo sé; Al menos no era más que una gota en el mar respecto al aborrecimiento con el que recordaba aquellas horas. Se había producido un cambio en mí. Ya no era el miedo a la horca, era el horror de ser Hyde lo que me atormentaba. Recibí la condena de Lanyon en parte en un sueño; Fue en parte en un sueño que llegué a mi propia casa y me metí en la cama. Dormí después de la postración del día, con un sueño riguroso y profundo que ni siquiera las pesadillas que me atormentaban lograban romper. Me desperté por la mañana sacudido, debilitado, pero renovado. Todavía odiaba y temía la idea del bruto que dormía dentro de mí y, por supuesto, no había olvidado los espantosos peligros del día anterior; pero estaba una vez más en casa, en mi propia casa y cerca de mis drogas; y la gratitud por mi huida brilló con tanta fuerza en mi alma que casi rivalizaba con el brillo de la esperanza.
Estaba caminando tranquilamente por la cancha después del desayuno, bebiendo con placer el frío del aire, cuando me invadieron de nuevo aquellas sensaciones indescriptibles que anunciaban el cambio; y sólo tuve tiempo de encontrar refugio en mi gabinete, antes de que volviera a enfurecerme y congelarme con las pasiones de Hyde. En esta ocasión fue necesaria una doble dosis para recuperarme; y ¡ay! Seis horas después, mientras estaba sentado mirando tristemente al fuego, los dolores regresaron y tuve que volver a administrarme la droga. En resumen, a partir de ese día me pareció que sólo gracias a un gran esfuerzo, como el de la gimnasia, y sólo bajo el estímulo inmediato de la droga, pude lucir el rostro de Jekyll. A todas horas del día y de la noche, me asaltaba el estremecimiento premonitorio; sobre todo, si dormía, o incluso dormitaba un momento en mi silla, siempre despertaba como Hyde. Bajo la tensión de esta fatalidad continuamente inminente y por el insomnio al que ahora me condenaba, sí, incluso más allá de lo que había creído posible para el hombre, me convertí, en mi propia persona, en una criatura devorada y vaciada por la fiebre, lánguidamente débil. tanto en cuerpo como en mente, y únicamente ocupado por un pensamiento: el horror de mi otro yo. Pero cuando dormía, o cuando la virtud de la medicina desaparecía, saltaba casi sin transición (pues los dolores de la transformación eran cada día menos marcados) a la posesión de una fantasía rebosante de imágenes de terror, un alma hirviendo de odios sin causa. , y un cuerpo que parecía no ser lo suficientemente fuerte como para contener las furiosas energías de la vida. Los poderes de Hyde parecían haber aumentado con la enfermedad de Jekyll. Y ciertamente el odio que ahora los dividía era igual en ambos lados. Con Jekyll, era una cuestión de instinto vital. Ahora había visto la deformidad total de esa criatura que compartía con él algunos de los fenómenos de la conciencia y era coheredera con él hasta la muerte: y más allá de estos vínculos de comunidad, que en sí mismos constituían la parte más conmovedora de su angustia, pensaba en Hyde, a pesar de toda su energía vital, como algo no sólo infernal sino inorgánico. Esto fue lo impactante; que el cieno del pozo parecía emitir gritos y voces; que el polvo amorfo gesticulaba y pecaba; que lo que estaba muerto y no tenía forma usurparía los oficios de la vida. Y de nuevo, que ese horror insurgente estaba más unido a él que una esposa, más que un ojo; yacía enjaulado en su carne, donde lo oía murmurar y lo sentía luchar por nacer; y en cada hora de debilidad, y en la confianza del sueño, prevalecieron contra él y lo depusieron de la vida. El odio de Hyde hacia Jekyll era de otro orden. Su terror a la horca lo llevó continuamente a suicidarse temporalmente y a regresar a su puesto subordinado de parte en lugar de persona; pero detestaba la necesidad, detestaba el desaliento en el que ahora estaba caído Jekyll, y le molestaba el disgusto con el que se le miraba a él mismo. De ahí las malas pasadas que me hacía, garabateando con mi propia mano blasfemias en las páginas de mis libros, quemando las cartas y destruyendo el retrato de mi padre; y, en efecto, si no hubiera sido por su miedo a la muerte, hace mucho tiempo que se habría arruinado para involucrarme a mí en la ruina. Pero su amor por la vida es maravilloso; Voy más allá: yo, que me enferma y me hiela de sólo pensar en él, cuando recuerdo la abyección y la pasión de este apego, y cuando sé cómo teme mi poder de cortarle con el suicidio, lo encuentro en mi corazón. para compadecerlo. Es inútil, y el tiempo me falta terriblemente, prolongar esta descripción; nadie ha sufrido nunca semejantes tormentos, basta con esto; y, sin embargo, incluso a estos, el hábito les aportaba, no, no alivio, sino cierta insensibilidad del alma, cierta aquiescencia de la desesperación; y mi castigo podría haber durado años, de no ser por la última calamidad que ahora ha caído y que finalmente me ha separado de mi propio rostro y de mi naturaleza. Mi provisión de sal, que nunca había sido renovada desde la fecha del primer experimento, comenzó a agotarse. Envié a buscar más provisiones y mezclé la poción; siguió la ebullición y el primer cambio de color, no el segundo; Lo bebí y fue sin eficacia. Sabrás por Poole cómo he hecho saquear Londres; fue en vano; y ahora estoy convencido de que mi primer suministro era impuro, y que fue esa impureza desconocida la que dio eficacia al trago.
Ha pasado aproximadamente una semana y ahora estoy terminando esta declaración bajo la influencia del último de los viejos polvos. Ésta, entonces, es la última vez, salvo que se produzca un milagro, que Henry Jekyll puede tener sus propios pensamientos o ver su propio rostro (¡ahora qué tristemente alterado!) en el espejo. Tampoco debo demorarme demasiado en terminar mi escritura; porque si mi narración ha escapado hasta ahora a la destrucción, ha sido gracias a una combinación de gran prudencia y gran buena suerte. Si la agonía del cambio me atrapa en el momento de escribirlo, Hyde lo hará pedazos; pero si ha transcurrido algún tiempo después de que lo haya dejado a un lado, su maravilloso egoísmo y su circunscripción al momento probablemente lo salvarán una vez más de la acción de su rencor simiesco. Y, de hecho, el destino que se acerca a ambos ya lo ha cambiado y lo ha aplastado. Dentro de media hora, cuando una vez más y para siempre reintegre esa odiada personalidad, sé cómo me sentaré en mi silla, estremeciéndome y llorando, o continuaré, con el éxtasis más tenso y atemorizado de escuchar, paseando de un lado a otro de esta habitación. (mi último refugio terrenal) y presta oído a cada sonido de amenaza. ¿Morirá Hyde en el cadalso? ¿O encontrará el valor para liberarse en el último momento? Dios sabe; Soy descuidado; ésta es mi verdadera hora de muerte, y lo que sigue concierne a otro más que a mí mismo. Aquí pues, mientras dejo la pluma y procedo a sellar mi confesión, pongo fin a la vida de ese infeliz Henry Jekyll.
Información de derechos de autor y licencia
Este trabajo es una obra derivada de un texto original en dominio público. El contenido de este trabajo ha sido adaptado del texto original. Todas las alteraciones, adiciones y omisiones son responsabilidad exclusiva del autor de esta obra derivada. Las opiniones, interpretaciones y análisis presentados en este trabajo no reflejan necesariamente las opiniones del autor original o sus afiliados. Este eBook está disponible para el uso de cualquier persona en cualquier lugar de los Estados Unidos y en la mayoría de las demás partes del mundo sin costo alguno y con casi ninguna restricción. Puede copiarlo, regalarlo o reutilizarlo bajo los términos de la licencia incluida con este eBook. Si no se encuentra en los Estados Unidos, deberá verificar las leyes del país donde se encuentre antes de usar este eBook. Este libro electrónico fue realizado por Ondertexts.com y su adaptación está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0.
El texto está disponible en Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0; Es posible que se apliquen términos adicionales.
Ondertexts® es una marca registrada de Ondertexts Foundation, una organización sin fines de lucro.