La Familia Robinson
por Johann David Wyss
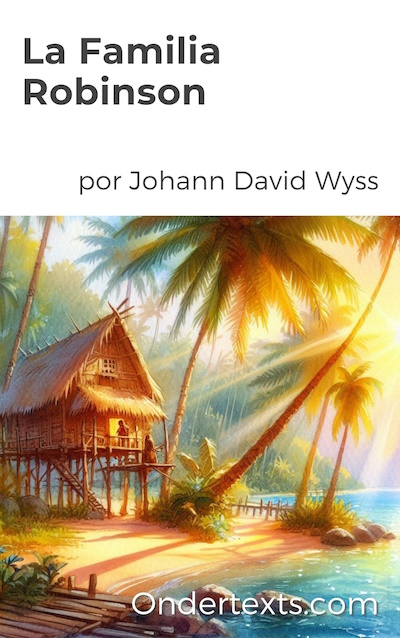 La Familia Robinson por Johann David Wyss
La Familia Robinson por Johann David WyssCapítulo 1 (Parte 1)
La tormenta había rugido durante seis días, y en el séptimo parecía intensificarse. El barco había sido desviado tanto de su curso que nadie a bordo sabía dónde estábamos. Todos estaban exhaustos por el cansancio y la vigilancia. La nave rota comenzó a filtrar agua en muchos lugares, los juramentos de los marineros se convirtieron en oraciones, y cada uno pensaba solo en cómo salvar su propia vida. “Niños,” les dije a mis aterrorizados muchachos, que se aferraban a mí, “Dios puede salvarnos si quiere. Para Él nada es imposible; pero si considera bueno llamarnos a Él, no murmuremos; no seremos separados.” Mi excelente esposa secó sus lágrimas, y desde ese momento se volvió más tranquila. Nos arrodillamos para orar por la ayuda de nuestro Padre Celestial; y el fervor y la emoción de mis inocentes niños me demostraron que incluso los niños pueden orar y encontrar en la oración consuelo y paz.
Nos levantamos de nuestras rodillas fortalecidos para soportar las aflicciones que nos sobrellevaban. De repente, oímos entre el rugido de las olas el grito de “¡Tierra! ¡Tierra!” En ese momento el barco chocó contra una roca; el impacto nos tiró al suelo. Oímos un fuerte crujido, como si la nave se estuviera partiendo; sentimos que nos habíamos encallado y escuchamos al capitán gritar, en un tono de desesperación, “¡Estamos perdidos! ¡Lancen las balsas!” Estas palabras fueron una daga para mi corazón, y los lamentos de mis hijos eran más fuertes que nunca. Entonces me recolocé y dije, “Valentía, mis queridos, todavía estamos sobre el agua, y la tierra está cerca. Dios ayuda a quienes confían en Él. Quédense aquí, y yo intentaré salvarnos.”
Salí a la cubierta y fui instantáneamente derribado y empapado por una enorme ola; una segunda siguió. Luché valientemente con las olas y conseguí mantenerme a flote, cuando vi, con terror, la magnitud de nuestra miseria. La nave rota estaba casi en dos; la tripulación se había apiñado en las balsas, y el último marinero estaba cortando la cuerda. Grité y les supliqué que nos llevaran con ellos; pero mi voz se perdió en el rugido de la tormenta, ni podían haber vuelto por nosotros a través de olas que se alzaban como montañas. Toda esperanza de su asistencia se perdió; pero me consoló observar que el agua no entraba en el barco más allá de una cierta altura. La popa, debajo de la cual estaba la cabina que contenía todo lo que me era querido en la tierra, estaba inmoviblemente fija entre dos rocas. Al mismo tiempo observé, hacia el sur, trazas de tierra que, aunque salvaje y estéril, era ahora el refugio de mis esperanzas casi expiradas; ya no pudiendo depender de ninguna ayuda humana. Regresé a mi familia y traté de parecer calmado. “Tengan valor,” grité, “aún hay esperanza para nosotros; la nave, al chocar entre las rocas, está fija en una posición que protege nuestra cabina sobre el agua, y si el viento se calma mañana, podríamos llegar a tierra.”
Esta seguridad calmó a mis hijos, y como de costumbre, confiaron en todo lo que les dije; se alegraron de que el vaivén de la nave hubiera cesado, ya que mientras duró, eran continuamente lanzados unos contra otros. Mi esposa, más acostumbrada a leer mi rostro, descubrió mi inquietud; y con un gesto, le expliqué que había perdido toda esperanza. Sentí gran consuelo al ver que ella soportaba nuestra desgracia con verdadera resignación cristiana.
“Tomemos algo de comida,” dijo ella; “con el cuerpo, la mente se fortalece; esta debe ser una noche de prueba.”
Llegó la noche y la tormenta continuó su furia; desgarrando las tablas del barco condenado con un estrépito temible. Parecía absolutamente imposible que las balsas pudieran sobrevivir a la tormenta.
Mi esposa había preparado algo de refrigerio, del cual los niños tomaron con un apetito que nosotros no podíamos sentir. Los tres más pequeños se retiraron a sus camas y pronto durmieron profundamente. Fritz, el mayor, vigilaba conmigo. “He estado pensando,” dijo él, “cómo podríamos salvarnos. Si tuviéramos solo algunos chalecos de corcho o vejigas para mamá y mis hermanos, tú y yo no los necesitamos, podríamos nadar hasta la tierra.”
“Una buena idea,” dije, “trataré durante la noche de idear algún expediente para asegurar nuestra seguridad.” Encontramos algunos barriles pequeños vacíos en la cabina, que atamos dos juntos con nuestros pañuelos, dejando un espacio entre cada uno para cada niño; y fijamos este nuevo aparato para nadar bajo sus brazos. Mi esposa preparó lo mismo para ella. Luego recogimos algunos cuchillos, cuerda, caja de yesca, y otras pequeñas necesidades que pudiéramos meter en nuestros bolsillos; así, en caso de que la nave se desmoronara durante la noche, esperábamos poder llegar a tierra.
Finalmente, Fritz, vencido por el cansancio, se acostó y durmió con sus hermanos. Mi esposa y yo, demasiado ansiosos para descansar, pasamos esa horrible noche en oración y en la organización de varios planes. Cuán gustosamente recibimos la luz del día, brillando a través de una abertura. El viento estaba amainando, el cielo sereno, y observé el amanecer con renovada esperanza. Llamé a mi esposa y a los niños a la cubierta. Los más jóvenes se sorprendieron al encontrar que estábamos solos. Preguntaron qué había pasado con los marineros y cómo manejaríamos el barco solos.
“Niños,” les dije, “uno más poderoso que el hombre nos ha protegido hasta ahora, y aún extenderá un brazo salvador hacia nosotros, si no cedemos a la queja y la desesperación. Que todos se pongan a trabajar. Recuerden esa excelente máxima, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Pensemos todos qué es lo mejor que hacer ahora.”
“Saltemos al mar,” gritó Fritz, “y nademos hasta la orilla.”
“Muy bien para ti,” respondió Ernesto, “que sabes nadar; pero todos nos ahogaríamos. ¿No sería mejor construir una balsa e ir todos juntos?”
“Eso podría funcionar,” añadí, “si fuéramos lo suficientemente fuertes para tal trabajo, y si una balsa no fuera siempre un medio de transporte tan peligroso. Pero adelante, chicos, miren a su alrededor y busquen algo que pueda ser útil para nosotros.”
Todos nos dispersamos por diferentes partes del barco. Por mi parte fui a la despensa para revisar los barriles de agua y otros artículos necesarios; mi esposa visitó el ganado y los alimentó, pues estaban casi famélicos; Fritz buscó armas y municiones; Ernesto las herramientas del carpintero. Jack había abierto la cabina del capitán y fue inmediatamente derribado por dos perros grandes, que saltaron sobre él tan bruscamente que él gritó como si fueran a devorarlo. Sin embargo, el hambre los había hecho tan dóciles que lamieron sus manos, y pronto recuperó sus pies, tomó al más grande por las orejas, y montándolo, lo montó gravemente hasta donde yo venía de la bodega. No pude evitar reír; aplaudí su valentía; pero le recomendé siempre ser prudente con animales de ese tipo, que a menudo son peligrosos cuando tienen hambre.
Mi pequeño grupo comenzó a reunirse. Fritz había encontrado dos escopetas, algunas bolsas de pólvora y perdigones, y algunas balas en frascos de cuerno. Ernesto estaba cargado con un hacha y un martillo, un par de tenazas, un par de tijeras grandes, y un barreno medio salido de su bolsillo.
Francis tenía una gran caja bajo el brazo, de la cual produjo ansiosamente lo que él llamaba pequeños ganchos puntiagudos. Sus hermanos se rieron de su premio. “Silencio,” dije, “el más joven ha hecho la adición más valiosa a nuestras provisiones. Estos son anzuelos, y pueden ser más útiles para la preservación de nuestras vidas que cualquier cosa que contenga el barco. Sin embargo, Fritz y Ernesto no lo han hecho mal.”
“Por mi parte,” dijo mi esposa, “solo contribuyo con buenas noticias; he encontrado una vaca, un burro, dos cabras, seis ovejas y una cerda con crías. Las he alimentado y espero que podamos preservarlas.”
“Muy bien,” dije a mis pequeños trabajadores, “estoy satisfecho con todos excepto con el señor Jack, que, en lugar de algo útil, ha contribuido con dos grandes tragadores, que nos harán más daño que bien.”
“Pueden ayudarnos a cazar cuando lleguemos a tierra,” dijo Jack.
“Sí,” respondí, “pero ¿puedes idear algún medio para llegar allí?”
“No parece en absoluto difícil,” dijo el vivaz niño; “ponnos a cada uno en una gran bañera y dejemos que floten hasta la orilla. Recuerdo haber navegado maravillosamente así en el gran estanque de godpapa en S—.”
“Una idea muy buena, Jack; un buen consejo a veces puede ser dado incluso por un niño. Rápido, chicos, denme la sierra y el barreno, con algunos clavos, veremos qué podemos hacer.” Recordé haber visto algunos barriles vacíos en la bodega. Bajamos y los encontramos flotando. Esto nos dio menos dificultad para levantarlos en la cubierta inferior, que estaba justo por encima del agua. Eran de madera fuerte, atados con aros de hierro, y exactamente adecuados para mi propósito; mis hijos y yo comenzamos a cortarlos por la mitad. Después de mucho trabajo, tuvimos ocho bañeras todas del mismo alto. Nos refrescamos con vino y bizcochos, que habíamos encontrado en algunos de los barriles. Luego contemplé con deleite mi pequeño escuadrón de embarcaciones alineadas; y me sorprendió que mi esposa siguiera deprimida. Ella miraba tristemente hacia ellas. “Nunca me atreveré a aventurarme en una de estas bañeras,” dijo ella.
“Espera un poco, hasta que termine mi trabajo,” respondí, “y verás que es más confiable que esta nave rota.”
Busqué una larga tabla flexible y arreglé ocho bañeras en ella, una al lado de la otra, dejando un pedazo en cada extremo para formar una curva hacia arriba, como la quilla de un barco. Luego las clavamos firmemente a la tabla y entre sí. Clavamos una tabla a cada lado, de la misma longitud que la primera, y conseguimos producir una especie de bote, dividido en ocho compartimentos, en el que no parecía difícil realizar un corto viaje sobre un mar tranquilo.
Pero, desafortunadamente, nuestra maravillosa embarcación resultó ser tan pesada que nuestros esfuerzos combinados no pudieron moverla ni un centímetro. Envié a Fritz a traerme el tornillo hidráulico, y mientras tanto, corté un grueso tronco en pedazos; luego, elevando la parte delantera de nuestro trabajo con el potente aparato, Fritz colocó uno de estos rodillos debajo de él.
Ernesto estaba muy ansioso por saber cómo esta pequeña máquina podía lograr más que nuestra fuerza combinada. Le expliqué, lo mejor que pude, el poder de la palanca de Arquímedes, con la que él había declarado que podía mover el mundo, si tuviera un punto de apoyo; y prometí a mi hijo desarmar la máquina cuando estuviéramos en tierra y explicar el modo de operación. Luego les dije que Dios, para compensar la debilidad del hombre, había otorgado razón, invención y habilidad en el trabajo manual. El resultado de estos había producido una ciencia que, bajo el nombre de Mecánica, nos enseñaba a aumentar y extender nuestros poderes limitados increíblemente con la ayuda de instrumentos.
Jack observó que el tornillo hidráulico trabajaba muy lentamente.
“Más vale despacio, que no hacerlo en absoluto,” dije. “Es un principio en mecánica que lo que se gana en tiempo se pierde en potencia. El tornillo no está destinado a trabajar rápidamente, sino a levantar pesos pesados; y cuanto más pesado es el peso, más lenta es la operación. Pero, ¿puedes decirme cómo podemos compensar esta lentitud?”
“Oh, ¡girando la manivela más rápido, por supuesto!”
“Totalmente equivocado; eso no nos ayudaría en absoluto. Paciencia y Razón son las dos hadas, cuyo potente ayuda espero para poner nuestra barca a flote.”
Procedí rápidamente a atar un cordón fuerte a la parte trasera de ella, y el otro extremo a una viga en el barco, que aún estaba firme, dejándolo lo suficientemente largo para seguridad; luego introduciendo dos rodillos más debajo y trabajando con el tornillo, conseguimos lanzar nuestra barca, que pasó al agua con tal velocidad, que de no ser por nuestra cuerda, habría salido al mar. Desafortunadamente, se inclinaba tanto a un lado, que ninguno de los chicos se atrevió a entrar en ella. Estaba en desesperación, cuando de repente recordé que solo necesitaba lastre para mantenerla en equilibrio. Eché apresuradamente cualquier cosa que encontrara pesada, y pronto la barca quedó nivelada y lista para ser ocupada. Ahora competían para ver quién entraría primero; pero los detuve, reflexionando que estos inquietos niños podrían volcar fácilmente nuestra embarcación. Recordé que las naciones salvajes utilizaban un estabilizador para evitar que su canoa se volcara, y decidí añadir esto a mi trabajo. Fijé dos partes de un mástil de velas, una sobre la proa, la otra a través de la popa, de manera que no estorbaran al empujar nuestra barca desde el naufragio. Forcé el extremo de cada mástil en el agujero de un barril de brandy vacío, para mantenerlos estables durante nuestro avance.
Ahora era necesario despejar el camino para nuestra partida. Me subí a la primera bañera y logré meter la barca en la hendidura en el costado del barco, como un refugio; luego regresé y, con el hacha y la sierra, corté a derecha e izquierda todo lo que pudiera obstruir nuestro paso. Luego aseguramos algunos remos, para estar listos para nuestro viaje al día siguiente.
El día se había pasado en trabajo, y nos vimos obligados a pasar otra noche en el naufragio, aunque sabíamos que podría no permanecer hasta la mañana. Hicimos una comida regular, pues durante el día apenas habíamos tenido tiempo de tomar un pedazo de pan y un vaso de vino. Más compuestos que la noche anterior, nos retiramos a descansar. Tomé la precaución de atar el aparato para nadar a través de los hombros de mis tres hijos menores y mi esposa, por temor a que otra tormenta pudiera destruir la nave y lanzarnos al mar. También aconsejé a mi esposa que se pusiera un traje de marinero, ya que sería más conveniente para los trabajos y pruebas que se esperaban. Ella accedió de mala gana, y, después de una breve ausencia, apareció con el traje de un joven que había servido como voluntario en el barco. Se sintió muy tímida y torpe en su nuevo traje; pero le mostré la ventaja del cambio y, al final, se reconcilió y se unió a las risas de los niños por su extraño disfraz. Luego se metió en su hamaca, y disfrutamos de un sueño placentero, para prepararnos para nuevos trabajos.
Capítulo 2
Al amanecer estábamos despiertos y listos, y después de la oración matutina, me dirigí a mis hijos de la siguiente manera: “Ahora estamos, mis queridos niños, con la ayuda de Dios, a punto de intentar nuestra liberación. Antes de irnos, proporcionen a nuestros pobres animales comida para algunos días: no podemos llevarlos con nosotros, pero si nuestro viaje tiene éxito, podemos regresar por ellos. ¿Están listos? Recojan lo que deseen llevar, pero solo las cosas absolutamente necesarias para nuestras necesidades actuales.” Planifiqué que nuestra primera carga consistiera en un barril de pólvora, tres escopetas, tres mosquetes, dos pares de pistolas de bolsillo y un par más grande, balas, perdigones y plomo tanto como pudiéramos llevar, con un molde para balas; y deseaba que cada uno de mis hijos, así como su madre, tuviera una bolsa de caza completa, de las cuales había varias en las cabinas de los oficiales. Luego apartamos una caja de sopa portátil, otra de bizcochos, una olla de hierro, una caña de pescar, un cofre de clavos y uno de herramientas de carpintero, además de algo de tela de vela para hacer una tienda. De hecho, mis hijos recolectaron tantas cosas que nos vimos obligados a dejar algunas atrás, aunque intercambié todo el lastre inútil por artículos necesarios.
Cuando todo estuvo listo, imploramos la bendición de Dios sobre nuestra empresa y nos preparamos para embarcarnos en nuestros barriles. En ese momento, los gallos nos hicieron una especie de despedida reprochadora; los habíamos olvidado; inmediatamente propuse llevar con nosotros a nuestra avicultura, gansos, patos, gallinas y palomas, pues, como observé a mi esposa, si no podíamos alimentarlos, ellos, en cualquier caso, nos alimentarían. Colocamos nuestras diez gallinas y dos gallos en un barril cubierto; el resto los liberamos, esperando que los gansos y patos pudieran llegar a la orilla por el agua, y las palomas por vuelo.
Esperamos un poco a mi esposa, que llegó cargada con una gran bolsa, que arrojó en el barril que contenía a su hijo menor. Concluí que estaba destinada a estabilizarlo, o para sentarse, y no hice observación al respecto. A continuación sigue el orden de nuestra embarcación. En la primera división, estaba la tierna madre, la fiel y piadosa esposa. En la segunda, nuestro amable pequeño Francisco, de seis años, y de dulce disposición.
En la tercera, Fritz, nuestro mayor, de catorce o quince años, un joven de cabello rizado, inteligente, astuto y vivaz.
En la cuarta, el barril de pólvora, con las aves y la tela de vela.
Nuestras provisiones llenaban la quinta.
En la sexta, nuestro descuidado Jack, de diez años, emprendedor, valiente y útil.
En la séptima, Ernesto, de doce años, bien informado y racional, pero algo egoísta e indolente. En la octava, yo mismo, un padre ansioso, encargado del importante deber de guiar la embarcación para salvar a mi querida familia. Cada uno de nosotros tenía algunas herramientas útiles a su lado; cada uno sostenía un remo y tenía un aparato de natación a mano, en caso de que desgraciadamente volcara la embarcación. La marea estaba subiendo cuando partimos, lo cual consideré que podría asistir a mis débiles esfuerzos. Giramos nuestros estabilizadores longitudinalmente, y así pasamos de la hendidura del barco al mar abierto. Remamos con todas nuestras fuerzas, para alcanzar la tierra azul que veíamos a lo lejos, pero durante algún tiempo en vano, ya que la barca seguía girando y no avanzaba. Finalmente, logré dirigirla, de manera que fuimos directamente hacia adelante.
Tan pronto como nuestros perros nos vieron partir, saltaron al mar y nos siguieron; no podía dejarlos subir a la barca, por temor a que la volcaran. Lo lamenté mucho, ya que apenas esperaba que pudieran nadar hasta la orilla; pero, al descansar ocasionalmente sus patas delanteras en nuestros estabilizadores, lograron mantenerse a nuestro ritmo. Turk era un perro inglés y Flora de una raza danesa.
Procedimos lentamente, pero de manera segura. Cuanto más nos acercábamos a la tierra, más desoladora y poco prometedora parecía. La costa rocosa parecía anunciarnos nada más que hambre y miseria. Las olas, que rompían suavemente contra la orilla, estaban esparcidas con barriles, fardos y cofres del naufragio. Esperando asegurar algunos buenos víveres, llamé a Fritz para que ayudara; él llevaba una cuerda, un martillo y clavos, y logramos agarrar dos toneles en el camino, y al atarlos con cuerdas a nuestra embarcación, los arrastramos hasta la orilla.
A medida que nos acercábamos, la costa parecía mejorar. La cadena de rocas no era continua, y el ojo agudo de Fritz descubrió algunos árboles, que declaró eran cocoteros; Ernesto se alegró al prospecto de comer esos frutos, mucho más grandes y mejores que los que crecen en Europa. Lamentaba no haber traído el gran telescopio de la cabina del capitán, cuando Jack sacó de su bolsillo uno más pequeño, que me ofreció con no poco orgullo.
Esto fue una valiosa adquisición, ya que me permitió hacer las observaciones necesarias y dirigir mi curso. La costa delante de nosotros tenía un aspecto salvaje y desierto,—se veía mejor hacia la izquierda; pero no pude acercarme a esa parte, debido a una corriente que nos arrastraba hacia la costa rocosa y estéril. Finalmente vimos, cerca de la desembocadura de un arroyuelo, una pequeña cala entre las rocas, hacia la cual nuestras gansos y patos se dirigieron, sirviéndonos de guías. Esta abertura formaba una pequeña bahía de agua tranquila, justo lo suficientemente profunda para nuestra barca. Entré con cautela y desembarcamos en un lugar donde la costa tenía aproximadamente la altura de nuestros barriles y el agua era lo suficientemente profunda para permitirnos acercarnos. La orilla se extendía tierra adentro, formando una declinación suave de forma triangular, con la punta perdida entre las rocas y la base hacia el mar.
Todos los que pudieron saltaron a tierra de un salto. Incluso el pequeño Francisco, que había sido acostado en su barril, como un arenque salado, intentó salir, pero se vio obligado a esperar la ayuda de su madre. Los perros, que nos habían precedido en el desembarco, nos dieron una bienvenida verdaderamente amistosa, saltando juguetonamente a nuestro alrededor; los gansos mantenían un fuerte cacareo, al que los patos de pico amarillo respondían con un potente bajo. Esto, junto con el castañeteo de las aves liberadas y el parloteo de los niños, formaba una perfecta Babel; mezclado con esto, estaban los gritos ásperos de los pingüinos y flamencos, que se cernían sobre nuestras cabezas, o se posaban en las puntas de las rocas. Eran en número inmenso, y sus voces casi nos ensordecían, especialmente porque no concordaban con la armonía de nuestras aves civilizadas. Sin embargo, me alegré de ver a estas criaturas emplumadas, ya imaginándolas en mi mesa, si tuviéramos que permanecer en esta región desierta.
Nuestro primer cuidado, cuando estuvimos a salvo en tierra, fue arrodillarnos y agradecer a Dios, a quien debíamos nuestras vidas; y entregarnos completamente a su bondad paternal.
Luego comenzamos a descargar nuestra embarcación. ¡Qué ricos nos creíamos con lo poco que habíamos salvado! Buscamos un lugar conveniente para nuestra tienda, a la sombra de las rocas. Luego insertamos un poste en una fisura en la roca; este, apoyado firmemente en otro poste fijo en el suelo, formaba el marco de la tienda. La tela de vela fue estirada sobre él, y sujetada a intervalos adecuados, con estacas, a las cuales, para mayor seguridad, añadimos algunas cajas de provisiones; fijamos algunos ganchos en la lona en la abertura frontal, para que pudiéramos cerrar la entrada durante la noche. Envié a mis hijos a buscar algo de musgo y hierba seca, y lo extendieron al sol para secarlo, para formar nuestras camas; y mientras todos, incluso el pequeño Francisco, estaban ocupados con esto, construí una especie de lugar de cocina, a cierta distancia de la tienda, cerca del río que nos iba a suministrar agua fresca. Era simplemente un fogón de piedras planas del lecho del arroyo, rodeado con algunas ramas gruesas. Encendí un alegre fuego con algunas ramas secas, puse la olla, llena de agua y algunos cuadrados de sopa portátil, y dejé a mi esposa, con Francisco como asistente, para preparar la cena. Él tomó la sopa portátil como pegamento, y no podía concebir cómo mamá podía hacer sopa, ya que no teníamos carne, y no había carnicerías aquí.
Mientras tanto, Fritz había cargado nuestras armas. Llevó una al lado del río; Ernesto se negó a acompañarlo, ya que el camino áspero no era de su gusto; prefería la orilla del mar. Jack se dirigió a una cresta de rocas a la izquierda, que se extendía hacia el mar, para recoger mejillones. Yo intenté llevar los dos toneles flotantes a tierra, pero no pude tener éxito, pues nuestro lugar de desembarco era demasiado empinado para sacarlos. Mientras trataba en vano de encontrar un lugar más favorable, oí a mi querido Jack emitir gritos alarmantes. Tomé mi hacha y corrí a su auxilio. Lo encontré hasta las rodillas en un charco poco profundo, con una langosta grande sujetándole la pierna con sus garras afiladas. La langosta se escapó al verme; pero estaba decidido a que pagara por el susto que me había dado. Tomándola con cuidado, la saqué, seguido por Jack, quien, ahora muy triunfante, deseaba presentarla él mismo a su madre, después de observar cómo la sostenía. Pero apenas la tuvo en sus manos, cuando le dio un violento golpe en la mejilla con su cola, que la hizo soltarla y comenzó a llorar de nuevo. No pude evitar reírme de él, y, en su rabia, tomó una piedra y acabó con su adversario. Me entristeció esto y le recomendé nunca actuar en un momento de ira, mostrándole que era injusto ser tan vengativo; pues, si hubiera sido mordido por la langosta, estaba claro que habría comido a su enemigo si lo hubiera vencido. Jack prometió ser más discreto y misericordioso en el futuro, y obtuvo permiso para llevar el trofeo a su madre.
“Mamá,” dijo orgullosamente, “¡una langosta! ¡Una langosta, Ernesto! ¿Dónde está Fritz? ¡Ten cuidado de que no te muerda, Francisco!” Todos se agolparon alrededor con asombro. “Sí,” añadió triunfante, “aquí está la impertinente pinza que me sujetó; pero le pagué al bribón,”
“Eres un fanfarrón,” dije yo. “Te habrías manejado indiferentemente con la langosta, si yo no hubiera llegado; y ¿has olvidado la bofetada en la mejilla que te obligó a soltarla? Además, él solo se defendía con sus armas naturales; pero tú tuviste que usar una gran piedra. No tienes motivos para estar orgulloso, Jack.”
Ernesto quiso añadir la langosta a la sopa para mejorarla; pero su madre, con un espíritu de economía, la reservó para otro día. Luego caminé hasta el lugar donde Jack había capturado la langosta, y, encontrándolo favorable para mi propósito, arrastré mis dos toneles a la orilla y los aseguré colocándolos de pie.
Al regresar, felicité a Jack por ser el primero en tener éxito en la búsqueda. Ernesto comentó que había visto algunas ostras adheridas a una roca, pero no pudo alcanzarlas sin mojarse los pies, lo cual no le agradaba.
“¡De veras, mi delicado caballero!” dije yo, riendo, “debo pedirte que vuelvas y nos consigas algunas. Todos debemos unirnos en el trabajo para el bien común, sin importar los pies mojados. El sol pronto nos secará.”
“Podría traer algo de sal al mismo tiempo,” dijo él; “vi mucha en las fisuras de la roca, dejada por el mar, creo, ¿papá?”
“Sin duda, señor Razonador,” respondí yo; “¿de dónde más podría haber venido? El hecho era tan obvio, que hubieras hecho mejor en traer un saco lleno en lugar de demorarte en reflexionar al respecto. Pero si deseas evitar una sopa insípida, date prisa y consíguela.”
Fue y regresó con algo de sal, tan mezclada con arena y tierra, que la habría desechado como inútil; pero mi esposa la disolvió en agua fresca y, filtrándola a través de un trozo de lona, logró dar sabor a nuestra sopa con ella.
Jack preguntó por qué no podíamos usar agua de mar; y le expliqué que el sabor amargo y nauseabundo del agua de mar habría estropeado nuestra cena. Mi esposa revolvió la sopa con un pequeño palo y, al probarla, la declaró muy buena, pero añadió, “Debemos esperar a Fritz. ¿Y cómo comeremos nuestra sopa sin platos ni cucharas? No podemos levantar esta gran olla hirviendo hacia nuestras cabezas y beber de ella.”
Era demasiado cierto. Miramos estupefactos nuestra olla y, al final, todos estallamos en risas ante nuestra falta de previsión y nuestra tontería al olvidar tales útiles necesarios.
“Si tuviéramos cocos,” dijo Ernesto, “podríamos partirlos y hacer cuencos y cucharas.”
“¡Si!” respondí yo—“¡pero no tenemos ninguno! Más nos valdría desear una docena de cucharas de plata, si los deseos sirvieran para algo.”
“Pero,” observó él, “podemos usar conchas de ostra.”
“Un pensamiento útil, Ernesto; ve directamente y trae las ostras; y, recuerden, señores, sin quejas, aunque las cucharas estén sin mangos y tengan que mojarse los dedos en el cuenco.”
Jack se fue corriendo y estaba a mitad de pierna en el agua antes de que Ernesto llegara a él. Desprendió las ostras y se las arrojó a su hermano perezoso, quien llenó su pañuelo, cuidando de poner una grande en su bolsillo para su propio uso; y regresaron con su botín.
Fritz aún no había aparecido, y su madre comenzaba a inquietarse, cuando lo oímos saludándonos alegremente desde la distancia. Pronto se acercó, con un aire fingido de decepción y las manos detrás de él; pero Jack, que se había deslizado a su alrededor, gritó, “¡Un lechón! ¡Un lechón!” Y luego, con gran orgullo y satisfacción, presentó su trofeo, que reconocí, por la descripción de los viajeros, como el agutí, común en estas regiones, un animal ágil que cava en la tierra y vive de frutas y nueces; su carne, algo parecida a la del conejo, tiene un sabor desagradable para los europeos.
Todos estaban ansiosos por saber los detalles de la caza; pero reprendí seriamente a mi hijo por su pequeña ficción, y le advertí que nunca usara el menor engaño, ni siquiera en broma. Luego pregunté dónde había encontrado el agutí. Me dijo que había estado al otro lado del río, “un lugar muy diferente a este,” continuó. “La orilla está baja, y no tienes idea de la cantidad de barriles, cofres, tablas y todo tipo de cosas que el mar ha arrojado; ¿deberíamos ir a apropiarnos de ellas? Y mañana, padre, deberíamos hacer otro viaje al barco, para cuidar de nuestro ganado. Al menos podríamos traer la vaca. Nuestros bizcochos no estarían tan duros si se mojaran en leche.”
“Y mucho más sabrosos,” añadió el codicioso Ernesto.
“Entonces,” continuó Fritz, “más allá del río hay rica hierba para pastoreo y un bosque sombreado. ¿Por qué deberíamos permanecer en este desierto estéril?”
“¡Despacio!” respondí yo, “hay un tiempo para todas las cosas. Mañana y pasado mañana tendrán su trabajo. Pero primero dime, ¿has visto algo de nuestros compañeros de barco?”
“No he visto rastro de hombre, vivo o muerto, en tierra o en el mar; pero vi un animal más parecido a un cerdo que este, pero con patas como las de una liebre; saltaba entre la hierba, a veces sentado erguido y frotándose la boca con las patas delanteras; a veces buscando raíces y roiéndolas como una ardilla. Si no hubiera tenido miedo de que se escapara, habría intentado atraparlo vivo, parecía tan muy manso.”
Mientras hablábamos, Jack había estado intentando, con muchas muecas, abrir una ostra con su cuchillo. Me reí de sus vanos esfuerzos y, al poner algunas en el fuego, le mostré cómo se abrían solas. A mí no me gustaban las ostras; pero como en todas partes se consideran una delicadeza, aconsejé a mis hijos que las probaran. Todos al principio rechazaron el poco apetitoso manjar, excepto Jack, quien, con gran valor, cerró los ojos y tragó una desesperadamente como si fuera medicina. Los demás siguieron su ejemplo y luego todos coincidieron conmigo en que las ostras no eran buenas. Las conchas fueron pronto sumergidas en la olla para sacar algo de la buena sopa; pero al escaldarse los dedos, era quien podía gritar más fuerte. Ernesto sacó su gran concha del bolsillo, la llenó cautelosamente con una buena porción de sopa y la dejó enfriar, regocijándose en su propia prudencia. “Has sido muy considerado, mi querido Ernesto,” dije yo; “pero ¿por qué tus pensamientos siempre son para ti mismo, tan raramente para los demás? Como castigo por tu egotismo, esa porción debe ser dada a nuestros fieles perros. Todos podemos sumergir nuestras conchas en la olla, los perros no pueden. Por lo tanto, ellos tendrán tu sopa y tú debes esperar y comer como nosotros.” Mi reproche le llegó al corazón y colocó su concha obedientemente en el suelo, que los perros vaciaron de inmediato. Estábamos casi tan hambrientos como ellos y mirábamos ansiosos hasta que la sopa comenzó a enfriarse; cuando percibimos que los perros estaban desgarrando y royendo el agutí de Fritz. Los niños gritaron; Fritz estaba furioso, tomó su arma, golpeó a los perros, les gritó, les lanzó piedras y habría matado a los animales si yo no lo hubiera retenido. De hecho, había doblado su arma golpeándolos. Tan pronto como me escuchó, lo reprendí seriamente por su violencia y le expliqué cuánto nos había angustiado y aterrorizado a su madre; que había estropeado su arma, que podría habernos sido tan útil, y había casi matado a los pobres animales, que podrían ser más útiles. “La ira,” dije yo, “lleva a todo crimen. Recuerda a Caín, que mató a su hermano en un ataque de pasión.” “¡Oh, padre!” dijo él, con voz de terror; y, reconociendo su error, pidió perdón y derramó amargas lágrimas.
Poco después de nuestra comida se puso el sol y las aves se agruparon alrededor de nosotros, recogiendo las migas de bizcocho esparcidas. Mi esposa entonces sacó su misteriosa bolsa y extrajo algunos puñados de granos para alimentar a su parvada. También me mostró muchas otras semillas de vegetales útiles. Alabé su prudencia y le rogué que fuera muy económica, ya que esas semillas eran de gran valor y podríamos traer del barco algo de bizcocho estropeado para las aves.
Nuestros pichones volaban ahora entre las rocas, los gallos y gallinas se posaban en el armazón de la tienda, y los gansos y patos elegían descansar en un pantano, cubierto de arbustos, cerca del mar. Nos preparamos para descansar; cargamos todas nuestras armas, luego elevamos nuestras oraciones juntos, agradeciendo a Dios por su señalada misericordia hacia nosotros y confiándonos a su cuidado. Cuando el último rayo de luz se despidió, cerramos nuestra tienda y nos acostamos en nuestras camas, bien juntos. Los niños habían notado cuán repentinamente se hizo la oscuridad, de la cual concluí que no estábamos lejos del ecuador; porque les expliqué que, cuanto más perpendicularmente caen los rayos del sol, menor es su refracción; y en consecuencia, la noche llega repentinamente cuando el sol está bajo el horizonte.
Una vez más miré afuera para ver si todo estaba tranquilo, luego cerré cuidadosamente la entrada y me acosté. Tan cálido como había sido el día, la noche estaba tan fría que nos vimos obligados a acurrucarnos para calentarnos. Los niños pronto dormían, y cuando vi a su madre en su primer sueño tranquilo, mis propios ojos se cerraron, y nuestra primera noche en la isla pasó cómodamente.
Capítulo 3
Al amanecer, me despertó el canto del gallo. Llamé a mi esposa a consejo para considerar los asuntos del día. Acordamos que nuestro primer deber era buscar a nuestros compañeros de barco y examinar el país más allá del río antes de tomar una decisión definitiva.
Mi esposa vio que no podíamos ir todos en esta expedición y valientemente aceptó quedarse con sus tres hijos menores, mientras que Fritz, siendo el mayor y el más valiente, debería acompañarme. Le rogué que preparara el desayuno de inmediato, lo cual advirtió que sería escaso, ya que no había sopa. Pedí la langosta de Jack, pero no se pudo encontrar. Mientras mi esposa hacía el fuego y ponía la olla, llamé a los niños y, al pedirle a Jack la langosta, la sacó de una grieta en la roca, donde la había escondido de los perros, dijo, quienes no despreciaban nada comestible.
“Me alegra ver que aprovechas las desgracias de los demás,” dije; “y ahora, ¿me darás esa gran pinza que te atrapó la pierna, y que te prometí, a Fritz, como provisión para su viaje?” Todos estaban ansiosos por ir en este viaje y saltaron alrededor de mí como cabritos. Pero les dije que no podíamos ir todos. Debían quedarse con su madre, con Flora como protectora. Fritz y yo llevaríamos a Turk; con él y un arma cargada pensaba que inspiraríamos respeto. Entonces ordené a Fritz que atara a Flora y preparara las armas.
Fritz se sonrojó y trató en vano de enderezar su arma torcida. Lo dejé intentarlo durante un tiempo y luego le permití tomar otra, pues vi que estaba arrepentido. Los perros también gruñían y no lo dejaban acercarse. Lloró y pidió algunas galletas a su madre, declarando que renunciaría a su propio desayuno para hacer las paces con los perros. Los alimentó, los acarició y pareció pedir perdón. El perro siempre es agradecido; Flora pronto lamió sus manos; Turk fue más implacable, pareciendo desconfiar de él. “Dale una pinza de la langosta,” dijo Jack; “porque te hago un regalo de toda la langosta para tu viaje.”
“No te preocupes por ellos,” dijo Ernesto, “seguro encontrarán cocos, como lo hizo Robinson, una comida muy diferente a tu miserable langosta. Piensa en una almendra del tamaño de mi cabeza, con una gran taza llena de leche rica.”
“Por favor, hermano, tráeme uno, si encuentras alguno,” dijo Francis.
Comenzamos nuestros preparativos; cada uno tomó una bolsa de caza y un hacha. Le di a Fritz un par de pistolas además de su arma, me equipé de la misma manera y me aseguré de llevar galletas y una botella de agua fresca. La langosta resultó tan dura en el desayuno, que los niños no objetaron que lleváramos el resto; y, aunque la carne es áspera, es muy nutritiva.
Propuse, antes de partir, tener una oración, y mi despreocupado Jack comenzó a imitar el sonido de las campanas de la iglesia—“¡Ding, dong! ¡A orar! ¡A orar! ¡Ding, dong!” Estaba realmente enojado y lo reprendí severamente por bromear con cosas sagradas. Luego, arrodillándome, pedí la bendición de Dios para nuestra empresa y su perdón para todos nosotros, especialmente para aquel que había pecado tan gravemente. El pobre Jack vino y se arrodilló a mi lado, llorando y pidiendo perdón a mí y a Dios. Lo abracé y le ordené a él y a sus hermanos que obedecieran a su madre. Luego cargué las armas que dejé con ellos y encargué a mi esposa que se mantuviera cerca del bote, su mejor refugio. Nos despedimos de nuestros amigos con muchas lágrimas, ya que no sabíamos qué peligros podrían atacarnos en una región desconocida. Pero el murmullo del río, que ahora estábamos acercándonos, ahogó el sonido de sus sollozos, y dirigimos nuestros pensamientos hacia nuestro viaje.
La orilla del río era tan empinada que solo podíamos llegar al lecho en una pequeña abertura cerca del mar, donde habíamos procurado nuestro agua; pero aquí, el lado opuesto estaba protegido por una cresta de altos y verticales acantilados. Nos vimos obligados a ascender por el río hasta un lugar donde caía sobre unas rocas, algunos fragmentos de las cuales, al caer, formaban una especie de piedras de paso que nos permitieron cruzar con cierto riesgo. Abrimos camino con dificultad a través de la alta hierba, marchita por el sol, dirigiendo nuestro curso hacia el mar, con la esperanza de descubrir algún rastro de los botes o de la tripulación. Apenas habíamos recorrido cien yardas, cuando escuchamos un fuerte ruido y el susurro en la hierba, que era tan alta como nosotros. Imaginamos que estábamos siendo perseguidos por alguna bestia salvaje, y me complació observar el coraje de Fritz, quien, en lugar de huir, dio la vuelta tranquilamente y presentó su arma. Cuál fue nuestra alegría al descubrir que el formidable enemigo era solo nuestro fiel Turk, a quien habíamos olvidado en nuestra angustia, ¡y nuestros amigos sin duda lo habían enviado tras nosotros! Aplaudí la presencia de mente de mi hijo; un acto imprudente podría habernos privado de este valioso amigo.
Continuamos nuestro camino: el mar estaba a nuestra izquierda; a nuestra derecha, a una corta distancia, corría la cadena de rocas, que continuaban desde nuestro lugar de desembarco, en una línea paralela al mar; las cimas cubiertas de verdor y varios árboles. Entre las rocas y el mar, se extendían varios pequeños bosques, incluso hasta la orilla, a la cual nos manteníamos lo más cerca posible, buscando en vano en tierra o mar algún rastro de nuestra tripulación. Fritz propuso disparar su arma, como señal para ellos, si estaban cerca de nosotros; pero le recordé que esta señal podría atraer a los rapaces hacia nosotros, en lugar de a nuestros amigos.
Entonces preguntó por qué deberíamos buscar a esas personas que nos habían abandonado sin sentimiento en el naufragio.
“Primero,” dije, “no debemos devolver mal por mal. Además, pueden ayudarnos, o necesitar nuestra ayuda. Sobre todo, recuerda, solo pudieron salvarse a sí mismos. Hemos obtenido muchas cosas útiles a las que tienen tanto derecho como nosotros.”
“Pero podríamos estar salvando las vidas de nuestro ganado,” dijo él.
“Haríamos nuestro deber mejor al salvar la vida de un hombre,” respondí; “además, nuestro ganado tiene comida para algunos días y el mar está tan tranquilo que no hay peligro inmediato.”
Continuamos, y al entrar en un pequeño bosque que se extendía hasta el mar, descansamos en la sombra, cerca de un arroyo claro, y tomamos algo de refrigerio. Estábamos rodeados de aves desconocidas, más notables por su plumaje brillante que por el encanto de su voz. Fritz pensó que vio algunos monos entre las hojas, y Turk comenzó a inquietarse, olfateando alrededor y ladrando muy fuerte. Fritz estaba mirando hacia los árboles cuando tropezó con una sustancia redonda y grande, que me trajo, observando que podría ser un nido de pájaros. Pensé que era más probable que fuera un coco. La cubierta fibrosa le había recordado la descripción que había leído de los nidos de ciertos pájaros; pero, al romper la cáscara, descubrimos que era un coco, pero completamente descompuesto e incomible.
Fritz estaba asombrado; ¿dónde estaba la leche dulce de la que Ernesto había hablado?
Le dije que la leche solo está en los cocos medio maduros; que se espesa y se endurece a medida que el coco madura, convirtiéndose en un núcleo. Este coco había perecido por permanecer fuera de la tierra. Si hubiera estado en la tierra, habría germinado y estallado la cáscara. Le aconsejé a mi hijo que intentara encontrar un coco perfecto.
Después de buscar un poco, encontramos uno y nos sentamos a comerlo, guardando nuestra propia provisión para la cena. El coco estaba algo rancio; pero lo disfrutamos y luego continuamos nuestro viaje. Tardamos un tiempo en atravesar el bosque, ya que frecuentemente tuvimos que despejar un camino para nosotros a través del espeso matorral con nuestras hachas. Finalmente, entramos nuevamente en la llanura abierta, y tuvimos una vista clara delante de nosotros. El bosque se extendía aún a una piedra de distancia a nuestra derecha, y Fritz, que siempre estaba en busca de descubrimientos, observó un árbol notable, aquí y allá, al que se acercó para examinar; y pronto me llamó para ver este árbol maravilloso, con verrugas creciendo en el tronco.
Al acercarme, me alegró mucho descubrir que este árbol, del que había una gran cantidad, era el árbol de calabaza, que da fruto en el tronco. Fritz preguntó si estos eran esponjas. Le dije que me trajera una y le explicaría el misterio.
“Aquí hay una,” dijo él, “muy parecida a una calabaza, solo que más dura por fuera.”
“De esta cáscara,” dije yo, “podemos hacer platos, tazas, cuencos y botellas. Lo llamamos el árbol de calabaza.”
Fritz saltó de alegría. “Ahora mi querida madre podrá servir la sopa correctamente.” Le pregunté si sabía por qué el árbol daba el fruto en su tronco o solo en las ramas gruesas. Inmediatamente respondió que las ramas más pequeñas no soportarían el peso del fruto. Me preguntó si este fruto era comestible. “Inofensivo, creo,” dije yo; “pero en absoluto delicado. Su gran valor para las naciones salvajes radica en la cáscara, que usan para contener su comida y bebida, e incluso cocinar en ella.” Fritz no podía comprender cómo podían cocinar en la cáscara sin quemarla. Le expliqué que la cáscara no se coloca en el fuego; sino que, estando llena de agua fría, y con el pescado o carne colocados en ella, se introducen gradualmente piedras muy calientes en el agua, hasta que alcanza suficiente calor para cocinar los alimentos, sin dañar el recipiente. Luego nos pusimos a hacer nuestros platos y tazas. Le mostré a Fritz un mejor método para dividir la calabaza que con un cuchillo. Até un cordón fuertemente alrededor del coco, lo golpeé con el mango de mi cuchillo hasta hacer una incisión, luego lo apreté hasta que el coco se separó en dos cuencos de tamaño igual. Fritz había estropeado su calabaza cortándola irregularmente con su cuchillo. Le aconsejé que intentara hacer cucharas con ella, ya que ahora no servía para cuencos. Le dije que había aprendido mi método de libros de viajes. Es la práctica de los salvajes, que no tienen cuchillos, usar una especie de cuerda hecha de la corteza de los árboles para este propósito. “Pero, ¿cómo hacen botellas?” preguntó él. “Eso requiere algo de preparación,” respondí yo. “Atan un vendaje alrededor de la calabaza joven cerca del tallo, de manera que la parte libre se expanda en forma redonda, y la parte comprimida quede estrecha. Luego abren la parte superior y extraen el contenido poniendo piedras pequeñas y agitando la calabaza. De esta manera tienen una botella completa.”
Continuamos trabajando. Fritz terminó un plato y algunos cuencos, para su gran satisfacción, pero consideramos que, siendo tan frágiles, no podríamos llevarlos con nosotros. Por lo tanto, los llenamos de arena, para que el sol no los deformara, y los dejamos secar hasta que regresáramos.
Mientras avanzábamos, Fritz se entretenía cortando cucharas de la cáscara de la calabaza, y yo traté de hacer lo mismo con los fragmentos del coco; pero debo confesar que mis trabajos eran inferiores a los que había visto en el museo de Londres, las obras de los habitantes de las islas del Pacífico. Nos reímos de nuestras cucharas, que habrían requerido bocas de oreja a oreja para comer con ellas. Fritz declaró que la curva de la cáscara era la causa de ese defecto: si las cucharas hubieran sido más pequeñas, habrían sido planas; y se podría comer sopa con una concha de ostra tan bien como con una pala.
Mientras conversábamos, no descuidamos la búsqueda de nuestros compañeros perdidos, pero en vano. Finalmente, llegamos a un lugar donde una lengua de tierra se adentraba a cierta distancia en el mar, en el que había un lugar elevado, favorable para la observación. Llegamos a la cima con gran esfuerzo, y vimos delante de nosotros un magnífico panorama de tierra y agua; pero con toda la ayuda que nos daba nuestro excelente telescopio, no pudimos descubrir ningún rastro de hombre en ninguna dirección. La naturaleza solo aparecía en su mayor belleza. La costa rodeaba una gran bahía, que terminaba al otro lado en un promontorio. El suave murmullo de las olas, la variada vegetación de los bosques y la multitud de novedades a nuestro alrededor nos habrían llenado de deleite, de no ser por la dolorosa reflexión de aquellos que, ahora estábamos obligados a creer, estaban enterrados bajo esa agua brillante. Sin embargo, no sentimos menos la misericordia de Dios, que nos había preservado y nos había dado un hogar, con una perspectiva de subsistencia y seguridad. No habíamos encontrado aún animales peligrosos, ni podíamos percibir ninguna cabaña de salvajes. Le comenté a mi hijo que Dios parecía habernos destinado a una vida solitaria en este rico país, a menos que algún barco llegara a estas costas. “¡Y que se haga Su voluntad!” añadí; “debe ser lo mejor. Ahora retiremonos a ese bonito bosque para descansar y comer nuestra cena, antes de regresar.”
Nos dirigimos hacia un agradable bosque de palmas; pero antes de llegar, tuvimos que pasar por una inmensa cantidad de cañas, que obstruían en gran medida nuestro camino. Además, temíamos pisar las serpientes mortales que eligen tales refugios. Hicimos caminar a Turk delante de nosotros para avisarnos, y corté una caña larga y gruesa como arma de defensa. Me sorprendió ver un jugo viscoso que salía del extremo de la caña cortada; lo probé y me convencí de que habíamos encontrado una plantación de cañas de azúcar. Chupé más de él y me sentí extraordinariamente refrescado. No le dije nada a Fritz, para que tuviera el placer de hacer el descubrimiento él mismo. Caminaba unos pasos delante de mí, y le llamé para que cortara una caña como la mía, lo cual hizo, y pronto descubrió las riquezas que contenía. Exclamó con éxtasis, “¡Oh, papá! ¡papá! ¡jarabe de caña de azúcar! ¡delicioso! ¡Qué felices estarán mamá y mis hermanos cuando les lleve algo!” Continuó chupando trozos de caña tan ansiosamente que lo detuve, recomendándole moderación. Luego estuvo contento de llevar algunos trozos para deleitarse mientras caminaba a casa, cargado con una gran carga para su madre y hermanos. Luego entramos en el bosque de palmas para comer nuestra cena, cuando de repente, un grupo de monos, alarmados por nuestra llegada y el ladrido del perro, huyeron como un relámpago a las copas de los árboles; y luego nos mostraron sus dientes horriblemente, con fuertes gritos de desafío. Como vi que los árboles eran palmas de coco, esperé obtener, por medio de los monos, un suministro de cocos en estado de media madurez, cuando están llenos de leche. Detuve el brazo de Fritz, que se estaba preparando para dispararles, para su gran disgusto, ya que estaba irritado contra los pobres monos por sus gestos burlones; pero le dije que, aunque no era un partidario de los monos, no podía permitirlo. No teníamos derecho a matar ningún animal excepto en defensa o como medio de subsistencia. Además, los monos nos serían más útiles vivos que muertos, como le mostraría. Comencé a lanzar piedras a los monos, no pudiendo, por supuesto, alcanzar el lugar de su refugio, y ellos, en su enojo y en espíritu de imitación, recogieron los cocos y nos los arrojaron en tal cantidad, que tuvimos algunas dificultades para escapar de ellos. Pronto tuvimos una gran cantidad de cocos. Fritz disfrutó del éxito de la estratagema y, cuando la lluvia cesó, recogió tantos como deseaba. Luego nos sentamos y probamos algo de la leche a través de los tres pequeños agujeros, que abrimos con nuestros cuchillos. Luego los dividimos con nuestras hachas y saciamos nuestra sed con el líquido, que no tiene, sin embargo, un sabor muy agradable. Nos gustó más una especie de crema espesa que se adhiere a las cáscaras, de la cual raspamos con nuestras cucharas, y mezclándola con el jugo de caña de azúcar, produjimos un plato delicioso. Turk tuvo el resto de la langosta, que ahora despreciábamos, con algunas galletas.
Luego nos levantamos, ataqué algunos cocos por sus tallos y los eché sobre mi hombro. Fritz tomó su manojo de cañas, y emprendimos el camino de regreso a casa.
Capítulo 4
Fritz gemía pesadamente bajo el peso de sus cañas mientras avanzábamos, y sentía pena por los pobres negros, que tenían que cargar con tales cargas pesadas. Luego, en imitación mía, trató de refrescarse chupando una caña de azúcar, pero se sorprendió al encontrar que no podía extraer nada del jugo. Finalmente, después de alguna reflexión, dijo: “¡Ah! Recuerdo, si no se hace una abertura para el aire, no puedo sacar nada.” Le pedí que encontrara un remedio para esto.
“Haré una abertura,” dijo él, “por encima del primer nudo en la caña. Si inhalo al chupar, y así hago un vacío en mi boca, el aire exterior se fuerza a través del agujero que he hecho para llenar este vacío, y lleva el jugo con él; y cuando esta sección de la caña esté vacía, puedo proceder a perforar por encima del siguiente nudo. Solo temo que si seguimos así solo llevaremos cañas vacías a nuestros amigos.” Le dije que yo temía más que el sol pudiera volver el jarabe agrio antes de que llegáramos a casa; por lo tanto, no debíamos ahorrar las cañas.
“Bueno, de todos modos,” dijo él, “he llenado mi frasco con la leche de coco para obsequiarles.”
Le dije que temía otra decepción, ya que la leche de coco, retirada de la cáscara, se estropeaba más rápido que el jugo de caña de azúcar. Le advertí que la leche, expuesta al sol en su frasco de lata, probablemente se había convertido en vinagre.
Inmediatamente tomó la botella de su hombro y la destapó; cuando el líquido salió disparado con un estallido, espumoso como el champán.
Lo felicité por su nueva fabricación y dije que debíamos tener cuidado con la intoxicación.
“Oh, prueba, papá!” dijo él, “está delicioso, nada parecido al vinagre, sino un vino nuevo, dulce y espumoso. Será el mejor obsequio, si permanece en este estado.”
“Temo que no será así,” dije yo. “Este es el primer estadio de fermentación. Cuando esto pase y el líquido se aclare, es una especie de vino o licor fermentado, más o menos agradable, según el material utilizado. Aplicando calor, sucede una segunda fermentación, más lenta, y el líquido se convierte en vinagre. Luego viene una tercera etapa, que le priva de su fuerza y lo estropea. Temo que, en este clima ardiente, solo llevarás a casa vinagre o algo aún más ofensivo. Pero bebamos a la salud del uno del otro ahora, pero con prudencia, o pronto sentiremos los efectos de esta potente bebida.” Perfectamente refrescados, seguimos alegremente hacia el lugar donde habíamos dejado nuestros utensilios de calabaza. Los encontramos bastante secos y duros como hueso; no tuvimos dificultad en llevarlos en nuestras mochilas de juego. Apenas habíamos atravesado el pequeño bosque donde habíamos desayunado, cuando Turk se lanzó furiosamente sobre una tropa de monos que estaban jugando y no lo habían notado. Inmediatamente se apoderó de una hembra, que sostenía a un joven en sus brazos, lo cual impedía su huida, y había matado y devorado a la pobre madre antes de que pudiéramos alcanzarlo. El joven se había escondido entre la hierba alta, cuando Fritz llegó; había corrido con todas sus fuerzas, perdiendo su sombrero, botella y cañas, pero no pudo evitar el asesinato de la pobre madre.
El pequeño mono no vio a Fritz antes de saltar sobre sus hombros, aferrando sus patas en sus rizos, y ni gritos, amenazas ni sacudidas pudieron liberarlo. Corrí hacia él riendo, ya que veía que el pequeño ser no podía hacerle daño, y traté en vano de despegarlo. Le dije que debía llevarlo así. Era evidente que el sagaz pequeño ser, habiendo perdido a su madre, lo había adoptado como padre.
Finalmente, logré liberarlo tranquilamente y tomé al pequeño huérfano, que no era más grande que un gato, en mis brazos, sintiendo pena por su impotencia. La madre parecía tan alta como Fritz.
Me resistía a añadir otra boca al número que teníamos que alimentar; pero Fritz suplicó encarecidamente que lo mantuviéramos, ofreciendo compartir su parte de leche de coco con él hasta que tuviéramos nuestras vacas. Consentí, con la condición de que él se encargara de cuidarlo y enseñarle a ser obediente.
Mientras tanto, Turk se estaba dando un festín con los restos de la desafortunada madre. Fritz habría intentado ahuyentarlo, pero vi que no teníamos comida suficiente para satisfacer a este animal voraz, y podríamos estar en peligro debido a su apetito.
Por lo tanto, lo dejamos con su presa, el pequeño huérfano sentado en el hombro de su protector, mientras yo llevaba las cañas. Turk pronto nos alcanzó y fue recibido muy fríamente; le reprochamos su crueldad, pero él estaba bastante indiferente y continuaba caminando tras Fritz. El pequeño mono parecía inquieto al verlo y se arrastró al pecho de Fritz, mucho para su incomodidad. Pero se le ocurrió una idea; ató al mono con una cuerda al lomo de Turk, llevando al perro con otra cuerda, ya que al principio era muy rebelde; pero nuestras amenazas y caricias finalmente lo indujeron a someterse a su carga. Procedimos lentamente, y no pude evitar anticipar la diversión de mis pequeños cuando nos vieran acercarnos como un par de artistas.
Le aconsejé a Fritz que no corrigiera a los perros por atacar y matar animales desconocidos. El cielo concede al perro al hombre, al igual que al caballo, como amigo y protector. Fritz pensó que éramos muy afortunados, entonces, por tener dos perros tan fieles; solo lamentaba que nuestros caballos hubieran muerto en el trayecto, dejándonos solo el burro.
“No desdeñemos al burro,” dije yo; “deseo que lo tuviéramos aquí; es de una raza muy fina y sería tan útil como un caballo para nosotros.”
En tales conversaciones, llegamos a las orillas de nuestro río antes de que nos diéramos cuenta. Flora ladró para anunciar nuestra llegada, y Turk respondió tan ruidosamente, que el aterrorizado pequeño mono saltó de su espalda al hombro de su protector, y no quiso bajar. Turk corrió a encontrarse con su compañero, y nuestra querida familia pronto apareció en la orilla opuesta, gritando de alegría por nuestro feliz regreso. Cruzamos en el mismo lugar que habíamos hecho por la mañana, y nos abrazamos. Luego comenzó tal ruido de exclamaciones. “¡Un mono! ¡Un verdadero mono vivo! ¡Ah! ¡Qué delicioso! ¡Qué contentos estamos! ¿Cómo lo atraparon?”
“Es muy feo,” dijo el pequeño Francis, que casi le tenía miedo.
“Es más bonito que tú,” dijo Jack; “¡mira cómo se ríe! ¡Cómo me gustaría verlo comer!”
“Si tuviéramos unos cocos,” dijo Ernesto. “¿Has encontrado algunos y son buenos?”
“¿Han tenido alguna aventura desagradable?” preguntó mi esposa.
Era en vano intentar responder a tantas preguntas y exclamaciones.
Finalmente, cuando obtuvimos un poco de paz, les dije que, aunque les había traído todo tipo de cosas buenas, lamentablemente no había encontrado a ninguno de nuestros compañeros.
“¡Que se haga la voluntad de Dios!” dijo mi esposa; “demos gracias por salvarnos y volver a reunirnos ahora. Este día ha parecido una eternidad. Pero pongan sus cargas y dejemos que escuchemos sus aventuras; no hemos estado ociosos, pero estamos menos fatigados que ustedes. Muchachos, ayuden a su padre y hermano.”
Jack tomó mi arma, Ernesto los cocos, Francis las cáscaras de calabaza, y mi esposa la mochila de caza. Fritz distribuyó sus cañas de azúcar y colocó al mono en la espalda de Turk, para diversión de los niños. Rogó a Ernesto que llevara su arma, pero él se quejó de estar sobrecargado con los grandes cuencos. Su indulgente madre se los quitó, y procedimos hacia la tienda.
Fritz pensaba que Ernesto no habría renunciado a los cuencos si hubiera sabido lo que contenían, y le gritó que eran cocos.
“Dámelos,” gritó Ernesto. “Los llevaré, mamá, y también el arma.”
Su madre se negó a dárselos.
“Puedo tirar estos palos,” dijo él, “y llevar el arma en la mano.”
“Te aconsejo que no lo hagas,” observó Fritz, “porque los palos son cañas de azúcar.”
“¿Cañas de azúcar?” gritaron todos, rodeando a Fritz, quien tuvo que contarles la historia y enseñarles el arte de chupar las cañas.
Mi esposa, quien tenía un respeto apropiado por el azúcar en su hogar, estaba muy contenta con este descubrimiento y la historia de todas nuestras adquisiciones, que le mostré. Nada le daba tanto placer como nuestros platos y tazas, que eran verdaderas necesidades. Fuimos a nuestra cocina y nos alegró ver los preparativos para una buena cena. Mi esposa había plantado un palo bifurcado a cada lado del hogar; sobre estos descansaba una larga vara delgada, en la cual se estaban asando todo tipo de pescados, siendo Francis encargado de girar el asador. Al otro lado estaba empalada una oca en otro asador, y una fila de conchas de ostras formaba la bandeja de goteo: además, la olla de hierro estaba en el fuego, de la cual surgía el olor sabroso de una buena sopa. Detrás del hogar estaba uno de los barriles, abierto, y conteniendo los mejores quesos holandeses, envueltos en cajas de plomo. Todo esto era muy tentador para los viajeros hambrientos, y muy diferente de una cena en una isla desierta. No podía creer que mi familia hubiera estado ociosa, cuando vi tal resultado de sus trabajos; solo lamentaba que hubieran matado la oca, ya que deseaba ser económico con nuestra avicultura.
“No te preocupes,” dijo mi esposa, “esto no es de nuestro gallinero, es una oca salvaje, matada por Ernesto.”
“Creo que es una especie de pingüino,” dijo Ernesto, “distinguido con el nombre de bobo, y tan estúpido, que lo derribé con un palo. Tiene patas palmeadas, un pico largo y estrecho, ligeramente curvado hacia abajo. He conservado la cabeza y el cuello para que los examines; se parece exactamente al pingüino de mi libro de historia natural.”
Le señalé las ventajas del estudio, y estaba haciendo más preguntas sobre la forma y los hábitos del pájaro, cuando mi esposa me pidió que aplazara mi catecismo de historia natural.
“Ernesto ha matado al pájaro,” añadió ella; “lo recibí; lo comeremos. ¿Qué más quieres? Deja que el pobre niño tenga el placer de examinar y probar los cocos.”
“Está bien,” respondí, “Fritz debe enseñarles cómo abrirlos; y no debemos olvidar al pequeño mono, que ha perdido la leche de su madre.”
“Lo he probado,” gritó Jack, “y no quiere comer nada.”
Les dije que aún no había aprendido a comer, y que debíamos alimentarlo con leche de coco hasta que pudiéramos conseguir algo mejor. Jack ofreció generosamente toda su parte, pero Ernesto y Francis estaban ansiosos por probar la leche ellos mismos.
“Pero el mono debe vivir,” dijo Jack, con impaciencia.
“Y nosotros también,” dijo mamá. “La cena está lista, y reservaremos los cocos para el postre.”
Nos sentamos en el suelo, y la cena se sirvió en nuestro servicio de cáscaras de calabaza, que respondió admirablemente a su propósito. Mis impacientes hijos habían roto los cocos, que encontraron excelentes, y se hicieron cucharas con la cáscara. Jack se encargó de que el mono tuviera su parte; mojarón la esquina de sus pañuelos en la leche y dejaron que él los chupara. Estaban a punto de romper algunos cocos más, después de vaciarlos por los agujeros naturales, pero los detuve y pedí una sierra. Dividí cuidadosamente los cocos con este instrumento, y pronto proporcioné a cada uno un tazón limpio para nuestra sopa, para gran comodidad de mi querida esposa, que estaba satisfecha al vernos comer como seres civilizados. Fritz rogó entonces para animar la comida introduciendo su champán. Consentí; pidiéndole, sin embargo, que lo probara él mismo antes de servirlo. ¡Cuál fue su mortificación al descubrir que era vinagre! Pero nos consolamos usándolo como salsa para nuestra oca; una gran mejora también para el pescado. Ahora debíamos escuchar la historia de nuestra cena. Jack y Francis habían capturado el pescado en el borde del mar. Mi activa esposa había realizado el trabajo más laborioso, arrastrando el barril al lugar y rompiendo la cabeza.
El sol se estaba poniendo cuando terminamos la cena, y, al recordar lo rápidamente que llegaba la noche, nos apresuramos a nuestra tienda, donde encontramos nuestras camas mucho más cómodas, gracias a la amable atención de la buena madre, que había recogido una gran cantidad de hierba seca. Después de las oraciones, nos acostamos; el mono entre Jack y Fritz, cuidadosamente cubierto con musgo para mantenerlo caliente. Las aves fueron a su posadero, como la noche anterior, y, después de nuestra fatiga, pronto estábamos todos en un sueño profundo.
No habíamos dormido mucho, cuando un gran alboroto entre los perros y las aves anunció la presencia de un enemigo. Mi esposa, Fritz y yo, cada uno con un arma, salimos corriendo.
A la luz de la luna, vimos una terrible batalla en curso: nuestros valientes perros estaban rodeados por una docena de chacales, tres o cuatro estaban extendidos muertos, pero nuestros fieles animales estaban casi abrumados por el número cuando llegamos. Me alegra encontrar que no era algo peor que chacales; Fritz y yo disparábamos contra ellos; dos cayeron muertos, y los demás huyeron lentamente, evidentemente heridos. Turk y Flora los persiguieron y terminaron el trabajo, y luego, como verdaderos perros, devoraron a sus enemigos caídos, sin preocuparse por los lazos de parentesco.
Todo quedó en silencio de nuevo, y nos retiramos a nuestras camas; Fritz obtuvo permiso para arrastrar el chacal que había matado hacia la tienda, para salvarlo de los perros y mostrarlo a sus hermanos a la mañana siguiente. Esto lo logró con dificultad, ya que era tan grande como un perro grande.
Todos dormimos pacíficamente el resto de la noche, hasta que el canto del gallo despertó a mi esposa y a mí para una consulta sobre los asuntos del día.
Capítulo 5
“Bueno, querida,” empecé, “me siento bastante alarmado por todos los trabajos que veo ante mí. Un viaje al barco es indispensable, si queremos salvar nuestro ganado y muchas otras cosas que pueden ser útiles para nosotros; por otro lado, me gustaría tener un refugio más seguro para nosotros y nuestras pertenencias que esta tienda.”
“Con paciencia, orden y perseverancia, todo se puede hacer,” dijo mi buen consejero; “y aunque el viaje te cause inquietud, cedo a la importancia y utilidad del mismo. Que se haga hoy; y no te preocupes por el mañana: basta para el día su afán, como ha dicho nuestro bendito Señor.”
Entonces se acordó que los tres niños más pequeños se quedarían con mi esposa; y Fritz, el más fuerte y activo, me acompañaría.
Me levanté, y desperté a mis hijos para las importantes tareas del día. Fritz se levantó el primero, y corrió por su chacal, que se había puesto rígido por el frío de la noche. Lo colocó sobre sus cuatro patas, en la entrada de la tienda, para sorprender a sus hermanos; pero no bien vieron los perros el chacal erguido, se lanzaron sobre él, y lo habrían despedazado si no los hubiera calmado y llamado. Sin embargo, sus ladridos despertaron efectivamente a los chicos, que salieron corriendo para ver la causa. Jack salió primero con el mono sobre su hombro; pero no bien vio la pequeña criatura el chacal, saltó dentro de la tienda, y se escondió entre el musgo, hasta que solo la punta de su nariz era visible. Todos quedaron sorprendidos al ver a este gran animal amarillo de pie; Francis pensó que era un lobo; Jack dijo que solo era un perro muerto, y Ernesto, en un tono pomposo, lo pronunció como un zorro dorado.
Fritz se rió del erudito profesor, que conoció al agutí de inmediato, ¡y ahora llamaba al chacal un zorro dorado!
“Juzgué por las características peculiares,” dijo Ernesto, examinándolo cuidadosamente.
“Oh, ¡las características!” dijo Fritz, irónicamente, “¿no crees que podría ser un lobo dorado?”
“No seas tan cruz, hermano,” dijo Ernesto, con lágrimas en los ojos, “quizás no hubieras sabido el nombre si papá no te lo hubiera dicho.”
Reprendí a Fritz por su burla hacia su hermano, y a Ernesto por ofenderse tan fácilmente; y, para reconciliarlos, les dije que el chacal participaba de la naturaleza del lobo, el zorro y el perro. Terminada esta discusión, los convocé a oraciones, después de las cuales pensamos en el desayuno. No teníamos más que galletas, que estaban ciertamente secas y duras. Fritz pidió un poco de queso para acompañarlas; y Ernesto, que nunca se conformaba como otras personas, hizo un inventario del barril sin abrir. Pronto regresó, llorando “¡Si solo tuviéramos un poco de mantequilla con nuestras galletas, sería tan bueno, papá!”
Permití que sería bueno, pero no servía de nada pensar en algo así.
“Abramos el otro barril,” dijo él, mostrando un trozo de mantequilla que había extraído a través de una pequeña grieta en el costado.
“Tu instinto para las cosas buenas ha sido afortunado para nosotros,” dije. “Vamos, chicos, ¿quién quiere pan con mantequilla?”
Empezamos a considerar cómo acceder al contenido del barril, sin exponer el material perecedero al calor del sol. Finalmente, perforé un agujero en la parte inferior del barril, lo suficientemente grande para sacar la mantequilla cuando la necesitáramos, mediante una pequeña pala de madera, que pronto fabriqué. Luego nos sentamos a desayunar con un tazón de coco lleno de buena mantequilla holandesa salada. Tostamos nuestras galletas, las untamos calientes con mantequilla, y acordamos que estaba excelente. Nuestros perros dormían cerca de nosotros mientras desayunábamos; y noté que tenían marcas de sangre de la refriega de la noche anterior, en algunas heridas profundas y peligrosas, especialmente alrededor del cuello; mi esposa inmediatamente curó las heridas con mantequilla, bien lavada en agua fría; y los pobres animales parecían agradecidos por el alivio que les proporcionaba. Ernesto observó juiciosamente que deberían tener collares con pinchos para defenderse de cualquier bestia salvaje que pudieran encontrar.
“Les haré collares,” dijo Jack, que nunca dudaba de nada. Me alegra emplear sus poderes inventivos; y, ordenando a mis hijos no dejar a su madre durante nuestra ausencia, sino orar a Dios para que bendijera nuestra empresa, comenzamos nuestros preparativos para el viaje.
Mientras Fritz preparaba el bote, erigí un poste de señalización, con un trozo de lona para una bandera, que ondearía mientras todo fuera bien; pero si nos necesitaban, debían bajar la bandera y disparar un cañón tres veces, momento en el cual regresaríamos inmediatamente; ya que había informado a mi querida esposa que podría ser necesario que permaneciera a bordo toda la noche; y ella accedió al plan, con la condición de que pasaría la noche en nuestros barriles, en lugar del barco. No llevamos más que nuestras armas y municiones; confiando en las provisiones del barco. Sin embargo, Fritz llevaría al mono, para darle un poco de leche de la vaca.
Nos despedimos afectuosamente y embarcamos. Cuando habíamos remado hasta el centro de la bahía, percibí una fuerte corriente formada por el agua del río que brotaba a una pequeña distancia, la cual me alegra aprovechar para ahorrar nuestro trabajo. Nos llevó tres partes de nuestro viaje, y remamos el resto; y al entrar en la abertura del barco, aseguramos nuestro bote firmemente, y subimos a bordo.
El primer cuidado de Fritz fue alimentar a los animales que estaban en la cubierta, y que todos nos saludaron a su manera, alegres de ver a sus amigos nuevamente, así como de tener sus necesidades atendidas. Colocamos al joven mono con una cabra, que mamó con gestos extraordinarios, para nuestra infinita diversión. Luego tomamos algo de refresco, y Fritz, para mi gran sorpresa, propuso que deberíamos empezar añadiendo una vela a nuestro bote. Dijo que la corriente que nos ayudó a llegar al barco, no podría llevarnos de regreso, pero el viento que soplaba tan fuerte en nuestra contra, y hacía que remar fuera tan fatigoso, sería de gran ayuda si tuviéramos una vela.
Agradecí a mi consejero por su buen consejo, y nos pusimos de inmediato a la tarea. Seleccioné un poste fuerte para el mástil, y una vela triangular, que se fijó a un botavara. Hicimos un agujero en una tabla para recibir el mástil, aseguramos la tabla en nuestro cuarto barril, formando una cubierta, y luego, con la ayuda de un bloque usado para izar y bajar las velas, levantamos nuestro mástil. Finalmente, dos cuerdas sujetas por un extremo al botavara, y por el otro a cada extremo del bote, nos permitieron dirigir la vela a placer. Fritz luego adornó la cima del mástil con una pequeña cinta roja. Luego le dio al bote el nombre de Deliverance, y pidió que a partir de ahora se le llamara el pequeño barco. Para completar su equipo, diseñé un timón, para poder dirigir el bote desde cualquiera de sus extremos.
Después de señalizar a nuestros amigos que no regresaríamos esa noche, pasamos el resto del día vaciando los barriles de las piedras que habíamos usado como lastre, y reemplazándolas con cosas útiles. Polvo y balas, clavos y herramientas de todo tipo, trozos de tela; sobre todo, no olvidamos cuchillos, tenedores, cucharas y utensilios de cocina, incluyendo un asador. En la cabina del capitán encontramos algunos servicios de plata, platos y platos de peltre, y un pequeño baúl lleno de botellas de vinos selectos. Todo esto lo tomamos, así como un baúl de comestibles, destinado a la mesa de los oficiales, sopa portátil, jamones de Westfalia, salchichones de Bolonia, etc.; también algunos sacos de maíz, trigo y otras semillas, y algunas patatas. Recolectamos todas las herramientas de agricultura que pudimos acomodar, y, a solicitud de Fritz, algunas hamacas y mantas; dos o tres hermosas armas, y un manojo de sables, espadas y cuchillos de caza. Finalmente, embarqué un barril de azufre, toda la cuerda y cordel que pude encontrar, y un gran rollo de lona. El azufre estaba destinado a producir cerillas. Nuestros barriles estaban cargados hasta el borde; apenas quedaba espacio para nosotros sentarnos, y habría sido peligroso intentar nuestro regreso si el mar no hubiera estado tan calmado.
Llegó la noche, intercambiamos señales para anunciar seguridad en el mar y en tierra, y, después de orar por los queridos isleños, buscamos nuestros barriles, no los más lujosos de los dormitorios, pero más seguros que el barco. Fritz durmió plácidamente; pero yo no pude cerrar los ojos, pensando en los chacales. Sin embargo, agradecía la protección que tenían en los perros.
Capítulo 6
Tan pronto como amaneció, subí a cubierta para mirar a través del telescopio. Vi a mi esposa mirándonos; y la bandera, que indicaba su seguridad, ondeaba al viento. Satisfechos con este punto importante, disfrutamos de nuestro desayuno de galletas, jamón y vino, y luego dirigimos nuestros pensamientos a los medios para salvar nuestro ganado. Incluso si pudiéramos fabricar una balsa, nunca podríamos mantener a todos los animales quietos en ella. Podríamos aventurar a la enorme cerda en el agua, pero el resto de los animales que encontráramos no podrían nadar hasta la orilla. Finalmente, Fritz sugirió el aparato de natación. Pasamos dos horas construyéndolos. Para la vaca y el burro era necesario tener un barril vacío a cada lado, bien atado con tela de vela resistente, sujeto con correas de cuero sobre la espalda y debajo de cada animal. Para el resto, simplemente atamos un trozo de corcho debajo de sus cuerpos; la cerda siendo la única rebelde, y nos dio mucho trabajo. Luego atamos un cordón a los cuernos o cuello de cada animal, con una pieza de madera en el extremo, como un mango conveniente. Afortunadamente, las olas habían roto parte del barco, y dejaron la abertura lo suficientemente ancha para el paso de nuestra tropa. Primero lanzamos al burro al agua, con un empuje repentino; nadó después del primer salto, muy graciosamente. La vaca, las ovejas y las cabras, lo siguieron tranquilamente. La cerda estaba furiosa, y pronto se soltó de todos nosotros, pero afortunadamente llegó a la orilla mucho antes que el resto.
Ahora embarcamos, sujetando todas las piezas de madera a la popa del bote, arrastrando así nuestro tren detrás de nosotros; y el viento llenando nuestra vela, nos llevó suavemente hacia la orilla. Fritz se regocijaba con su plan, ya que ciertamente nunca habríamos podido remar nuestro bote, cargados como estábamos. Volví a sacar mi telescopio, y estaba observando que nuestro grupo en la orilla parecía preparándose para alguna excursión, cuando un grito fuerte de Fritz me llenó de terror. “¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Miren, qué pez monstruoso!” Aunque pálido de alarma, el valiente chico había tomado su rifle, y, animado por mis indicaciones, disparó dos balas en la cabeza del monstruo, mientras se preparaba para lanzarse sobre las ovejas. Inmediatamente escapó, dejando una larga pista roja para probar que estaba severamente herido.
Liberados de nuestro enemigo, retomé el timón, y bajamos la vela y remamos hacia la orilla. Los animales, tan pronto como el agua se hizo lo suficientemente baja, salieron a su discreción, después de que los liberamos de sus cinturones de natación. Luego aseguramos nuestro bote como antes, y desembarcamos, mirando ansiosos alrededor en busca de nuestros amigos.
No tuvimos que esperar mucho, vinieron alegremente a saludarnos; y, después de nuestro primer estallido de placer, nos sentamos a contar nuestras aventuras de una manera ordenada. Mi esposa estaba encantada de verse rodeada de estos valiosos animales; y especialmente contenta de que su hijo Fritz hubiera sugerido tantos planes útiles. Luego procedimos a desembarcar todos nuestros tesoros. Noté que Jack llevaba un cinturón de piel amarilla, en el cual llevaba un par de pistolas, e indagué de dónde había sacado su traje de bandido.
“Lo fabriqué yo mismo,” dijo él; “y esto no es todo. ¡Mira a los perros!”
Los perros llevaban cada uno un collar de la misma piel que su cinturón, con largos clavos en el exterior—una defensa formidable.
“Es mi propia invención,” dijo él; “solo mamá me ayudó con la costura.”
“Pero, ¿dónde conseguiste la piel, la aguja y el hilo?” pregunté yo.
“La hiena de Fritz proporcionó la piel,” dijo mi esposa, “y mi maravillosa bolsa el resto. Aún hay más por venir, solo di lo que quieres.”
Fritz evidentemente se sintió un poco molesto por la apropiación sin ceremonias de la piel de la hiena por parte de su hermano, lo cual se manifestó en el tono en que exclamó, sosteniéndose la nariz, “Mantente a distancia, Sr. Pellejero, llevas un olor intolerable contigo.”
Le di un sutil recordatorio de su deber en la posición de hijo mayor, y pronto recuperó su buen humor. Sin embargo, como el cuerpo así como la piel de la hiena se estaban volviendo ofensivos, se unieron para arrastrarlo al mar, mientras Jack colocaba su cinturón al sol para que se secara.
Como no vi preparativos para la cena, le pedí a Fritz que trajera el jamón; y, para asombro y alegría de todos, regresó con un fino jamón de Westfalia, que habíamos cortado por la mañana.
“Les diré,” dijo mi esposa, “por qué no tenemos cena preparada; pero primero, les haré una omelette;” y sacó de una cesta una docena de huevos de tortuga.
“Verán,” dijo Ernesto, “tienen todas las características de los que Robinson Crusoe tenía en su isla. Son bolas blancas, cuya piel se asemeja a pergamino humedecido.”
Mi esposa prometió relatar la historia del descubrimiento después de la cena, y se puso a preparar su jamón y omelette, mientras Fritz y yo procedíamos a descargar nuestra carga, asistidos por el útil burro.
La cena estaba lista. Se colocó un mantel sobre el barril de mantequilla, y se dispusieron los platos y cucharas del barco. El jamón estaba en el medio, y la omelette y el queso en cada extremo; y tuvimos una buena comida, rodeados de nuestros sujetos,—los perros, las aves, las palomas, las ovejas y las cabras, esperando nuestra atención. Los gansos y patos eran más independientes, permaneciendo en su pantano, donde vivían en abundancia con los pequeños cangrejos que allí abundaban.
Después de la cena, envié a Fritz por una botella del vino canario del capitán, y luego pedí a mi esposa que nos contara su relato.
Capítulo 7
“Te ahorraré la historia del primer día,” dijo mi buena Elizabeth, “pasado en ansiedad por ti y atendiendo a las señales; pero esta mañana, estando satisfecha de que todo estaba bien, busqué, antes de que los chicos se levantaran, un lugar sombrío para descansar, pero en vano; creo que esta costa estéril no tiene ni un solo árbol. Entonces comencé a considerar la necesidad de buscar un lugar más cómodo para nuestra residencia; y decidí, después de un leve refrigerio, salir con mis hijos al otro lado del río, en un viaje de exploración. El día anterior, Jack se había ocupado en despellejar la hiena con su cuchillo, afilado en la roca; Ernesto se negó a ayudarle en su trabajo sucio, por lo que lo reprendí, lamentando que algún escrúpulo le impidiera participar en un trabajo de beneficio para la sociedad.
“Jack procedió a limpiar la piel lo mejor que pudo; luego procuró del cofre de clavos algunos clavos largos de cabeza plana, y los insertó estrechamente a través de los largos trozos de piel que había cortado para collares; luego cortó algo de tela de vela, y hizo un doble forro sobre las cabezas de los clavos; y terminó dándome la delicada tarea de coserlos juntos, a lo que no pude menos que acceder.
“Su cinturón primero lo estiró sobre una tabla, clavadlo, y lo expuso al sol, para que no se encogiera al secarse.
“Ahora para nuestro viaje: tomamos nuestras mochilas de caza y algunos cuchillos de caza. Los chicos llevaron provisiones, y yo llevaba una gran botella de agua. Llevé un pequeño hacha, y le di a Ernesto una carabina, que podía ser cargada con balas; manteniendo yo mi arma ligera. Aseguré cuidadosamente la abertura de la tienda con los ganchos. Turk fue adelante, considerándose evidentemente nuestro guía; y cruzamos el río con algo de dificultad.
“A medida que avanzábamos, no pude evitar sentirme agradecida de que hubieras enseñado a los chicos a usar las armas de fuego correctamente desde temprano, ya que la defensa de mi hijo menor y la mía ahora dependía de los dos niños de diez y doce años.
“Cuando llegamos a la colina que nos describiste, me encantó el prospecto sonriente, y, por primera vez desde nuestro naufragio, me atreví a esperar cosas mejores. Había notado un hermoso bosque, al que decidí dirigirnos, para tener un poco de sombra, y fue un progreso muy doloroso, a través de hierba que era más alta que las cabezas de los niños. Mientras luchábamos a través de ella, escuchamos un extraño sonido entre la hierba, y al mismo tiempo un pájaro de tamaño prodigioso se levantó y voló, antes de que los pobres chicos pudieran preparar sus armas. Estaban muy mortificados, y les recomendé que siempre tuvieran sus armas listas, pues los pájaros no esperarían a que las cargaran. Francis pensó que el pájaro era tan grande, que debía ser un águila; pero Ernesto ridiculizó la idea, y añadió que pensaba que debía ser del tipo de las avutardas. Fuimos hacia el lugar del que había surgido, cuando de repente otro pájaro del mismo tipo, aunque aún más grande, se levantó, cerca de nuestros pies, y pronto estaba volando sobre nuestras cabezas. No pude evitar reír al ver la expresión de asombro y confusión con la que los chicos miraban hacia arriba después de él. Finalmente Jack se quitó el sombrero, y, haciendo una profunda reverencia, dijo: ‘Por favor, Sr. Pájaro, tenga la amabilidad de hacernos otra visita, ¡nos encontrará siendo muy buenos niños!’ Encontramos el gran nido que habían dejado; estaba rudamente formado de hierba seca, y vacío, pero algunos fragmentos de cáscaras de huevo estaban esparcidos cerca, como si los jóvenes hubieran sido recientemente incubados; por lo que concluimos que habían escapado entre la hierba.
“El doctor Ernesto inmediatamente comenzó una lección. ‘Observas, Francis, que estos pájaros no podían ser águilas, ya que no hacen sus nidos en el suelo. Tampoco sus crías corren tan pronto como son incubadas. Estos deben ser del tipo gallináceo, un orden de aves como codornices, perdices, pavos, etc.; y, por el tipo de bigote plumoso que observé en la esquina del pico, debería pronunciar que son avutardas.’
“Pero ahora habíamos llegado al pequeño bosque, y nuestro erudito amigo tenía suficiente ocupación en examinar e intentar clasificar el inmenso número de hermosas aves desconocidas, que cantaban y revoloteaban alrededor de nosotros, aparentemente sin importar nuestra intrusión.
“Descubrimos que lo que pensábamos que era un bosque no era más que un grupo de una docena de árboles, de una altura mucho mayor que cualquier otro que hubiera visto; y aparentemente pertenecían más al aire que a la tierra; los troncos brotaban de raíces que formaban una serie de arcos de soporte. Jack subió a uno de los arcos y midió el tronco del árbol con un trozo de hilo. Encontró que tenía treinta y cuatro pies. Yo conté treinta y dos pasos alrededor de las raíces. Entre las raíces y las ramas más bajas, parecía tener alrededor de cuarenta o cincuenta pies. Las ramas son gruesas y fuertes, y las hojas son de tamaño moderado, y se parecen a las de nuestro nogal. Un espeso y corto césped cubría el suelo debajo y alrededor de las raíces desprendidas de los árboles, y todo se combinaba para hacer de este uno de los lugares más deliciosos que la mente pudiera concebir.
“Aquí descansamos, y hicimos nuestro refrigerio al mediodía; un claro arroyuelo corría cerca de nosotros, y ofrecía sus agradables aguas para nuestro refresco. Nuestros perros pronto se unieron a nosotros; pero me sorprendió ver que no pedían comida, sino que se echaban a dormir a nuestros pies. Por mi parte, tan segura y feliz me sentía, que no podía evitar pensar que si pudiéramos idear una vivienda en las ramas de uno de estos árboles, estaríamos en perfecta paz y seguridad. Salimos de regreso, tomando el camino por la orilla del mar, en caso de que las olas hubieran lanzado algo del naufragio del barco. Encontramos una cantidad de madera, cofres y barriles; pero todo demasiado pesado para llevar. Logramos arrastrarlos, lo mejor que pudimos, fuera del alcance de la marea; nuestros perros, mientras tanto, pescaban cangrejos, con los que se regocijaban, para su propia satisfacción y la mía, ya que ahora veía que podrían proveer su propia comida. Mientras descansábamos de nuestro áspero trabajo, vi a Flora rascando en la arena, y tragando algo con gran deleite. Ernesto observó, y luego dijo, muy tranquilamente, ‘Son huevos de tortuga.’ Ahuyentamos al perro, y recogimos unas dos docenas, dejando el resto como recompensa por su descubrimiento.
“Mientras estábamos cuidadosamente depositando nuestro botín en las mochilas de caza, nos sorprendió la vista de una vela. Ernesto estaba seguro de que era papá y Fritz, y aunque Francis temía que pudiera ser los salvajes que visitaron la isla de Robinson Crusoe, viniendo a devorarnos, pronto pudimos calmar sus temores. Cruzamos el río saltando de piedra en piedra, y, apresurándonos al lugar de desembarque, llegamos para saludarte en tu feliz regreso.”
“Y entiendo, querida,” dije yo, “que has descubierto un árbol de sesenta pies de altura, donde deseas que nos aposentemos como aves. Pero, ¿cómo vamos a subir?”
“¡Oh! debes recordar,” respondió ella, “el gran tilo cerca de nuestra ciudad natal, en el que había un salón de baile. Solíamos subir a él por una escalera de madera. ¿No podrías idear algo similar en uno de estos árboles gigantes, donde pudiéramos dormir en paz, sin temer a las hienas ni a ningún otro terrible enemigo nocturno?”
Prometí considerar este plan, esperando al menos que pudiéramos hacer una vivienda cómoda y sombreada entre las raíces. Mañana debíamos examinarlo. Luego realizamos nuestras devociones nocturnas y nos retiramos a descansar.
Capítulo 8
“Ahora, querida Elizabeth,” le dije, despertándome temprano a la mañana siguiente, “hablemos un poco sobre este gran proyecto de cambiar nuestra residencia; al que se oponen muchas objeciones. Primero, parece prudente permanecer en el lugar donde la Providencia nos ha colocado, donde podemos obtener de inmediato medios de sustento provenientes del barco, y seguridad contra todos los ataques, protegidos por la roca, el río y el mar por todos lados.”
Mi esposa desconfía del río, que no puede protegernos de los chacales, y se queja del calor intolerable de este desierto arenoso, de su aversión por alimentos como ostras y gansos salvajes; y, por último, de su agonía mental, cuando nos aventuramos al naufragio; renunciando gustosamente a todos sus tesoros, y suplicando que nos contentáramos con las bendiciones que ya teníamos.
“Hay algo de verdad en tus objeciones,” le dije, “y quizás podamos construir una vivienda bajo las raíces de tu árbol favorito; pero entre estas rocas debemos tener un almacén para nuestras mercancías y un refugio en caso de invasión. Espero, al volar algunos pedazos de roca con pólvora, poder fortificar la parte junto al río, dejando un pasaje secreto conocido solo por nosotros. Esto lo haría impenetrable. Pero antes de proceder, debemos construir un puente para transportar nuestro equipaje a través del río.
“¿Un puente?” dijo ella, con tono de irritación; “¿entonces cuándo nos iremos de aquí? ¿Por qué no podemos vadearlo como de costumbre? La vaca y el burro podrían llevar nuestras provisiones.”
Le expliqué lo necesario que era para nuestra munición y provisiones ser transportadas sin riesgo de mojarse, y le pedí que fabricara algunas bolsas y cestas, y que dejara el puente para mí y mis hijos. Si lo logramos, siempre será útil; ya que, por temor al peligro de rayos o accidentes, tenía la intención de hacer un depósito de pólvora entre las rocas.
La importante cuestión ya estaba decidida. Llamé a mis hijos y les comuniqué nuestros planes. Estaban muy contentos, aunque algo alarmados, con el formidable proyecto del puente; además, la demora era molesta; todos estaban ansiosos por mudarse a la Tierra Prometida, como ellos decidieron llamarla.
Leímos oraciones y luego pensamos en el desayuno. El mono mamaba de una de las cabras, como si fuera su madre. Mi esposa ordeñó la vaca y nos dio leche hervida con galletas para el desayuno; parte de la cual puso en una botella, para llevar en nuestra expedición. Luego preparamos nuestro bote para un viaje al barco, para conseguir tablones y madera para nuestro puente. Llevé tanto a Ernesto como a Fritz, ya que preveía que nuestra carga sería pesada y requeriría todas nuestras manos para traerla a la orilla.
Remamos vigorosamente hasta que entramos en la corriente, que pronto nos llevó más allá de la bahía. Apenas habíamos llegado a una pequeña isla en la entrada, cuando vimos una gran cantidad de gaviotas y otras aves marinas, revoloteando con gritos discordantes sobre ella. Izé la vela, y nos acercamos rápidamente; y, cuando estuvimos cerca, desembarcamos, y vimos que las aves estaban comiendo tan ansiosamente los restos de un enorme pez, que ni siquiera notaron nuestra llegada. Podríamos haber matado a muchas, incluso con nuestros palos. Este pez era el tiburón que Fritz había disparado hábilmente en la cabeza la noche anterior. Encontró las marcas de sus tres balas. Ernesto sacó el cepillo de su arma y golpeó con tal fuerza a derecha e izquierda entre las aves, que mató algunas y puso en fuga a las demás. Luego cortamos apresuradamente algunos trozos de la piel del monstruo, que pensé podrían ser útiles, y los colocamos en nuestro bote. Pero esta no era la única ventaja que obtuvimos al desembarcar. Percibí una inmensa cantidad de madera naufragada en la orilla de la isla, que nos ahorraría el viaje al barco. Seleccionamos las tablones que eran adecuados para nuestro propósito; luego, con la ayuda de nuestro gato hidráulico y algunas palancas que habíamos traído, sacamos las tablas de la arena y las hicimos flotar; y, atando los mástiles y los travesaños con cuerdas, con las tablas sobre ellos, como una balsa, los amarramos a la popa de nuestro bote, e izamos nuestra vela.
Fritz, mientras navegábamos, estaba secando la piel del tiburón, que esperaba convertir en limas. Y Ernesto, en su habitual manera reflexiva, me observó: “Qué hermoso arreglo de la Providencia es que la boca del tiburón esté colocada en una posición tal que se vea obligado a girar sobre su espalda para atrapar a su presa, dándole así una oportunidad de escapar; de lo contrario, con su voracidad excesiva, podría despoblar el océano.”
Finalmente, llegamos a nuestro lugar de desembarco, y, asegurando nuestro bote, y llamando en voz alta, pronto vimos a nuestros amigos corriendo desde el río; cada uno llevaba un pañuelo lleno con alguna nueva adquisición, y Francis tenía sobre su hombro una pequeña red de pesca. Jack llegó primero y nos tiró delante de nosotros desde su pañuelo algunos langostinos finos. Cada uno de ellos tenía tantos, formando una provisión para muchos días.
Francis se atribuyó el mérito del descubrimiento. Jack relató que Francis y él dieron un paseo para encontrar un buen lugar para el puente.
“Gracias, Sr. Arquitecto,” le dije; “entonces debes supervisar a los obreros. ¿Has fijado tu lugar?”
“¡Sí, sí!” exclamó él; “solo escucha. Cuando llegamos al río, Francis, que estaba mirando alrededor, gritó: ‘¡Jack! ¡Jack! ¡El chacal de Fritz está cubierto de cangrejos! ¡Ven! ¡Ven!’ Corrí a decirle a mamá, quien trajo una red que venía del barco, y capturamos estos en pocos minutos, y podríamos haber atrapado muchos más, si no hubieras venido.”
Les ordené que devolvieran los más pequeños al río, reservando solo los que pudiéramos comer. Estaba verdaderamente agradecido por descubrir otro medio de sustento.
Ahora desembarcamos nuestra madera. Miré el sitio de Jack para el puente y pensé que mi pequeño arquitecto estaba muy feliz con su selección; pero estaba a gran distancia de la madera. Recordé la simplicidad del arnés que los lapones usaban para sus renos. Ataqué cuerdas a los cuernos de la vaca—ya que la fuerza de este animal está en la cabeza—y luego ataqué los otros extremos alrededor del trozo de madera que queríamos mover. Coloqué un cabestro alrededor del cuello del burro y uní las cuerdas a esto. Así pudimos, por etapas, mover toda nuestra madera al lugar elegido, donde los lados del río eran empinados y parecían de igual altura.
Era necesario conocer el ancho del río para seleccionar las tablones adecuadas; y Ernesto propuso obtener un ovillo de hilo de empaquetado de su madre, atar una piedra a un extremo de la cuerda, y lanzarlo al otro lado del río, y medirlo después de recuperarlo. Este expediente tuvo un éxito admirable. Encontramos que el ancho era de dieciocho pies; pero, como propuse dar al puente fortaleza teniendo al menos tres pies en cada orilla, elegimos algunas tablas de veinticuatro pies de largo. Cómo íbamos a pasar estas al otro lado del río era otra cuestión, que nos preparamos para discutir durante la cena, a la que mi esposa ahora nos convocó.
Nuestra cena consistió en un plato de langostinos y algo de muy buena leche de arroz. Pero, antes de comenzar, admiramos su trabajo. Ella había hecho un par de bolsas para el burro, cosidas con hilo de empaquetado; pero al no tener agujas grandes, se había visto obligada a perforar agujeros con un clavo, un proceso tedioso y doloroso. Bien satisfechos con su éxito, nos dirigimos a nuestra comida, hablando de nuestro puente, que los niños, por anticipado, llamaron el Nonpareil. Luego comenzamos a trabajar.
Resultó que había un viejo tronco de árbol en la orilla. A este le ataqué mi viga principal con una cuerda fuerte, lo suficientemente suelta para girar alrededor del tronco. Otra cuerda estaba unida al extremo opuesto de la viga, lo suficientemente larga para cruzar el río dos veces. Tomé el extremo de mi cuerda sobre el arroyo, donde previamente habíamos fijado el bloque, usado en nuestro bote, a un árbol, por el gancho que usualmente lo suspendía. Pasé mi cuerda y volví con el extremo a nuestro lado. Luego, uní a mi vaca y burro al extremo de mi cuerda y los empujé con fuerza desde la orilla. La viga giró lentamente alrededor del tronco, luego avanzó y finalmente se colocó sobre el río, entre los gritos de los niños; su propio peso la mantenía firme. Fritz y Jack saltaron sobre ella inmediatamente para cruzar, para mi gran temor.
Logramos colocar cuatro vigas fuertes de la misma manera; y, con la ayuda de mis hijos, las dispuse a una distancia conveniente unas de otras, para que tuviéramos un puente ancho y bueno. Luego colocamos las tablones muy juntas a través de las vigas; pero no fijas, ya que en caso de peligro podría ser necesario retirar el puente rápidamente. Mi esposa y yo estábamos tan emocionados como los niños, y corrimos felices a través del puente. Nuestro puente tenía al menos diez pies de ancho.
Totalmente fatigados con nuestro día de trabajo, regresamos a casa, cenamos, y ofrecimos gracias a Dios, y nos fuimos a descansar.
Capítulo 9
A la mañana siguiente, después de las oraciones, reuní a mi familia. Nos despedimos solemnemente de nuestro primer lugar de refugio. Aconsejé a mis hijos que fueran prudentes y que se mantuvieran alerta; y especialmente que permanecieran juntos durante nuestro viaje. Luego nos preparamos para partir. Reunimos el ganado: las bolsas estaban fijadas a lo largo de los lomos de la vaca y el burro, cargadas con todo nuestro equipaje pesado; nuestros utensilios de cocina; y provisiones, que consistían en galletas, mantequilla, queso y sopa deshidratada; nuestras hamacas y mantas; el servicio de mesa del capitán, todo cuidadosamente empaquetado en las bolsas, equilibrado en cada lado de los animales.
Todo estaba listo cuando mi esposa llegó apresurada con su inagotable bolsa, pidiendo un lugar para ella. Tampoco quería consentir en dejar las aves de corral como comida para los chacales; sobre todo, Francis debía tener un lugar; no podría caminar todo el camino. Me divertían las exigencias del sexo; pero consintió en todo y preparé un buen lugar para Francis entre las bolsas, sobre el lomo del burro.
Los niños mayores volvieron desesperados—no pudieron capturar las aves; pero la madre experimentada se rió de ellos y dijo que pronto las atraparía.
“Si lo haces,” dijo mi pequeño Jack con desdén, “me contentaré con ser asado en lugar del primer pollo capturado.”
“Entonces, pobre Jack,” dijo su madre, “pronto estarás en el asador. Recuerda, que la inteligencia siempre tiene más poder que el mero esfuerzo corporal. ¡Mira aquí!” Esparció algunos puñados de grano delante de la tienda, llamando a las aves; pronto todas se reunieron, incluyendo las palomas; luego, arrojando más dentro de la tienda, las siguieron. Solo era necesario cerrar la entrada; y pronto todas fueron capturadas, atadas por las alas y los pies, y, colocadas en cestas cubiertas con redes, se añadieron al resto de nuestro equipaje sobre los lomos de los animales.
Finalmente, trasladamos dentro de la tienda todo lo que no pudimos llevar, cerrando la entrada y barricándola con baúles y barriles, confiando así todas nuestras posesiones al cuidado de Dios. Partimos en nuestra peregrinación, cada uno llevando una bolsa de caza y un arma. Mi esposa y su hijo mayor encabezaban el camino, seguidos por la vaca y el burro cargados; la tercera división consistía en las cabras, conducidas por Jack, el pequeño mono sentado sobre el lomo de su nodriza, y haciendo muecas, para nuestro gran entretenimiento; después venía Ernesto, con las ovejas; y yo seguía, supervisando todo. Nuestros valientes perros actuaban como ayudantes y estaban continuamente pasando del frente al retaguardia.
Nuestra marcha era lenta, pero ordenada, y bastante patriarcal. “Ahora estamos viajando a través de los desiertos, como lo hicieron nuestros primeros padres,” dije, “y como hacen hoy en día los árabes, tártaros y otras naciones nómadas, seguidos por sus rebaños y manadas. Pero estos pueblos generalmente tienen camellos fuertes para llevar sus cargas, en lugar de un pobre burro y vaca. Espero que esta sea la última de nuestras peregrinaciones.” Mi esposa también esperaba que, una vez bajo la sombra de sus maravillosos árboles, no tuviéramos ninguna tentación de viajar más.
Ahora cruzamos nuestro nuevo puente, y aquí el grupo se vio felizmente aumentado por una nueva llegada. La cerda había demostrado ser muy rebelde al partir, y nos habíamos visto obligados a dejarla; ahora se unió voluntariamente a nosotros, viendo que realmente estábamos partiendo; pero continuó gruñendo enérgicamente su desaprobación de nuestros procedimientos. Después de cruzar el río, tuvimos otro inconveniente. La rica hierba tentaba a nuestros animales a desviarse para alimentarse, y, si no hubiera sido por nuestros perros, nunca hubiéramos podido reunirlos de nuevo. Pero, por temor a nuevos accidentes, ordené a mi avanzada que tomara el camino por la costa, que no ofrecía tentaciones para nuestras tropas.
Apenas habíamos dejado la alta hierba cuando nuestros perros volvieron corriendo a ella, ladrando furiosamente y aullando como en combate; Fritz inmediatamente se preparó para la acción, Ernesto se acercó a su madre, Jack se adelantó con su arma al hombro, y yo avancé con cautela, ordenándoles que fueran discretos y tranquilos. Pero Jack, con su habitual ímpetu, saltó entre la alta hierba hacia los perros; y regresó inmediatamente, aplaudiendo y gritando, “¡Rápido, papá! ¡Un enorme puercoespín, con espinas tan largas como mi brazo!”
Cuando me acerqué, realmente encontré un puercoespín, al que los perros estaban atacando calurosamente. Hizo un ruido espantoso, erigiendo sus espinas con tal valentía, que los animales heridos aullaban de dolor después de cada intento de atraparlo. Mientras los mirábamos, Jack sacó una pistola de su cinturón, y la disparó directamente en la cabeza del puercoespín, que cayó muerto. Jack estaba muy orgulloso de su hazaña, y Fritz, no poco celoso, sugirió que un niño tan pequeño no debía tener pistolas, ya que podría haber disparado a uno de los perros, o incluso a uno de nosotros. Prohibí cualquier envidia o celos entre los hermanos, y declaré que todos habían actuado bien al servir al bien público. Mamá fue entonces llamada para ver el curioso animal que la valentía de su hijo había destruido. Su primer pensamiento fue curar las heridas causadas por las espinas que se habían clavado en las narices de los perros durante el ataque. Mientras tanto, corregí las nociones de mi hijo sobre el poder de este animal para lanzar sus dardos cuando está en peligro. Este es un error popular; la naturaleza le ha dado una protección suficiente en su armadura defensiva y ofensiva.
Como Jack deseaba ardientemente llevar su botín con él, cuidadosamente embebí el cuerpo en hierba suave, para conservar las espinas; luego lo empaqueté en un paño fuerte y lo coloqué sobre el burro detrás de Francis.
Finalmente, llegamos al final de nuestro viaje,—y, ciertamente, el tamaño de los árboles superaba todo lo que podía haber imaginado. Jack estaba seguro de que eran árboles de nogal gigantes; por mi parte, creía que eran una especie de higuera—probablemente la higuera de las Antillas. Pero todos agradecimos a la amable madre que había encontrado un hogar tan agradable para nosotros; en todo caso, podríamos encontrar un refugio conveniente entre las raíces. Y, si alguna vez tuviéramos éxito en perdernos en las ramas, le dije que estaríamos a salvo de todas las bestias salvajes. Desafiaría incluso a los osos de nuestras montañas natales a escalar estos inmensos troncos, totalmente desprovistos de ramas.
Liberamos a nuestros animales de sus cargas, atando sus patas delanteras para que no se alejaran; excepto la cerda, que, como de costumbre, hacía lo que le daba la gana. Las aves de corral y las palomas las liberamos y dejamos a su propia discreción. Luego nos sentamos en la hierba, para considerar dónde establecernos. Deseaba subir al árbol esa misma noche. De repente, escuchamos, para nuestra no pequeña alarma, el disparo de un arma. Pero al momento siguiente la voz de Fritz nos tranquilizó. Se había escabullido sin ser visto y había disparado un hermoso gato tigre, que mostró con gran triunfo.
“¡Bien hecho, noble cazador!” dije; “mereces los agradecimientos de las aves de corral y las palomas; probablemente todas habrían caído sacrificadas esta noche, si no hubieras matado a su mortal enemigo. Por favor, combate con todos los de su especie, o no nos quedará ni un pollo para el potaje.”
Ernesto examinó luego al animal con su acostumbrada atención y declaró que el nombre correcto era margay, un hecho que Fritz no disputó, solo solicitando que Jack no se metiera con la piel, ya que deseaba preservarla para un cinturón. Les recomendé que lo descascararan inmediatamente y dieran la carne a los perros. Jack, al mismo tiempo, decidió descascarar su puercoespín, para hacer collares para los perros. Parte de su carne fue al caldero de sopa, y el resto se saló para el día siguiente. Luego buscamos algunas piedras planas en el lecho del encantador río que corría a poca distancia de nosotros, y comenzamos a construir un lugar de cocina. Francis recogió madera seca para el fuego; y, mientras mi esposa estaba ocupada preparando nuestra cena, yo me entretuve haciendo algunas agujas de embalaje para su trabajo rudimentario con las espinas del puercoespín. Sostuve un gran clavo en el fuego hasta que estuvo rojo, luego, sosteniendo la cabeza en un paño mojado, perforé las espinas y fabriqué varias agujas, de varios tamaños, para gran satisfacción de nuestra infatigable trabajadora.
Todavía ocupado con la idea de nuestro castillo en el aire, pensé en hacer una escalera de cuerdas; pero esto sería inútil si no lográbamos pasar una cuerda sobre las ramas inferiores, para levantarla. Ni mis hijos ni yo pudimos lanzar una piedra, a la que había atado una cuerda, sobre estas ramas, que estaban a treinta pies por encima de nosotros. Era necesario pensar en otro expediente. Mientras tanto, la cena estaba lista. El puercoespín hizo una excelente sopa, y la carne estaba bien sabrosa, aunque algo dura. Mi esposa no pudo decidirse a probarla, y se contentó con una rebanada de jamón y algo de queso.
Capítulo 10
Después de la cena, como descubrí que no podíamos ascender en ese momento, colgué nuestras hamacas bajo las raíces arqueadas de nuestro árbol y, cubriendo todo con lona, tuvimos un refugio contra el rocío y los insectos.
Mientras mi esposa se ocupaba de hacer el arnés para la vaca y el asno, fui con mis hijos a la orilla para buscar madera adecuada para nuestro uso al día siguiente. Vimos una gran cantidad de restos, pero ninguno apto para nuestro propósito, hasta que Ernesto encontró un montón de cañas de bambú, medio enterradas en arena y barro. Estas eran exactamente lo que necesitaba. Las saqué de la arena, les quité las hojas, las corté en pedazos de unos cuatro o cinco pies de largo, y cada uno de mis hijos hizo un manojo para llevar a casa. Luego salí en busca de tallos delgados para hacer flechas, que necesitaría para mi proyecto.
Fuimos hacia un espeso bosque, que parecía probable que tuviera algo para mi propósito. Fuimos muy cautelosos, por miedo a reptiles u otros animales peligrosos, dejando que Flora nos precediera. Cuando nos acercamos, ella se lanzó furiosamente entre los arbustos, y salió volando una tropa de hermosos flamencos, elevándose en el aire. Fritz, siempre listo, disparó contra ellos. Dos cayeron; uno completamente muerto, el otro, ligeramente herido en el ala, usó sus largas patas tan bien que habría escapado, si Flora no lo hubiera atrapado y sostenido hasta que llegué para tomar posesión. La alegría de Fritz fue extrema al tener a esta hermosa criatura viva. Pensó de inmediato en curar su herida y domesticándola con nuestras propias aves.
“¡Qué plumaje tan espléndido!” dijo Ernesto; “y ves que tiene pies palmeados, como el ganso, y largas patas como la cigüeña; así puede correr tan rápido en tierra como nadar en el agua,”
“Sí,” dije yo, “y volar tan rápido en el aire. Estas aves son notables por el poder y la fuerza de sus alas. Pocas aves tienen tantas ventajas.”
Mis hijos se ocuparon de atar a su cautivo y curar su herida; mientras yo buscaba algunas de las cañas que habían terminado de florecer, para cortar los extremos duros y afilar mis flechas. Estas son usadas por los salvajes de las Antillas. Luego seleccioné las cañas más altas que pude encontrar, para ayudarme a medir, mediante un proceso geométrico, la altura del árbol. Ernesto tomó las cañas, yo tenía el flamenco herido, y Fritz cargaba su propia caza. Los gritos de alegría y asombro a nuestro acercamiento fueron muy fuertes. Todos los niños esperaban que el flamenco pudiera ser domesticado, de lo cual no tenía dudas; pero mi esposa estaba inquieta, temiendo que pudiera necesitar más comida de la que ella pudiera proporcionar. Sin embargo, le aseguré que nuestro nuevo huésped no necesitaría atención, ya que se alimentaría solo en la orilla del río, comiendo pequeños peces, gusanos e insectos. Curé sus heridas y encontré que se sanarían pronto; luego lo ataqué a un estaca cerca del río, con una cuerda lo suficientemente larga para permitirle pescar a su antojo, y, de hecho, en unos días, aprendió a conocernos y se domesticó completamente. Mientras tanto, mis hijos habían estado intentando medir el árbol con las largas cañas que había traído, y vinieron riendo a informarme que debía haberlas conseguido diez veces más largas para alcanzar incluso las ramas más bajas. “Hay un modo más sencillo que ese,” dije yo, “que la geometría nos enseña, y por el cual se pueden medir las montañas más altas.”
Luego mostré el método para medir alturas mediante triángulos y líneas imaginarias, usando cañas de diferentes longitudes y cuerdas en lugar de instrumentos matemáticos. Mi resultado fue de treinta pies hasta las ramas más bajas. Este experimento llenó a los niños de asombro y deseo de familiarizarse con esta ciencia útil y exacta, que, afortunadamente, pude enseñarles completamente.
Luego ordené a Fritz que midiera nuestra cuerda fuerte, y a los pequeños que recogieran toda la cuerda pequeña y la enrollaran. Luego tomé un bambú fuerte y fabriqué un arco con él, y algunas flechas de las cañas delgadas, llenándolas con arena húmeda para darles peso, y emplumándolas con las plumas del flamenco muerto. Tan pronto como terminé mi trabajo, los niños se apiñaron a mi alrededor, todos rogando probar el arco y las flechas. Les pedí que tuvieran paciencia, y le pedí a mi esposa que me proporcionara un ovillo de hilo fuerte. El saco encantado no nos falló; el mismo ovillo que quería apareció a su llamada. Esto, declararon mis pequeños, debía ser magia; pero les expliqué que la prudencia, la previsión y la presencia de ánimo en peligro, como la que había demostrado su buena madre, producían más milagros que la magia.
Luego ataré el extremo del ovillo de hilo a una de mis flechas, la fijé en mi arco y la envié directamente sobre una de las ramas más gruesas de las ramas inferiores del árbol, y, al caer al suelo, arrastró el hilo tras de sí. Encantado con este resultado, me apresuré a completar mi escalera. Fritz había medido nuestras cuerdas y encontró dos de cuarenta pies cada una, exactamente lo que necesitaba. Estas las extendí en el suelo a unos treinta centímetros de distancia entre sí; Fritz cortó pedazos de caña de dos pies de largo, que Ernesto me pasó. Los coloqué en nudos que había hecho en las cuerdas, a unos treinta centímetros de distancia entre sí, y Jack aseguró cada extremo con un clavo largo, para evitar que se deslizara. En muy poco tiempo nuestra escalera estaba completada; y, atándola al extremo de la cuerda que pasaba por la rama, la subimos sin dificultad. Todos los niños estaban ansiosos por ascender; pero elegí a Jack, como el más ligero y activo. En consecuencia, él ascendió, mientras sus hermanos y yo sosteníamos la escalera firme por el extremo de la cuerda. Fritz lo siguió, llevando una bolsa con clavos y martillo. Pronto estaban encaramados en las ramas, vitoreándonos. Fritz aseguró la escalera tan firmemente a la rama, que no tuve dudas en ascender yo mismo. Llevaba conmigo una polea grande fijada al extremo de una cuerda, que colgué de una rama encima de nosotros, para permitirnos elevar las tablas necesarias para formar el suelo de nuestra morada. Alisaba un poco las ramas con la ayuda de mi hacha, enviando a los niños abajo para no estar en mi camino. Después de completar el trabajo del día, descendí a la luz de la luna, y me alarmé al descubrir que Fritz y Jack no estaban abajo; y aún más cuando escuché sus voces claras y dulces, en la cima del árbol, cantando el himno vespertino, como si para santificar nuestra futura morada. Habían subido al árbol, en lugar de descender, y, llenos de asombro y reverencia ante la vista sublime debajo de ellos, habían estallado en el himno de acción de gracias a Dios.
No pude regañar a mis queridos hijos, cuando descendieron, pero les dirigí a reunir a los animales y recoger madera, para mantener fuego durante la noche, a fin de ahuyentar a las bestias salvajes que pudieran estar cerca.
Mi esposa luego mostró su trabajo,—arnés completo para nuestras dos bestias de carga, y, a cambio, le prometí que nos estableceríamos al día siguiente en el árbol. La cena estaba lista, un trozo del puercoespín estaba asado por el fuego, con un olor delicioso; otro trozo formaba una rica sopa; se extendió un mantel sobre el césped; el jamón, el queso, la mantequilla y las galletas estaban sobre él.
Mi esposa primero reunió las aves, arrojándoles algo de grano para acostumbrarlas al lugar. Pronto vimos a las palomas volar a posarse en las ramas más altas de los árboles, mientras las aves se posaban en la escalera; los animales los atamos a las raíces, cerca de nosotros. Ahora, que nuestras preocupaciones habían terminado, nos sentamos a una alegre y excelente comida a la luz de la luna. Luego, después de las oraciones de la noche, encendí nuestras fogatas de vigía, y todos nos acostamos a descansar en nuestras hamacas. Los niños estaban un poco descontentos, y se quejaban de su posición incómoda, deseando la libertad de sus camas de musgo; pero les instruí para que se acostaran, como lo hacen los marineros, en diagonal, y meciéndo la hamaca, y les dije que los valientes niños suizos podían dormir como los marineros de todas las naciones se veían obligados a dormir. Después de algunos suspiros ahogados y gemidos, todos se durmieron excepto yo, que permanecí despierto por la ansiedad por la seguridad del resto.
Capítulo 11
Mi ansiedad me mantuvo despierto hasta cerca de la mañana, cuando, después de un breve sueño, me levanté, y pronto estábamos todos trabajando. Mi esposa, después de ordeñar la vaca y las cabras, ensilló la vaca y el asno, y salió a buscar madera a la deriva para nuestro uso. Mientras tanto, yo subí a la escalera con Fritz, y nos pusimos a trabajar con ahínco, con hacha y sierra, para deshacernos de todas las ramas inútiles. Algunas, a unos seis pies sobre nuestra base, dejé, para colgar nuestras hamacas, y otras, un poco más arriba, para soportar el techo, que, por el momento, iba a ser solo lona. Mi esposa tuvo éxito en recolectar algunas tablas y tablones, que, con su ayuda y la de la polea, levantamos. Luego las arreglamos sobre las ramas niveladas, una al lado de la otra, de manera que formaran un suelo liso y sólido. Hice una especie de parapeto alrededor, para evitar accidentes. Poco a poco, nuestra vivienda comenzó a tomar una forma definida; la lona se levantó sobre las ramas altas, formando un techo; y, al bajarla por cada lado, se clavó al parapeto. El inmenso tronco protegía la parte trasera de nuestro apartamento, y el frente estaba abierto para permitir la brisa del mar, que era visible desde esta elevación. Elevamos nuestras hamacas y mantas con la polea, y las colgamos; mi hijo y yo descendimos, y, como aún no había terminado nuestro día, nos pusimos a construir una rústica mesa y algunos bancos, con el resto de nuestra madera, que colocamos debajo de las raíces del árbol, que de ahora en adelante sería nuestro comedor. Los niños pequeños recogieron las astillas y pedazos de madera para el fuego; mientras su mamá preparaba la cena, que necesitábamos mucho después de las extraordinarias fatigas de este día.
El día siguiente, sin embargo, siendo domingo, lo esperábamos como un día de descanso, recreación y agradecimiento al gran Dios que nos había preservado.
La cena estaba lista, mi esposa sacó una gran olla de barro del fuego, que contenía un buen estofado, hecho con el flamenco, que Ernesto le había dicho que era un ave vieja, y no sería comestible si se cocinara de otra manera. Sus hermanos se rieron a carcajadas y lo llamaron el cocinero. Sin embargo, tenía razón, el estofado, bien sazonado, estaba excelente, y desmenuzamos hasta los huesos. Mientras estábamos ocupados en esto, el flamenco vivo, acompañando al resto de las aves, y libre de ataduras, entró, completamente domesticado, a reclamar su parte de la comida, evidentemente sin sospechar que estábamos devorando a su pareja; no parecía en absoluto inclinado a dejarnos. El pequeño mono, también, estaba muy a gusto con los niños, saltando de uno a otro en busca de comida, que tomaba con sus patas delanteras, y comía con una imitación tan absurda de sus acciones, que nos mantenía en continuas convulsiones de risa. Para aumentar nuestra satisfacción, nuestra gran cerda, que nos había abandonado durante dos días, volvió por su cuenta, gruñendo su alegría por nuestra reunión. Mi esposa la recibió con especial distinción, tratándola con toda la leche que teníamos de sobra; pues, como no tenía utensilios de lechería para hacer queso y mantequilla, era mejor disponer así de nuestro excedente. Le prometí que en nuestro próximo viaje al barco procuraría todos estos utensilios. Esto, sin embargo, no pudo oírlo sin estremecerse.
Los niños ahora encendieron las fogatas para la noche. Los perros fueron atados a las raíces del árbol, como protección contra invasores, y comenzamos nuestro ascenso. Mis tres hijos mayores pronto subieron por la escalera, mi esposa siguió, con más deliberación, pero llegó a salvo; mi propio viaje fue más difícil, ya que, además de tener que llevar a Francisco en mi espalda, había despegado la parte inferior de la escalera de las raíces, donde estaba clavada; para poder elevarla durante la noche. Estábamos así tan seguros en nuestro castillo como los caballeros de antaño, cuando se levantaba su puente levadizo. Nos retiramos a nuestras hamacas libres de preocupaciones, y no despertamos hasta que el sol brilló fuertemente sobre nosotros.
Capítulo 12
A la mañana siguiente, todos despertaron de buen ánimo; les dije que en este, el día del Señor, no haríamos trabajo. Que estaba destinado, no solo como un día de descanso, sino un día en el que debíamos, tanto como fuera posible, apartar nuestros corazones de las vanidades del mundo, hacia Dios mismo; agradecerle, adorarlo y servirlo. Jack pensaba que no podríamos hacer esto sin una iglesia y un sacerdote; pero Ernesto creía que Dios escucharía nuestras oraciones bajo su propio cielo, y papá podría darles un sermón; Francis deseaba saber si a Dios le gustaría escucharles cantar los hermosos himnos que mamá les había enseñado, sin acompañamiento de órgano.
“Sí, mis queridos hijos,” dije yo, “Dios está en todas partes; y bendecirlo, alabarlo en todas sus obras, someterse a su santa voluntad y obedecerlo, es servirlo. Pero todo a su debido tiempo. Primero atendamos las necesidades de nuestros animales y el desayuno, y luego comenzaremos los servicios del día con un himno.”
Descendimos, desayunamos con leche tibia, alimentamos a nuestros animales, y luego, mis hijos y su madre sentados en el césped, me coloqué en una pequeña eminencia frente a ellos y, después del servicio del día, que conocía de memoria, y cantando algunos pasajes del Salmo 119, les conté una pequeña alegoría.
“Érase una vez un gran rey, cuyo reino se llamaba la Tierra de la Luz y la Realidad, porque allí reinaba una luz constante y una actividad incesante. En la frontera más remota de este reino, hacia el norte, había otro gran reino, igualmente sujeto a su dominio, y del cual solo él conocía la inmensa extensión. Desde tiempos inmemoriales, se había preservado un plano exacto de este reino en los archivos. Se llamaba la Tierra de la Oscuridad, o Noche, porque todo en él era oscuro e inactivo.
“En la parte más fértil y agradable del imperio de la Realidad, el rey tenía una residencia magnífica, llamada La Ciudad Celestial, donde mantenía su brillante corte. Millones de sirvientes ejecutaban sus deseos—y aún más estaban listos para recibir sus órdenes. Los primeros estaban vestidos con túnicas resplandecientes, más blancas que la nieve—pues el blanco era el color del Gran Rey, como emblema de pureza. Otros estaban vestidos con armaduras, brillando como los colores del arcoíris, y llevaban espadas flamígeras en sus manos. Cada uno, al gesto de su amo, volaba como un rayo para cumplir su voluntad. Todos sus servidores—fieles, vigilantes, valientes y ardientes—estaban unidos en amistad, y no podían imaginar una felicidad mayor que el favor de su señor. Había algunos, menos elevados, que aún eran buenos, ricos y felices en los favores de su soberano, a quienes todos sus súbditos eran iguales, y eran tratados por él como a sus hijos.
“No muy lejos de las fronteras, el Gran Rey poseía una isla desierta, que deseaba poblar y cultivar, para convertirla, por un tiempo, en la morada de aquellos de sus súbditos que pensaba admitir, por grados, en su Ciudad Celestial—un favor que deseaba otorgar al mayor número posible.
“Esta isla se llamaba Morada Terrenal; y aquel que hubiera pasado algún tiempo allí, dignamente, sería recibido en toda la felicidad de la ciudad celestial. Para lograr esto, el Gran Rey equipó una flota para transportar a los colonos, a quienes eligió del reino de la Noche, a esta isla, donde les dio luz y actividad—ventajas que no habían conocido antes. ¡Piensen en lo gozoso que sería su llegada! La isla era fértil cuando se cultivaba; y todo estaba preparado para que el tiempo pasara agradablemente, hasta que fueran admitidos a sus más altos honores.
“En el momento del embarque, el Gran Rey envió a su propio hijo, quien les habló en Su nombre de esta manera:—
“‘Mis queridos hijos, los he llamado de la inacción y la insensibilidad para hacerlos felices por medio del sentimiento, la acción, la vida. Nunca olviden que soy su rey, y obedezcan mis órdenes, cultivando el país que les confío. Cada uno recibirá su porción de tierra, y se han designado hombres sabios y eruditos para explicarles mi voluntad. Deseo que todos adquieran el conocimiento de mis leyes, y que cada padre tenga una copia, para leerla diariamente a sus hijos, para que nunca sean olvidadas. Y en el primer día de la semana deben reunirse todos, como hermanos, en un solo lugar, para escuchar estas leyes leídas y explicadas. Así será fácil para cada uno aprender el mejor método para mejorar su tierra, qué plantar y cómo limpiarla de las malas hierbas que podrían ahogar la buena semilla. Todos pueden pedir lo que deseen, y toda demanda razonable será concedida, si es conforme al gran fin.
“‘Si sienten gratitud por estos beneficios, y lo demuestran con una mayor actividad, y ocupándose en este día en expresar su gratitud hacia mí, me encargaré de que este día de descanso sea un beneficio, y no una pérdida. Deseo que todos sus animales útiles, e incluso las bestias salvajes de los campos, reposen en paz en este día.
“‘Quien obedezca mis mandamientos en la Morada Terrenal, recibirá una rica recompensa en la Ciudad Celestial; pero los perezosos, negligentes y mal dispuestos serán condenados a la esclavitud perpetua, o a trabajar en las minas, en las entrañas de la tierra.
“‘De vez en cuando, enviaré barcos, para llevarse a individuos, para ser recompensados o castigados, según hayan cumplido mis mandamientos. Nadie puede engañarme; un espejo mágico me mostrará las acciones y pensamientos de todos.’
“Los colonos estaban satisfechos y ansiosos por comenzar su labor. Las porciones de tierra y los instrumentos de trabajo se distribuyeron, junto con semillas y plantas útiles, y árboles frutales. Luego se les dejó para que aprovecharan estos buenos regalos.
“¿Pero qué sucedió después? Cada uno hizo lo que quiso. Algunos plantaron su terreno con bosques y jardines, bonitos e inútiles. Otros plantaron frutos silvestres, en lugar de los buenos frutos que el Gran Rey había ordenado. Un tercero había sembrado buena semilla; pero, no sabiendo distinguir las malas hierbas del trigo, había arrancado todo antes de que llegara a madurar. Pero la mayor parte dejó su tierra sin cultivar; habían perdido sus semillas, o estropeado sus herramientas. Muchos no entendían las órdenes del gran rey; y otros intentaron, por sutileza, eludirlas.
“Unos pocos trabajaron con valor, como se les había enseñado, regocijándose en la esperanza de la promesa dada. Su mayor peligro estaba en la incredulidad de sus maestros. Aunque todos tenían una copia de la ley, pocos la leían; todos estaban dispuestos, por alguna excusa, a evitar este deber. Algunos afirmaban que lo conocían, pero nunca pensaban en ello: algunos llamaban a estas leyes las del pasado; no las del presente. Otros decían que el Gran Rey no se preocupaba por las acciones de sus súbditos, que no tenía minas ni calabozos, y que todos serían sin duda llevados a la Ciudad Celestial. Comenzaron a descuidar los deberes del día dedicado al Gran Rey. Pocos se reunieron; y de estos, la mayoría estaba distraída, y no aprovechó la instrucción dada.
“Pero el Gran Rey fue fiel a su palabra. De vez en cuando, llegaban fragatas, llevando el nombre de alguna enfermedad. Estas eran seguidas por un gran barco llamado El Sepulcro, llevando la terrible bandera del Almirante Muerte; esta bandera era de dos colores, verde y negro; y aparecía a los colonos, según su estado, el color sonriente de la Esperanza, o el tono sombrío de Desesperación.
“Esta flota siempre llegaba inesperadamente, y solía ser mal recibida. Los oficiales eran enviados por el almirante, para capturar a aquellos que señalaba: muchos que no estaban dispuestos eran forzados a ir; y otros cuya tierra estaba preparada, e incluso la cosecha madurando, eran convocados; pero estos iban gozosos, seguros de que iban hacia la felicidad. La flota, estando lista, navegaba hacia la Ciudad Celestial. Entonces el Gran Rey, en su justicia, otorgaba los castigos y recompensas. Las excusas ya eran demasiado tarde; los negligentes y desobedientes eran enviados a trabajar en las oscuras minas; mientras que los fieles y obedientes, ataviados con brillantes túnicas, eran recibidos en sus gloriosos moradas de felicidad.
“He terminado mi parábola, mis queridos hijos; reflexionen sobre ella y sáquenle provecho. Fritz, ¿qué opinas de ella?”
“Estoy considerando la bondad del Gran Rey y la ingratitud de su pueblo,” respondió él.
“Y qué tontos eran,” dijo Ernesto, “con un poco de prudencia, podrían haber mantenido su tierra en buen estado y asegurar una vida placentera después.”
“¡Que los envíen a las minas!” gritó Jack, “se lo merecían con creces.”
“¡Cuánto me gustaría,” dijo Francis, “ver a esos soldados en sus relucientes armaduras!”
“Espero que los veas algún día, querido niño, si continúas siendo bueno y obediente.” Luego expliqué mi parábola completamente, y apliqué la moraleja a cada uno de mis hijos directamente.
“Tú, Fritz, deberías tomar ejemplo de la gente que plantó frutos silvestres, y deseaba hacerlos pasar por buenos frutos. Tales son aquellos que están orgullosos de virtudes naturales, fáciles de ejercitar—como la fuerza física o el coraje físico; y colocan estas por encima de las cualidades que solo se obtienen por trabajo y paciencia.
“Tú, Ernesto, debes recordar a los súbditos que dispusieron su tierra en jardines floridos; como aquellos que buscan los placeres de la vida, en lugar de los deberes. Y tú, mi despreocupado Jack, y el pequeño Francis, piensa en el destino de aquellos que dejaron su tierra sin cultivar, o sembraron imprudentemente malas hierbas en lugar de trigo. Estos son los pueblos de Dios que ni estudian ni reflexionan; que echan al viento toda instrucción, y dejan espacio en sus mentes para el mal. Entonces, seamos todos, como los buenos labradores de la parábola, cultivando constantemente nuestra tierra, para que, cuando venga la Muerte por nosotros, podamos seguirle voluntariamente a los pies del Gran Rey, para escuchar estas palabras benditas: ‘¡Siervos buenos y fieles! ¡Entren en el gozo de su Señor!’”
Esto hizo una gran impresión en mis hijos. Concluimos cantando un himno. Luego, mi buena esposa sacó de su inagotable bolsa una copia de las Sagradas Escrituras, de la cual seleccioné pasajes que se aplicaban a nuestra situación; y los expliqué lo mejor que pude. Mis hijos permanecieron un tiempo pensativos y serios, y aunque siguieron con sus recreaciones inocentes durante el día, no perdieron de vista la útil lección de la mañana, sino que, con una manera más suave y amable, mostraron que mis palabras habían tenido efecto.
A la mañana siguiente, Ernesto había usado mi arco, que le había dado, con mucha habilidad; derribando unas docenas de pequeños pájaros, una especie de ortolán, de las ramas de nuestro árbol, donde se reunían para alimentarse de los higos. Esto llevó a todos a desear un arma así. Estuve encantado de cumplir con sus deseos, ya que quería que se volvieran hábiles en el uso de estas armas de nuestros antepasados, que podrían ser de gran valor para nosotros cuando nuestra munición se agotara. Hice dos arcos; y dos carcajs, para contener sus flechas, de una pieza flexible de corteza, y, colocando una correa en ellos, pronto armé a mis pequeños arqueros.
Fritz estaba ocupado en preparar la piel del margay, con más cuidado que Jack con la del chacal. Le mostré cómo limpiarla, frotándola con arena en el río, hasta que no quedara vestigio de grasa o carne; y luego aplicando manteca, para hacerla flexible.
Estos trabajos llenaron la mañana hasta la hora del almuerzo. Comimos los ortolanes de Ernesto, y algo de jamón frito y huevos, que nos hicieron un festín suntuoso. Di a mis hijos permiso para matar tantos ortolanes como quisieran, pues sabía que, medio asados, y puestos en barriles, cubiertos con manteca, se conservarían por mucho tiempo y serían un recurso invaluable en tiempos de necesidad. Mientras continuaba con mi trabajo, haciendo flechas y un arco para Francis, informé a mi esposa que el abundante suministro de higos salvaría nuestro grano, ya que el ganado y las palomas se alimentarían de ellos, así como los ortolanes. Esto le dio gran satisfacción. Y así pasó otro día, y subimos a nuestro dormitorio, para saborear el dulce sueño que sigue a un día de trabajo.
Capítulo 13
A la mañana siguiente, todos estaban ocupados en la práctica del tiro con arco. Completé el arco para Francis, y a su solicitud especial, también le fabriqué un carcaj. La fina corteza de un árbol, unida con pegamento obtenido de nuestra sopa portátil, formó un admirable carcaj; lo suspendí con una cuerda alrededor del cuello de mi niño, provisto de flechas; luego, al tomar su arco en la mano, se sentía tan orgulloso como un caballero armado hasta los dientes.
Después del almuerzo, propuse que diéramos nombres a todas las partes de nuestra isla conocidas hasta ahora, para que, con un placentero engaño, pudiéramos imaginar que estábamos en un país habitado. Mi propuesta fue bien recibida, y comenzó la discusión sobre los nombres. Jack deseaba algo grandilocuente y complicado, como Monomotapa o Zanguebar; palabras muy difíciles para confundir a cualquier visitante de nuestra isla. Pero objeté esto, ya que éramos los más propensos a usar los nombres nosotros mismos, y sufriríamos con ello. Más bien sugerí que diéramos, en nuestro propio idioma, nombres simples que indicaran alguna circunstancia relacionada con el lugar. Propuse que comenzáramos con la bahía donde desembarcamos, y llamé a Fritz para que sugiriera un nombre.
“La Bahía de las Ostras,” dijo él,—“encontramos muchas allí.”
“¡Oh, no!” dijo Jack, “que sea Bahía de Langostas; porque allí me atraparon por la pierna.”
“Entonces deberíamos llamarla la Bahía de las Lágrimas,” dijo Ernesto, “para conmemorar las que derramaste en esa ocasión.”
“Mi consejo,” dijo mi esposa, “es que, en agradecimiento a Dios, la llamemos Bahía de la Seguridad.”
Todos estuvimos contentos con este nombre, y procedimos a poner nombres a nuestros lugares. Llamamos Casa de la Tienda a nuestra primera morada; Isla Tiburón a la pequeña isla en la bahía, donde encontramos ese animal; y, a solicitud de Jack, el lugar pantanoso donde habíamos cortado nuestras flechas recibió el nombre de Pantano de Flamencos. El lugar elevado desde el cual habíamos buscado en vano rastros de nuestros compañeros de barco, recibió el nombre de Cabo de la Decepción. El río sería Río de Chacal, y el puente, Puente Familiar. El punto más difícil fue nombrar nuestra actual morada. Finalmente acordamos el nombre de Nido del Halcón (en alemán Falken-hoist). Este nombre fue recibido con aclamaciones, y brindé a mis pequeños nidos cada uno con una copa de vino dulce, para brindar por la Prosperidad del Nido del Halcón. Así sentamos las bases de la geografía de nuestro nuevo país, prometiendo enviarla a Europa por el primer correo.
Después del almuerzo, mis hijos volvieron a su ocupación como curtidores; Fritz para terminar su cinturón, y Jack para hacer una especie de coraza, de la formidable piel del puercoespín, para proteger a los perros. Terminó haciendo una especie de casco con la cabeza del animal, tan extraño como las corazas.
Al pasar el calor del día, nos preparamos para salir a caminar hacia la Casa de la Tienda, para renovar nuestro suministro de provisiones, y tratar de llevar a los gansos y patos a nuestra nueva residencia; pero, en lugar de ir por la costa, propusimos subir por el río hasta llegar a la cadena de rocas, y continuar bajo su sombra hasta la cascada, donde podríamos cruzar y regresar por el Puente Familiar.
Esto fue aprobado, y partimos. Fritz, adornado con su hermoso cinturón de piel; Jack en su casco de puercoespín. Cada uno tenía un fusil y una bolsa de caza; excepto Francis, quien, con su bonito rostro rubio, su cabello dorado, y su arco y carcaj, era un perfecto Cupido. Mi esposa iba cargada con una gran olla de mantequilla para un suministro fresco. Turk caminaba delante de nosotros con su armadura, y Flora le seguía, asomándose a una distancia respetuosa por temor a las flechas. Knips, como llamaban mis hijos al mono, encontrando esta nueva silla muy incómoda, saltó con muchas contorsiones, pero pronto se acomodó en Flora, quien, no pudiendo deshacerse de él, se vio obligada a convertirse en su cabalgadura.
El camino por el río era suave y agradable. Cuando llegamos al final del bosque, el país parecía más abierto; y ahora los niños, que habían estado vagando, llegaron corriendo, fuera de aliento; Ernesto sostenía una planta con hojas y flores, y manzanas verdes colgando de ella.
“¡Papas!” dijo él; “estoy seguro de que son papas.”
“¡Alabado sea Dios!” dije yo; “esta preciosa planta asegurará provisiones para nuestra colonia.”
“Bueno,” dijo Jack, “si su conocimiento superior las descubrió, yo seré el primero en desenterrarlas;” y se puso a trabajar con tanto fervor, que pronto tuvimos una bolsa de finas papas maduras, que llevamos a la Casa de la Tienda.
Capítulo 14
Nos habíamos sentido muy complacidos con el nuevo y hermoso paisaje de nuestro camino: el cactus espinoso y el aloe, con sus flores blancas; el higo indio; el jazmín blanco y amarillo; la fragante vainilla, esparciendo sus festones gráciles. Por encima de todo, la piña regia crecía en profusión, y la devoramos, por primera vez, con avidez.
Entre los tallos espinosos de los cactus y los aloes, percibí una planta con hojas grandes y puntiagudas, que sabía que era el karata. Les señalé a los chicos sus hermosas flores rojas; las hojas son una excelente aplicación para las heridas, y de los filamentos se hace hilo, mientras que la médula del tallo es utilizada por las tribus salvajes para encender fuego.
Cuando mostré a los chicos, mediante un experimento, el uso de la médula, pensaron que el árbol de yesca sería casi tan útil como las patatas.
“De todos modos,” dije, “será más útil que las piñas; tu madre estará agradecida por el hilo, cuando su bolsa encantada esté agotada.”
“Qué feliz es para nosotros,” dijo ella, “que te hayas dedicado a la lectura y el estudio. En nuestra ignorancia podríamos haber pasado por alto este tesoro, sin sospechar su valor.”
Fritz preguntó para qué podían servir en el mundo todas estas plantas espinosas, que herían a todos los que se acercaban.
“Todas estas tienen su utilidad, Fritz,” dije; “algunas contienen jugos y gomas, que se utilizan diariamente en medicina; otras son útiles en las artes o en la manufactura. El higo indio, por ejemplo, es un árbol muy interesante. Crece en el suelo más árido. Se dice que el fruto es dulce y saludable.”
En un momento, mi pequeño activo Jack estaba trepando las rocas para recoger algunos de estos higos; pero no se había dado cuenta de que estaban cubiertos con miles de espinas finas, más finas que las agujas más finas, que herían terriblemente sus dedos. Regresó, llorando amargamente y danzando de dolor. Después de reprenderlo un poco por su avaricia, le extraje las espinas y luego le mostré cómo abrir el fruto, cortando primero el extremo puntiagudo, mientras yacía en el suelo; en este fijé un trozo de palo, y luego lo pelé con mi cuchillo. La novedad del expediente lo recomendó, y pronto todos estaban comiendo el fruto, que declararon era muy bueno.
Mientras tanto, vi a Ernesto examinando uno de los higos con mucha atención. “¡Oh, papá!” dijo, “qué vista tan singular; el higo está cubierto con un pequeño insecto rojo. No puedo sacudirlos. ¿Pueden ser la Cochinilla?” Reconocí de inmediato el precioso insecto, del cual expliqué a mis hijos la naturaleza y el uso. “Es con este insecto,” dije, “con el que se hace el hermoso y rico tinte escarlata. Se encuentra en América, y los europeos dan su peso en oro por él.”
Así, discutiendo sobre las maravillas de la naturaleza y la necesidad de aumentar nuestro conocimiento mediante la observación y el estudio, llegamos a la Casa de la Tienda, y la encontramos en el mismo estado en que la dejamos.
Todos comenzamos a recoger lo necesario. Fritz se cargó con pólvora y balas, yo abrí el barril de mantequilla, y mi esposa y el pequeño Francis llenaron la olla. Ernesto y Jack fueron a intentar asegurar los gansos y patos; pero se habían vuelto tan salvajes que hubiera sido imposible, si Ernesto no hubiera pensado en un expediente. Ató trozos de queso, como cebo, a hilos, que flotó en el agua. Las voraces criaturas inmediatamente tragaron el queso y fueron sacadas por el hilo. Luego fueron atadas de manera segura y sujetas a las bolsas de caza, para ser llevadas a casa a nuestras espaldas. Como el cebo no pudo recuperarse, los chicos se conformaron con cortar el hilo cerca del pico, dejándolos digerir el resto.
Nuestras bolsas ya estaban cargadas con patatas, pero llenamos los espacios entre ellas con sal; y, después de liberar a Turk de su armadura, colocamos la carga más pesada sobre su espalda. Yo tomé la olla de mantequilla; y, después de reemplazar todo y cerrar nuestra tienda, reanudamos nuestra marcha, con nuestras ridículas cargas. Los gansos y patos estaban muy ruidosos en su despedida de su viejo pantano; los perros ladraban; y todos reímos tanto, que olvidamos nuestras cargas hasta que nos sentamos de nuevo bajo nuestro árbol. Mi esposa pronto tenía su olla de patatas en el fuego. Luego ordeñó la vaca y la cabra, mientras yo dejaba en libertad a las aves en las orillas del río. Luego nos sentamos a un plato humeante de patatas, una jarra de leche, y mantequilla y queso. Después de la cena tuvimos oraciones, agradeciendo a Dios especialmente por sus nuevos beneficios; y luego buscamos nuestro descanso entre las hojas.
Capítulo 15
Había observado en la orilla, el día anterior, una cantidad de madera que pensé que serviría para hacer un trineo, para transportar nuestros barriles y suministros pesados de la Casa de la Tienda al Nido del Halcón. Al amanecer desperté a Ernesto, cuya inclinación a la indolencia deseaba superar, y dejando al resto dormido, descendimos, y, atando al burro a una fuerte rama de un árbol que yacía cerca, nos dirigimos a la orilla. No tuve dificultad en seleccionar piezas de madera adecuadas; las cortamos a la longitud correcta, las atamos juntas y las colocamos sobre la rama, que el paciente animal arrastró muy contento. Añadimos al cargamento un pequeño baúl que descubrimos medio enterrado en la arena, y regresamos a casa, con Ernesto guiando al burro, y yo ayudando a levantar la carga con una palanca cuando encontrábamos algún obstáculo. Mi esposa había estado algo alarmada; pero al ver el resultado de nuestra expedición y escuchar sobre la perspectiva del trineo, quedó satisfecha. Abrí el baúl, que contenía solo algunos trajes de marinero y algo de lino, ambos empapados con agua de mar; pero que probablemente serían muy útiles a medida que nuestras propias ropas se desgastaran. Encontré que Fritz y Jack habían estado cazando ortolanes; habían matado alrededor de cincuenta, pero habían consumido tanta pólvora y balas que detuve una prodigalidad tan imprudente en nuestra situación. Les enseñé a hacer trampas para los pájaros con los hilos que extrajimos de las hojas de karata que habíamos traído a casa. Mi esposa y sus dos hijos menores se ocuparon de estas, mientras yo, con mis dos hijos mayores, comenzaba a construir el trineo. Mientras trabajábamos, oímos un gran ruido entre las aves, y Ernesto, mirando alrededor, descubrió al mono agarrando y escondiendo los huevos de los nidos; había recogido una buena cantidad en un agujero entre las raíces, que Ernesto llevó a su madre; y Knips fue castigado al ser atado cada mañana, hasta que se recogieran los huevos.
Nuestro trabajo se interrumpió para la cena, compuesta de ortolanes, leche y queso. Después de la cena, Jack había subido a las ramas más altas de los árboles para colocar sus trampas, y descubrió que las palomas estaban haciendo nidos. Luego le dije que revisara a menudo las trampas, por miedo a que nuestros propios pobres pájaros fueran atrapados; y, sobre todo, que nunca disparara en el árbol en el futuro.
“Papá,” dijo el pequeño Francis, “¿no podemos sembrar un poco de pólvora, y entonces tendremos mucha?” Esta propuesta fue recibida con risas, que desconcertaron mucho al pequeño inocente. El profesor Ernesto aprovechó la oportunidad para dar una lección sobre la composición de la pólvora.
Al final del día, mi trineo estaba terminado. Dos largas tablas de madera curvadas, cruzadas por tres piezas, a una distancia entre sí, formaban el simple transporte. Las partes delantera y trasera estaban en forma de cuernos, para evitar que la carga se cayera. Se ataron dos cuerdas en la parte delantera, y mi trineo estaba completo. Mi esposa estaba encantada con él, y esperaba que ahora partiera inmediatamente a la Casa de la Tienda por el barril de mantequilla. No me opuse a esto; y Ernesto y yo nos preparamos para ir, dejando a Fritz a cargo de la familia.
Capítulo 16
Cuando estábamos listos para partir, Fritz nos entregó a cada uno una pequeña caja que había hecho con la piel del margay. Estaban ingeniosamente diseñadas para contener cuchillo, tenedor y cuchara, y un pequeño hacha. Luego enganchamos al burro y a la vaca al trineo, tomamos una caña de bambú flexible como látigo, y, seguidos por Flora, partimos, dejando a Turk para que vigilara el árbol.
Fuimos por la orilla, ya que era el mejor camino para el trineo, y cruzando el Puente Familiar, llegamos pronto a la Casa de la Tienda. Después de desenganchar a los animales, comenzamos a cargar. Tomamos el barril de mantequilla, el queso, y las galletas; todos los demás utensilios, pólvora, balas, y la armadura de Turk, que habíamos dejado allí. Estos trabajos nos habían ocupado tanto que no nos habíamos dado cuenta de que nuestros animales, atraídos por el pasto, habían cruzado el puente y se habían alejado de nuestra vista. Envié a Ernesto a buscarlos, y mientras tanto fui a la bahía, donde descubrí algunos pequeños huecos en la roca, que parecían hechos para baños. Llamé a Ernesto para que viniera, y mientras llegaba, me ocupé de cortar algunas cañas, que pensé podrían ser útiles. Cuando llegó mi hijo, descubrí que había quitado ingeniosamente las primeras tablas del puente para evitar que los animales se desviaran de nuevo. Luego tuvimos un baño muy agradable, y Ernesto, saliendo primero, lo envié a la roca, donde se acumulaba la sal, para llenar una pequeña bolsa, que se transferiría a las bolsas grandes en el burro. No había estado ausente mucho tiempo, cuando lo oí gritar, “¡Papá! ¡papá! ¡un pez enorme! No puedo sostenerlo; romperá mi línea.” Corrí a ayudarlo y lo encontré tendido en el suelo de cara, tirando de su línea, a la que estaba unido un enorme salmón que casi lo había arrastrado al agua. Le di un poco más de línea, luego lo atraje suavemente hacia un lugar poco profundo y lo aseguré. Parecía pesar alrededor de quince libras; y nos complacimos con la idea de presentar esto a nuestro buen cocinero. Ernesto dijo que recordaba haber notado cómo este lugar estaba lleno de peces, y se aseguró de traer su caña con él; había capturado alrededor de una docena de peces pequeños, que tenía en su pañuelo, antes de ser superado por el salmón. Corté los peces, y froté el interior con sal para preservarlos; luego, colocándolos en una pequeña caja en el trineo, y añadiendo nuestras bolsas de sal, enganchamos a nuestros animales y partimos de regreso a casa.
Cuando estábamos a medio camino, Flora nos dejó, y, con sus ladridos, levantó un animal singular, que parecía saltar en lugar de correr. Los movimientos irregulares del animal desconcertaron mi puntería, y, aunque estaba muy cerca, fallé el tiro. Ernesto tuvo más suerte; disparó y lo mató. Era un animal del tamaño de una oveja, con la cola de un tigre; su cabeza y piel eran similares a los de un ratón, con orejas más largas que las de una liebre; había un curioso saco en el vientre; las patas delanteras eran cortas, como si estuvieran imperfectamente desarrolladas, y armadas con garras fuertes, las patas traseras largas, como un par de zancos. Después de que el orgullo de la victoria de Ernesto se aplacara un poco, volvió a su ciencia y comenzó a examinar su trofeo.
“Por sus dientes,” dijo, “debería pertenecer a la familia de los roedores, o roedores; por sus patas, a los saltadores; y por su saco, a la tribu de los opossums.”
Esto me dio la pista correcta. “Entonces,” dije, “este debe ser el animal que Cook descubrió primero en Nueva Holanda, y se llama canguro.”
Luego atamos las patas del animal, y, colocando un palo a través, lo llevamos al trineo con mucho cuidado, ya que Ernesto estaba ansioso por conservar la hermosa piel. Nuestros animales estaban cargados pesadamente; pero, dándoles un pequeño descanso y algo de pasto fresco, partimos de nuevo, y en poco tiempo llegamos al Nido del Halcón.
Mi esposa había estado ocupada durante nuestra ausencia lavando la ropa de los tres niños, vistiéndolos mientras tanto con la ropa de marinero que habíamos encontrado unos días antes. Su apariencia era extremadamente ridícula, ya que las prendas no se ajustaban a su edad ni tamaño, y causó gran diversión entre todos nosotros; pero mi esposa había preferido este disfraz a la alternativa de que fueran desnudos.
Ahora comenzamos a exhibir nuestras riquezas y a relatar nuestras aventuras. La mantequilla y el resto de los suministros fueron muy bien recibidos, el salmón aún más, pero la vista del canguro produjo gritos de admiración. Fritz mostró un poco de celos, pero pronto lo superó con un esfuerzo de sus sentimientos más nobles; y solo el ojo agudo de un padre podría haberlo descubierto. Felicitó calurosamente a Ernesto, pero no pudo evitar pedir acompañarme la próxima vez.
“Te prometo eso,” dije, “como recompensa por la conquista que has logrado sobre tus celos hacia tu hermano. Pero, recuerda, no podría haberte dado una mayor prueba de mi confianza que en dejarte proteger a tu madre y a tus hermanos. Una mente noble encuentra su gozo más puro en el cumplimiento de su deber, y a eso sacrifica gustosamente su inclinación. Pero,” añadí en tono bajo, para no angustiar a mi esposa, “propongo otra expedición al barco, y debes acompañarme.”
Luego alimentamos a nuestros cansados animales, dándoles un poco de sal con su pasto, un gran regalo para ellos. Se preparó algo de salmón para la cena, y el resto se saló. Después de la cena, colgué el canguro hasta el día siguiente, cuando pensábamos salar y ahumar la carne. Llegó la noche, y una excelente cena de pescado, ortolanes y patatas nos refrescó; y, después de dar gracias a Dios, nos retiramos a descansar.
Capítulo 17
Me levanté temprano y bajé por la escalera, un poco inquieto por mi canguro, y descubrí que estaba justo a tiempo para salvarlo, ya que mis perros habían disfrutado tanto de su comida con las entrañas, que les había dado la noche anterior, que deseaban apropiarse del resto. Habían logrado arrancar la cabeza, que estaba al alcance, y la estaban devorando en una especie de asociación gruñona. Como no teníamos despensa para nuestras provisiones, decidí administrar una pequeña corrección, como advertencia a estos glotones. Les di algunos golpes enérgicos con un bastón, y huyeron aullando al establo bajo las raíces. Sus gritos despertaron a mi esposa, quien bajó; y, aunque no podía sino aceptar que el castigo era justo y prudente, se conmovió tanto que consoló a los pobres sufridores con algunos restos de la cena de la noche anterior.
Ahora despojo cuidadosamente al canguro de su elegante piel, y, lavándome y cambiando mi ropa después de esta desagradable operación, me uní a mi familia para el desayuno. Luego anuncié mi plan de visitar el barco y ordené a Fritz que hiciera los preparativos. Mi esposa se resignó con tristeza a la necesidad. Cuando estuvimos listos para partir, Ernesto y Jack no se encontraban; su madre sospechaba que habían ido a buscar patatas. Esto calmó mi aprensión, pero le encargué que los reprendiera por irse sin permiso. Partimos hacia la Casa de la Tienda, dejando a Flora para que protegiera el hogar, y llevando nuestras armas como de costumbre.
No habíamos salido del bosque y estábamos acercándonos al Río Jackal, cuando escuchamos gritos agudos, y de repente Ernesto y Jack salieron de un matorral, encantados, como dijo Jack, de haber tenido éxito en su plan de acompañarnos y, además, de hacernos creer que estábamos siendo atacados por salvajes. Sin embargo, quedaron decepcionados. Les di una severa reprimenda por su desobediencia y los envié de regreso a casa con un mensaje para su madre, en el que le decía que pensaba que podríamos quedarnos toda la noche, y le rogaba que no se preocupara.
Me escucharon con gran confusión y estaban muy mortificados por su despido; pero le pedí a Fritz que le diera a Ernesto su reloj de plata, para que pudieran saber cómo pasaba el tiempo; y sabía que podría reemplazarlo, ya que había una caja de relojes en el barco. Esto los reconcilió un poco con su destino, y nos dejaron. Fuimos hacia nuestro bote, embarcamos, y, ayudados por la corriente, pronto llegamos al barco.
Mi primera preocupación fue construir un medio de transporte más conveniente que nuestro bote. Fritz propuso una balsa, similar a las que usan las naciones salvajes, sostenida por pieles llenas de aire. Estas no las teníamos; pero encontramos varios barriles de agua, que vaciamos, volvimos a cerrar y arrojamos una docena de ellos al mar, entre el barco y nuestro bote. Colocamos algunos tablones largos sobre estos y los aseguramos con cuerdas. Añadimos un borde elevado de tablones para asegurar nuestra carga, y así tuvimos una balsa sólida, capaz de transportar cualquier carga. Este trabajo nos ocupó todo el día, apenas interrumpido por comer un poco de carne fría de nuestras bolsas de caza. Exhaustos por la fatiga, nos alegramos de tomar una buena noche de descanso en la cabina del capitán sobre un colchón elástico, del cual nuestras hamacas nos habían hecho olvidar el confort. A la mañana siguiente comenzamos a cargar nuestra balsa.
Empezamos despojando completamente nuestra propia cabina y la del capitán. Llevamos incluso las puertas y ventanas. Siguieron los baúles del carpintero y del artillero. Había cajas de joyas valiosas y cofres de dinero, que al principio nos tentaron, pero que pronto abandonamos por objetos de utilidad real. Preferí una caja de plantas jóvenes de frutas europeas, cuidadosamente empaquetadas en musgo para el transporte. Vi, con deleite, entre estas preciosas plantas, manzanos, perales, ciruelos, naranjos, albaricoqueros, durazneros, almendros y castaños, y algunos brotes jóvenes de vides. Cuánto deseaba plantar estos árboles familiares de casa en un suelo extranjero. Aseguramos algunas barras de hierro y lingotes de plomo, muelas, ruedas de carro listas para montar, tenazas, palas, rejas, paquetes de alambre de cobre y hierro, sacos de maíz, guisantes, avena y veza; e incluso un pequeño molino manual. El barco estaba, de hecho, cargado con todo lo que podría ser útil en una nueva colonia. Encontramos una sierra en piezas, pero marcadas, para que pudiera ser fácilmente ensamblada. Fue difícil seleccionar, pero tomamos todo lo que era seguro en la balsa, añadiendo una gran red de pesca y la brújula del barco. Fritz rogó llevar los arpones, que colgó con cuerdas sobre la proa de nuestro bote; y accedí a su capricho. Ahora estábamos cargados hasta donde la prudencia lo permitía; así que, atando firmemente nuestra balsa al bote, izamos nuestra vela y nos dirigimos lentamente hacia la orilla.
Capítulo 18
El viento era favorable, pero avanzábamos lentamente, la masa flotante que teníamos que remolcar nos retardaba. Fritz había estado algún tiempo observando un gran objeto en el agua; me llamó para que desviara un poco hacia él, para que pudiera ver qué era. Fui al timón y realicé el movimiento; inmediatamente escuché el silbido de la cuerda y sentí un golpe; luego un segundo, que fue seguido por un movimiento rápido del bote.
“¡Vamos a hundirnos!” grité. “¿Qué pasa?”
“Lo he atrapado,” gritó Fritz; “Lo he arponeado en el cuello. Es una tortuga.”
Vi el arpón brillando a distancia, y la tortuga nos arrastraba rápidamente por la cuerda. Bajé la vela y corrí hacia adelante para cortar la cuerda; pero Fritz me rogó que no lo hiciera. Me aseguró que no había peligro y que él mismo nos liberaría si fuera necesario. Consentí de mala gana y vi cómo todo nuestro convoy era arrastrado por un animal cuyo sufrimiento aumentaba su fuerza. A medida que nos acercábamos a la costa, traté de maniobrar para que no chocáramos y volcaramos. Después de unos minutos vi que nuestro conductor quería nuevamente hacer mar afuera; por lo tanto, izé la vela, y como el viento estaba a nuestro favor, él encontró la resistencia inútil, y, tirando como antes, siguió la corriente, solo inclinándose más a la izquierda, hacia el Nido del Halcón, y aterrizándonos en una zona poco profunda, se detuvo en la orilla. Salté del bote y con una hacha pronto puse a nuestro poderoso conductor fuera de su miseria.
Fritz exclamó de alegría y disparó su arma como señal de nuestra llegada. Todos vinieron corriendo a saludarnos, y su sorpresa fue grande, no solo por el valor de nuestra carga, sino por el extraño modo en que se había traído al puerto. Mi primera preocupación fue enviarles a buscar el trineo, para remover parte de nuestra carga sin demora, y como la marea baja estaba dejando nuestros barcos casi secos en la arena, aproveché la oportunidad para asegurarles. Con la ayuda del gato hidráulico y palancas, levantamos y llevamos a la orilla dos grandes piezas de plomo del armazón. Estos sirvieron como anclas y, conectados al bote y al armazón por cables fuertes, los fijaron con seguridad.
Tan pronto como llegó el trineo, colocamos la tortuga con algo de dificultad en él, ya que pesaba al menos trescientos kilos. Añadimos algunos artículos más ligeros, los colchones, algunos cofres pequeños, etc., y procedimos con nuestra primera carga al Nido del Halcón con gran ánimo. Mientras caminábamos, Fritz les contaba los maravillosos casos de joyas que habíamos abandonado por cosas útiles; Jack deseaba que Fritz le hubiera traído una caja de rapé de oro, para guardar semillas curiosas; y Francis deseaba algo del dinero para comprar pan de jengibre en la feria. Todos se rieron del pequeño simple, quien no pudo evitar reírse también, al recordar su distancia de las ferias. Al llegar a casa, nuestra primera preocupación fue voltear la tortuga para sacar la excelente carne de su caparazón. Con mi hacha separé los cartilaginos que unen los caparazones: el caparazón superior es convexo, el inferior casi plano.
Preparamos parte de la tortuga para la cena, aunque mi esposa sentía gran repugnancia al tocar la grasa verde, a pesar de mi aseguramiento de que era la principal delicadeza para un epicúreo.
Salamos el resto de la carne y le dimos las vísceras a los perros. Los chicos estaban clamando por poseer el caparazón; pero yo dije que le correspondía a Fritz, por derecho de conquista, y él debía disponer de él como creyera conveniente.
“Entonces,” dijo él, “haré un cuenco con él y lo colocaré cerca del río, para que mi madre siempre lo mantenga lleno de agua fresca.”
“Muy bien,” dije yo, “y llenaremos nuestro cuenco, tan pronto como encontremos algo de arcilla para hacer una base sólida.”
“Encontré algo esta mañana,” dijo Jack, “un lecho entero de arcilla, y traje estas bolas a casa para mostrártelas.”
“Y yo también he hecho un descubrimiento,” dijo Ernesto. “Mira estas raíces, como rábanos; no he comido ninguna, pero la cerda las disfruta mucho.”
“Un descubrimiento muy valioso, de hecho,” dije yo; “si no me equivoco, esta es la raíz de la yuca, que con las patatas nos asegurará contra la hambruna. De esta raíz se hace en las Indias Occidentales una especie de pan, llamado pan de yuca. En su estado natural contiene un veneno violento, pero mediante un proceso de cocción se vuelve comestible. La nutritiva tapioca es una preparación de esta raíz.”
Para entonces ya habíamos descargado y procedimos a la orilla para traer una segunda carga antes de que anocheciera. Trajimos dos cofres con nuestra ropa y propiedades, algunos cofres con herramientas, las ruedas del carro y el molino de mano, que probablemente ahora sería útil para la yuca. Después de descargar, nos sentamos a una excelente cena de tortuga, con papas, en lugar de pan. Después de la cena, mi esposa dijo, sonriendo, “Después de un día tan duro, creo que puedo darte algo para restaurarte.” Luego trajo una botella y copas, y nos sirvió a cada uno una copa de vino claro y de color ámbar. Lo encontré excelente Málaga. Ella había ido a la orilla el día anterior y encontró un pequeño barril arrojado por las olas. Esto, con la ayuda de sus hijos, lo había rodado hasta la base de nuestro árbol, y allí lo cubrió con hojas para mantenerlo fresco hasta nuestra llegada.
Estábamos tan revitalizados por este cordial, que nos pusimos rápidamente a trabajar para izar nuestros colchones a nuestro dormitorio, lo cual logramos con la ayuda de cuerdas y poleas. Mi esposa los recibió y arregló, y después de nuestras habituales devociones nocturnas, nos tumbamos gustosamente en ellos, para disfrutar de una noche de dulce descanso.
Capítulo 19
Me levanté antes del amanecer y, dejando a mi familia durmiendo, descendí para ir a la orilla a revisar mis embarcaciones. Encontré a todos los animales en movimiento. Los perros saltaban a mi alrededor; los gallos estaban cantando; las cabras pastaban en la hierba húmeda. El burro solo estaba durmiendo; y, como era el asistente que necesitaba, me vi obligado a despertarlo, una preferencia que no parecía halagarle. No obstante, lo enganché al trineo y, seguido por los perros, me dirigí a la costa, donde encontré mi bote y armazón a salvo en el ancla. Tomé una carga moderada y regresé a casa para desayunar; pero encontré todo igual que como lo había dejado. Llamé a mi familia, y se levantaron avergonzados de su pereza; mi esposa declaró que debía haber sido el buen colchón lo que la había encantado.
Les di a mis hijos una breve admonición por su pereza. Luego bajamos a un desayuno rápido y regresamos a la costa para terminar de descargar los botes, para que, en la marea alta, pudiera llevarlos a amarrar al lugar habitual en la Bahía de Seguridad. Envié a mi esposa con la última carga, mientras Fritz y yo embarcábamos, y, viendo a Jack observándonos, accedí a que él formara parte de la tripulación, pues había decidido hacer otra visita al naufragio antes de amarrar mi embarcación. Cuando llegamos al barco, el día había avanzado tanto que solo tuvimos tiempo de recoger apresuradamente todo lo fácil de embarcar. Mis hijos corrieron por el barco. Jack llegó empujando una carretilla, que dijo sería excelente para traer las papas.
Pero Fritz me trajo buenas noticias: había encontrado, entre los cubiertos, una hermosa pinaza (una pequeña embarcación, cuyo proa es cuadrada), desmontada, con todos sus accesorios e incluso dos cañones pequeños. Vi que todas las piezas estaban numeradas y colocadas en orden; no faltaba nada. Sentí la importancia de esta adquisición; pero tomaría días de trabajo para montarla; y luego, ¿cómo la lanzaríamos? Por el momento, sentí que debía renunciar a la empresa. Regresé a mi carga. Consistía en todo tipo de utensilios: una caldera de cobre, algunos platos de hierro, ralladores de tabaco, dos piedras de afilar, un barril de pólvora y uno de pedernales. Jack no olvidó su carretilla; y encontramos dos más, que añadimos a nuestra carga, y luego zarparamos rápidamente para evitar el viento terrestre, que se levanta por la tarde.
A medida que nos acercábamos, nos sorprendió ver una fila de pequeñas criaturas de pie en la orilla, aparentemente observándonos con mucha curiosidad. Estaban vestidos de negro, con chalecos blancos y gruesas corbatas; sus brazos colgaban descuidadamente; pero de vez en cuando los levantaban como si desearan hacernos un abrazo fraternal.
“Creo,” dije yo, riendo, “que este debe ser el país de los pigmeos, y vienen a darnos la bienvenida.”
“Son los liliputienses, padre,” dijo Jack; “he leído sobre ellos; pero pensé que eran más pequeños.”
“¡Como si los Viajes de Gulliver fueran verdad!” dijo Fritz, en tono de burla.
“¿Entonces no hay pigmeos?” preguntó él.
“No, querido,” dije yo; “todas estas historias son inventos o errores de antiguos navegantes, que han tomado tropas de monos por hombres, o que han querido repetir algo maravilloso. Pero la novela de Gulliver es una alegoría, destinada a transmitir grandes verdades.”
“Y ahora,” dijo Fritz, “empiezo a ver que nuestros pigmeos tienen picos y alas.”
“Tienes razón,” dije yo; “son pingüinos, como nos explicó Ernesto hace algún tiempo. Son buenos nadadores; pero, incapaces de volar, son muy indefensos en tierra.”
Maniobré suavemente hacia la orilla, para no perturbarlos; pero Jack saltó al agua hasta las rodillas y, arremetiendo entre los pingüinos, con un palo golpeó a derecha e izquierda, derribando media docena de los pobres pájaros estúpidos antes de que se dieran cuenta. Algunos de estos los llevamos vivos. El resto, no gustando de tal recepción, se lanzó al agua y pronto desapareció de vista. Regañé a Jack por su imprudencia inútil, ya que la carne del pingüino no es una delicadeza en absoluto.
Ahora llenamos nuestras tres carretillas con las cosas que podíamos llevar, sin olvidar las hojas de hierro y los ralladores, y nos dirigimos a casa. Nuestros perros anunciaron nuestra llegada y todos salieron a encontrarnos. Comenzó una curiosa y alegre revisión. Se rieron de mis ralladores; pero los dejé reír, pues tenía un proyecto en mente. Los pingüinos los pensaba para nuestro gallinero; y, por el momento, ordené a los chicos que ataran a cada uno de ellos por una pata a una de nuestras gansos o patos, quienes se opusieron al cautiverio muy ruidosamente; pero la necesidad los hizo sumisos.
Mi esposa me mostró una gran cantidad de papas y raíces de yuca, que ella y sus hijos habían desenterrado la noche anterior. Luego fuimos a cenar y hablamos de todo lo que habíamos visto en el barco, especialmente de la pinaza, que habíamos tenido que dejar. Mi esposa no sintió mucho arrepentimiento por esto, ya que temía las expediciones marítimas, aunque admitió que podría haber sentido menos inquietud si hubiéramos tenido un barco de esta descripción. Les di a mis hijos la orden de levantarse temprano a la mañana siguiente, ya que teníamos un asunto importante en mano; y la curiosidad los despertó a todos a muy buen tiempo. Después de nuestras habituales preparaciones para el día, les dije: “Señores, voy a enseñarles un nuevo oficio,—el de panadero. Denme las placas de hierro y los ralladores que trajimos ayer.” Mi esposa estaba asombrada; pero le pedí que esperara pacientemente y que tendría pan, no quizás panes ligeros, sino pasteles comestibles. Pero primero ella debía hacerme dos pequeñas bolsas de tela de vela. Ella obedeció; pero, al mismo tiempo, observé que puso las papas al fuego, prueba de que no tenía mucha fe en mi panadería. Luego extendí un paño sobre el suelo y, dando a cada uno de los chicos un rallador, comenzamos a rallar las raíces de yuca cuidadosamente lavadas, apoyando el extremo sobre el paño. En poco tiempo tuvimos una pila de lo que parecía ser aserrín blanco húmedo; ciertamente no tentador al apetito; pero los pequeños trabajadores se divirtieron con su labor y bromearon bastante sobre los pasteles hechos de rábanos rallados.
“Ríanse ahora, chicos,” dije yo; “ya veremos, después de un rato. Pero tú, Ernesto, debes saber que la yuca es una de las raíces alimentarias más preciosas, formando la principal sustancia de muchas naciones de América, y a menudo preferida por los europeos que habitan esos países al pan de trigo.”
Cuando todas las raíces fueron ralladas, llené las dos bolsas con el salvado y mi esposa cosió los extremos firmemente. Ahora era necesario aplicar una fuerte presión para extraer el jugo de la raíz, ya que este jugo es un veneno mortal. Seleccioné una viga de roble, un extremo de la cual fijamos entre las raíces de nuestro árbol; debajo de esto coloqué nuestras bolsas sobre una fila de pequeños bloques de madera; luego tomé una gran rama, que había cortado de un árbol, y preparé para el propósito, y la coloqué encima. Todos nos unimos entonces para bajar el extremo opuesto de la viga sobre la rama, hasta que llegamos a un punto determinado, cuando suspendimos sobre ella los objetos más pesados que poseíamos; martillos, barras de hierro y masas de plomo. Esto, actuando sobre la yuca, hizo que la savia brotara a través del paño y fluyera copiosamente sobre el suelo. Cuando pensé que la presión estaba completa, liberamos las bolsas del palo, y abriendo una, sacamos un puñado del salvado, aún algo húmedo, que se parecía a harina de maíz gruesa.
“Solo le falta un poco de calor para completar nuestro éxito,” dije yo, con gran deleite. Ordené encender un fuego y, colocando una de nuestras placas de hierro, que era redonda y algo cóncava, sobre dos piedras puestas a cada lado del fuego, la cubrí con la harina que tomamos de la bolsa con una pequeña pala de madera. Pronto formó un pastel sólido, que volteamos para que se cocinara por igual.
Oliendo tan bien, todos quisieron comenzar a comer de inmediato; y tuve algo de dificultad en convencerlos de que esto era solo una prueba y que nuestra cocción aún no estaba perfecta. Además, como les dije que había tres tipos de yuca, de los cuales uno contenía más veneno que los demás, pensé que era prudente probar si lo habíamos extraído perfectamente, dando una pequeña cantidad a nuestras aves. Tan pronto como el pastel estuvo frío, di algo a dos gallinas, que mantuve separadas; y también a Master Knips, el mono, para que pudiera, por primera vez, hacernos un pequeño servicio. Lo comió con tanto gusto y con tales muecas de disfrute, que mi grupo joven estaba bastante ansioso por compartir su festín; pero les ordené esperar hasta que pudiéramos juzgar el efecto, y, dejando nuestro trabajo, fuimos a nuestra cena de papas, a la que mi esposa había añadido uno de los pingüinos, que estaba verdaderamente algo duro y con sabor a pescado; pero como Jack no permitió esto, y declaró que era un plato digno de un rey, le permitimos regodearse con él tanto como quisiera. Durante la cena, les hablé de las diversas preparaciones hechas de la yuca; les dije a mi esposa que podríamos obtener un excelente almidón del jugo expresado; pero esto no la interesó mucho, ya que en la actualidad solía usar el vestido de marinero, por conveniencia, y no tenía ni gorros ni cuellos para almidonar.
El pastel hecho de la raíz se llama por los nativos de las Antillas casabe, y en ninguna nación salvaje encontramos una palabra que signifique pan; un artículo de comida desconocido para ellos.
Hablamos de venenos; y les expliqué a mis hijos la naturaleza y efectos de los diferentes venenos. Especialmente les advertí sobre el manchineel, que debería crecer en esta parte del mundo. Les describí el fruto, como una manzana amarilla tentadora, con manchas rojas, que es uno de los venenos más mortales: se dice que incluso dormir bajo el árbol es peligroso. Les prohibí probar cualquier fruto desconocido, y prometieron obedecerme.
Al salir de la mesa, fuimos a visitar a las víctimas de nuestro experimento. Jack silbó a Knips, que llegó en tres saltos desde la cima de un alto árbol, donde sin duda había estado saqueando algún nido; y su vivacidad y el pacífico cacareo de las aves nos aseguraron que nuestra preparación era inofensiva.
“Ahora, señores,” dije yo, riendo, “al horno, y veamos qué podemos hacer.” Deseaba que cada uno intentara hacer los pasteles. Inmediatamente encendieron el fuego y calentaron la placa de hierro. Mientras tanto, rompí la yuca rallada y la mezclé con un poco de leche; y dando a cada uno de ellos un cuenco de coco lleno de la pasta, les mostré cómo verterla con una cuchara sobre la placa y esparcirla; cuando la pasta comenzó a hincharse, juzgué que estaba cocida por un lado y la voltee, como un panqueque, con un tenedor; y después de un poco de tiempo, tuvimos una cantidad de bonitos bizcochos amarillos, que, con una jarra de leche, nos proporcionaron una deliciosa merienda; y nos decidimos, sin demora, a comenzar a cultivar la yuca.
El resto del día se dedicó a traer el resto de nuestra carga, mediante el trineo y las útiles carretillas.
Capítulo 20
A la mañana siguiente decidí regresar al naufragio. La idea de la embarcación pequeña me atormentaba continuamente y no me daba descanso. Pero era necesario llevar todas las manos que pudiera reunir, y con dificultad obtuve el consentimiento de mi esposa para llevar a mis tres hijos mayores, prometiéndole que regresaríamos por la tarde. Partimos, llevando provisiones para el día, y pronto llegamos al barco, cuando mis hijos comenzaron a cargar la balsa con todo tipo de cosas portátiles. Pero lo importante era la embarcación pequeña. Estaba contenida en el compartimento de popa del barco, justo debajo de los camarotes de los oficiales. Mis hijos, con todo el fervor de su edad, suplicaron comenzar por despejar un espacio en el barco para armar la embarcación pequeña, y luego pensaríamos cómo lanzarla. En otras circunstancias les habría mostrado la locura de tal empresa; pero, en verdad, yo mismo tenía una vaga esperanza de éxito que me animaba, y grité: “¡A trabajar! ¡A trabajar!” El compartimento estaba iluminado por algunas rendijas en el costado del barco. Comenzamos diligentemente a trabajar, picando, cortando y serruchando todos los obstáculos, y antes de la tarde teníamos un espacio libre a nuestro alrededor. Pero ahora era necesario regresar, y pusimos rumbo al mar con nuestra carga, con el propósito de continuar nuestro trabajo a diario. Al llegar a la Bahía de la Seguridad, tuvimos el placer de encontrar a mi esposa y a Francis, que se habían establecido en la Casa-Tienda, con la intención de quedarse allí hasta que concluyéramos nuestras visitas al barco; para que siempre pudieran mantenernos a la vista y ahorrar el trabajo innecesario de un paseo después de nuestro día de trabajo.
Agradecí a mi esposa tiernamente por este sacrificio tan amable, ya que sabía cuánto disfrutaba de la sombra fresca del Nido del Halcón; y a cambio le mostré los tesoros que habíamos traído del barco, consistentes en dos barriles de mantequilla salada, tres toneles de harina, varios sacos de mijo, arroz y otros granos, y una variedad de útiles artículos domésticos, que ella trasladó con gran alegría a nuestro almacén en las rocas.
Durante una semana pasamos todos los días en el barco, regresando por la tarde para disfrutar de una buena cena y hablar de nuestro progreso; y mi esposa, felizmente ocupada con sus aves y otros cuidados domésticos, se acostumbró a nuestra ausencia. Con mucho trabajo duro, al fin armamos la embarcación pequeña. Su construcción era ligera y elegante, parecía que navegaría bien; en la proa tenía una corta cubierta; los mástiles y las velas eran como los de una goleta. Calafateamos cuidadosamente todas las juntas con estopa empapada en brea derretida; e incluso nos dimos el gusto de colocar los dos pequeños cañones en ella, asegurados con cadenas.
Y allí estaba la hermosa embarcación, inmóvil en los calzos. La admirábamos sin cesar; pero, ¿qué podíamos hacer para ponerla a flote? La dificultad de abrirse paso a través de los poderosos maderos revestidos de cobre que formaban el costado del barco era insuperable.
De repente, sugerido por el exceso de mi desesperación, me ocurrió una idea audaz pero peligrosa, en la que todo podía perderse, así como todo podría ganarse. No dije nada de esto a mis hijos, para evitar la molestia de una posible decepción, pero comencé a ejecutar mi plan.
Encontré un mortero de hierro fundido, exactamente adecuado para mi propósito, que llené con pólvora. Luego tomé una fuerte tabla de roble para cubrirlo, a la que fijé ganchos de hierro, de modo que pudieran alcanzar las asas del mortero. Corté una ranura en el costado de la tabla, para introducir una mecha larga, que debería arder al menos dos horas antes de llegar a la pólvora. Luego coloqué la tabla sobre el mortero, fijé los ganchos a través de las asas, lo rodeé con brea, y luego aseguré todo con cadenas fuertes para darle mayor solidez. Procedí a suspender esta máquina infernal contra el costado del barco cerca de nuestro trabajo, cuidando de colocarla donde el retroceso de la explosión no dañara la embarcación pequeña. Cuando todo estuvo listo, di la señal de salida, habiendo ocupado a mis hijos en la barca, sin que notaran mis preparativos. Me quedé un momento para encender la mecha, y luego me uní apresuradamente a ellos con el corazón acelerado, y nos dirigimos a la orilla.
Tan pronto como llegamos a nuestro puerto, solté la balsa, para regresar en la barca tan pronto como escuchara la explosión. Comenzamos a descargar activamente la barca, y mientras estábamos ocupados en ello, se escuchó un estruendo similar al trueno. Todos temblaron y dejaron caer su carga aterrorizados.
“¿Qué puede ser?” gritaron. “Quizás una señal de algún barco en peligro. Vamos a su ayuda.”
“Procedía del barco,” dijo mi esposa. “Debe haberse volado. No has tenido cuidado con el fuego; y has dejado algo cerca de un barril de pólvora.”
“De todos modos,” dije yo, “vamos a averiguar la causa. ¿Quién vendrá conmigo?”
Como respuesta, mis tres hijos saltaron a la barca, y consolando a la madre ansiosa con la promesa de regresar inmediatamente, remamos alejándonos. Nunca realizamos el viaje tan rápidamente. La curiosidad aceleró los movimientos de mis hijos, y yo estaba lleno de impaciencia por ver el resultado de mi proyecto. A medida que nos acercábamos, me alegró ver que no había indicios de llamas, ni siquiera de humo. La posición del barco no parecía alterada. En lugar de entrar en el barco como de costumbre, rodeamos la proa y llegamos al lado opuesto. La mayor parte del costado del barco se había ido. El mar estaba cubierto con los restos de él. En su lugar estaba nuestra hermosa embarcación, completamente intacta, solo inclinada un poco sobre los calzos. Al ver esto, grité, en un transporte que asombró a mis hijos, “¡Victoria! ¡Victoria! la encantadora embarcación es nuestra; será fácil lanzarla ahora.”
“¡Ah! Ahora comprendo,” dijo Fritz. “Papá ha volado el barco; pero ¿cómo lograste hacerlo con tanta exactitud?”
Le expliqué todo, mientras entrábamos por el costado roto del barco condenado. Pronto comprobé que no quedaba fuego; y que la embarcación pequeña había escapado de cualquier daño. Comenzamos a trabajar para despejar todos los maderos rotos en nuestro camino, y, con la ayuda del gato hidráulico y palancas, movimos la embarcación, que nos habíamos asegurado de construir sobre rodillos, hacia la abertura; luego, fijando un cable fuerte en la proa, y atando el otro extremo al punto más sólido del barco, la lanzamos con facilidad. Ya era demasiado tarde para hacer algo más ahora, excepto asegurar cuidadosamente nuestro premio. Y regresamos a la buena madre, a quien, deseando darle una agradable sorpresa, simplemente le dijimos que el costado del barco había volado con pólvora; pero que todavía éramos capaces de obtener más de él; a lo que ella suspiró, y, en su corazón, no tengo dudas, deseó que el barco, y todo lo que contenía, estuviera en el fondo del mar.
Tuvimos dos días de trabajo incesante ajustando y cargando la embarcación pequeña; finalmente, después de colocar nuestros mástiles, cuerdas y velas, seleccionamos una carga de cosas que nuestras barcas no podían traer. Cuando todo estuvo listo, mis hijos obtuvieron permiso, como recompensa por su industria, para saludar a su mamá, al entrar en la bahía, disparando nuestros dos cañones. Fritz fue el capitán, y Ernesto y Jack, a su mando, encendieron las mechas de los cañones y dispararon. Mi esposa y el niño pequeño salieron alarmados; pero nuestros alegres gritos pronto los tranquilizaron; y estaban listos para recibirnos con asombro y deleite. Fritz colocó una tabla desde la embarcación pequeña hasta la orilla, y, asistiendo a su madre, ella subió a bordo. Le dieron un nuevo saludo y bautizaron la embarcación como La Elizabeth, en su honor.
Mi esposa alabó nuestra habilidad y perseverancia, pero rogó que no pensáramos que Francis y ella habían estado ociosos durante nuestra larga ausencia. Amarramos la pequeña flota con seguridad a la orilla, y la seguimos río arriba hasta la cascada, donde vimos un jardín ordenado en parterres y senderos.
“Este es nuestro trabajo,” dijo ella; “el suelo aquí, siendo principalmente compuesto de hojas descompuestas, es ligero y fácil de cavar. Allí tengo mis papas; allí raíces de yuca: estas están sembradas con guisantes, frijoles y lentejas; en esta fila de camas están sembradas lechugas, rábanos, coles y otras verduras europeas. He reservado una parte para cañas de azúcar; en el terreno alto he trasplantado piñas y sembrado melones. Finalmente, alrededor de cada cama, he sembrado un borde de maíz, para que los tallos altos y arbustivos protejan las plantas jóvenes del sol.”
Me encantó el resultado del trabajo y la industria de una mujer delicada y un niño, y apenas podía creer que se había logrado en tan poco tiempo.
“Debo confesar que no tenía grandes esperanzas de éxito al principio,” dijo mi esposa, “y esto me hizo reacia a hablar de ello. Después, cuando sospeché que tenías un secreto, decidí tener uno también, y darte una sorpresa.”
Después de aplaudir nuevamente estos útiles trabajos, regresamos a descargar nuestra carga; y mientras íbamos, mi buena Elizabeth, aún llena de planes hortícolas, me recordó los jóvenes frutales que habíamos traído del barco. Prometí cuidar de ellos al día siguiente, y establecer mi huerto cerca de su jardín de cocina.
Descargamos nuestros barcos; colocamos en el trineo todo lo que pudiera ser útil en el Nido del Halcón; y, organizando el resto bajo la tienda, fijamos nuestra embarcación pequeña a la orilla, mediante el ancla y una cuerda atada a una piedra pesada; y finalmente partimos hacia el Nido del Halcón, donde llegamos pronto, para el gran consuelo de mi esposa, que temía la llanura ardiente de la Casa-Tienda.
Capítulo 21
Tras nuestro regreso al Nido del Halcón, pedí a mis hijos que continuaran con sus ejercicios de gimnasia. Quería desarrollar toda la vigorosidad y energía que la naturaleza les había dado, y que, en nuestra situación, eran especialmente necesarias. Añadí a la gimnasia ejercicios de tiro con arco, carreras, saltos, lucha y trepar árboles, ya sea por los troncos o por una cuerda suspendida de las ramas, como lo hacen los marineros. Luego les enseñé a usar el lazo, una herramienta poderosa con la que los habitantes de Sudamérica capturan animales salvajes. Fijé dos bolas de plomo en los extremos de una cuerda de aproximadamente un brazo de largo. Les dije que los Patagones usaban esta herramienta con una destreza maravillosa. Como no teníamos bolas de plomo, ellos atan una piedra pesada en cada extremo de una cuerda de aproximadamente treinta yardas de largo. Si desean capturar un animal, lanzan una de las piedras con una precisión singular. Con el arte peculiar con el que se lanza la bola, la cuerda da una o dos vueltas alrededor del cuello del animal, dejándolo atrapado, sin poder escapar. Para mostrar el poder de esta herramienta, apunté al tronco de un árbol que ellos señalaron. Mi lanzamiento fue bastante exitoso. El extremo de la cuerda pasó dos o tres veces alrededor del tronco del árbol y quedó firmemente sujeto a él. Si el árbol hubiera sido el cuello de un tigre, yo habría sido el absoluto maestro de él. Este experimento convenció a todos de aprender a usar el lazo. Fritz pronto se volvió hábil en lanzarlo, y alenté a los demás a perseverar en adquirir la misma habilidad, ya que esta herramienta podría ser invaluable cuando nuestra munición se agotara.
A la mañana siguiente vi, al mirar afuera, que el mar estaba demasiado agitado para cualquier expedición en las barcas; por lo tanto, me dirigí a algunas tareas domésticas. Revisamos nuestras provisiones para el invierno. Mi esposa me mostró un barril de ortolanes que había conservado en mantequilla y una cantidad de panes de yuca, cuidadosamente preparados. Señaló que las palomas se habían anidado en el árbol y estaban incubando sus huevos. Luego revisamos los jóvenes frutales traídos de Europa, y mis hijos y yo inmediatamente preparamos un terreno y los plantamos.
El día transcurrió en estos quehaceres; y como solo habíamos vivido a base de papas, pan de yuca y leche durante este día, decidimos salir al día siguiente en busca de caza para reponer nuestra despensa. Al amanecer, partimos todos, incluyendo a Francis y a su madre, quienes deseaban aprovechar esta oportunidad para ver un poco más del país. Mis hijos y yo llevamos nuestras armas, acoplé el burro al trineo que contenía nuestras provisiones para el día y que estaba destinado a traer los productos de la caza. Turk, vestido con su coraza, formaba la vanguardia; mis hijos seguían con sus armas; luego venía mi esposa con Francis guiando al burro; y a cierta distancia cerraba la procesión, el Maestro Knips montado en la paciente Flora.
Cruzamos el Pantano de los Flamencos, y allí mi esposa quedó encantada con la riqueza de la vegetación y los altos árboles. Fritz nos dejó, pensando que este era un lugar favorable para la caza. Pronto escuchamos el disparo de su arma, y un enorme pájaro cayó a unos pasos de nosotros. Corrí a ayudarlo, ya que tuvo mucha dificultad en asegurar su premio, que solo estaba herido en el ala y se defendía vigorosamente con su pico y garras. Coloqué un pañuelo sobre su cabeza, y, confundido por la oscuridad, no tuve dificultad en atarlo y transportarlo triunfalmente al trineo. Todos estábamos entusiasmados al ver a esta hermosa criatura, que Ernesto identificó como una hembra de la tribu de los avestruces. Mi esposa esperaba que el pájaro pudiera ser domesticado entre sus aves de corral y, atrayendo algunos más de su especie, ampliara nuestro stock de aves útiles. Pronto llegamos al Bosque de los Monos, como lo llamamos, donde habíamos conseguido nuestros cocos; y Fritz relató la escena divertida de la estratagema a su madre y hermanos. Ernesto miraba con añoranza los frutos, pero no había monos que los arrojara.
“¿Nunca caen de los árboles?” Y apenas había hablado, cuando un gran coco cayó a sus pies, seguido por otro, para mi gran sorpresa, ya que no vi ningún animal en el árbol, y estaba convencido de que los frutos en estado de medio maduración, como estos, no podían caer por sí mismos.
“Es exactamente como un cuento de hadas,” dijo Ernesto; “solo tenía que hablar, y mi deseo se cumplió.”
“Y aquí viene el mago,” dije, al ver, tras una lluvia de frutos, un enorme cangrejo terrestre descendiendo del árbol tranquilamente, y completamente indiferente a nuestra presencia. Jack, con valentía, intentó golpearlo, pero falló, y el animal, abriendo sus enormes pinzas, se acercó a su oponente, quien huyó aterrado. Pero las risas de sus hermanos lo avergonzaron, y recuperando su valor, se quitó el abrigo y lo arrojó sobre el cangrejo; esto detuvo sus movimientos, y al ir en su ayuda, lo maté con un golpe de mi hacha.
Todos se agolparon alrededor del horrible animal, ansiosos por saber qué era. Les dije que era un cangrejo terrestre—que podríamos llamar el cangrejo de coco, ya que debíamos tal almacén a él. Incapaz de romper la cáscara del coco, de la cual son muy aficionados, trepan al árbol y los rompen en estado inmaduro. Luego descienden para disfrutar de su festín, el cual obtienen insertando su pinza a través de los pequeños agujeros en el extremo, y extrayendo el contenido. A veces los encuentran rotos por la caída, cuando pueden comerlos a placer.
La fealdad del animal, y el terror y valentía mezclados de Jack, nos dieron tema de conversación por algún tiempo. Colocamos nuestro botín en el trineo y continuamos avanzando por el bosque. Nuestro camino se volvió cada vez más intrincado, debido a la asombrosa cantidad de plantas trepadoras que obstruían el paso y nos obligaban a usar el hacha continuamente. El calor era excesivo, y avanzábamos lentamente, cuando Ernesto, siempre observador y que estaba un poco detrás de nosotros, gritó: “¡Alto! ¡Un descubrimiento nuevo e importante!” Regresamos, y él nos mostró que de la rama de una de las plantas trepadoras que habíamos cortado con nuestro hacha, brotaba agua clara y pura. Era la liana roja, que en América proporciona al cazador un recurso tan precioso contra la sed. Ernesto estaba muy complacido; llenó una taza de coco con el agua, que brotaba de los tallos cortados como una fuente, y se la llevó a su madre, asegurándole que podía beber sin temor; y todos tuvimos el consuelo de calmar nuestra sed, y bendecir la Mano Benevolente que ha colocado esta planta refrescante en medio del desierto seco para el beneficio del hombre.
Ahora avanzamos con más vigor, y pronto llegamos al Bosque de las Calabazas, donde mi esposa y los hijos menores contemplaron con asombro el crecimiento de esta fruta notable. Fritz repitió toda la historia de nuestros intentos anteriores, y cortó algunas calabazas para hacerle a su madre unos cestos para los huevos y una gran cuchara para batir la leche. Pero primero nos sentamos a la sombra y tomamos algo de refrigerio; y después, mientras todos trabajábamos en la elaboración de cestos, tazones y frascos, Ernesto, que no tenía inclinación por tal trabajo, exploraba el bosque. De repente lo vimos corriendo hacia nosotros, con gran terror, gritando: “¡Un jabalí salvaje! ¡Papá, un gran jabalí salvaje!” Fritz y yo tomamos nuestras armas y corrimos al lugar que él señalaba, con los perros precediéndonos. Pronto escuchamos ladridos y gruñidos fuertes, lo que demostró que el combate había comenzado, y, con la esperanza de un buen premio, nos apresuramos; cuando, cuál fue nuestra frustración al encontrar que los perros estaban sujetando por las orejas, no a un jabalí salvaje, sino a nuestra propia gran cerda, cuya disposición salvaje e intratable la había inducido a dejarnos y vivir en el bosque. No pudimos evitar reírnos de nuestra decepción, después de un rato, y hice que los perros liberaran a la pobre cerda, que inmediatamente reanudó su festín con una pequeña fruta que había caído de los árboles, y, esparcida por el suelo, evidentemente había tentado a la voraz bestia a esta parte. Tomé una de estas manzanas, que se parecían un poco a las nísperas, y al abrirla, encontré que su contenido era de una naturaleza rica y jugosa, pero no me atreví a probarla hasta haberla puesto a prueba. Reunimos una cantidad—hasta rompí una rama cargada del árbol—y regresamos a nuestro grupo. El Maestro Knips no vio nada más pronto que apoderarse de algunas, y crujirlas con gran disfrute. Esto me satisfizo de que la fruta era comestible, y nos regalamos con algunas. Mi esposa estaba especialmente encantada cuando le dije que esto debía ser la guayaba, de la cual se obtiene la deliciosa gelatina, tan apreciada en América.
“Pero, con todo esto,” dijo Fritz, “tenemos una pobre muestra de caza. Dejemos a mamá con los pequeños y salgamos a ver qué podemos encontrar.”
Accedí, y dejamos a Ernesto con su madre y Francis, Jack deseando acompañarnos. Nos dirigimos hacia las rocas a la derecha, y Jack nos precedió un poco, cuando nos sorprendió al gritar: “¡Un cocodrilo, papá!—¡un cocodrilo!”
“¡Qué simple!” le dije, “¡un cocodrilo en un lugar donde no hay una gota de agua!”
“¡Papá!—¡lo veo!” dijo el pobre niño, con los ojos fijos en un punto; “está allí, sobre esta roca, durmiendo. ¡Estoy seguro de que es un cocodrilo!”
Tan pronto como estuve cerca para distinguirlo, le aseguré que su cocodrilo era un lagarto inofensivo, llamado iguana, cuyas huevos y carne son alimentos excelentes. Fritz habría disparado de inmediato a esta temible criatura, que medía aproximadamente cinco pies de longitud. Le mostré que su piel escamosa hacía que tal intento fuera inútil. Luego corté un palo fuerte y una varilla ligera. Al extremo del primero le ataqué un cordón con un lazo; esto lo sostenía en mi mano derecha, mientras mantenía la varilla en la izquierda. Me acerqué suavemente, silbando. El animal se despertó, aparentemente escuchando con placer. Me acerqué más, acariciándolo suavemente con la varilla. Levantó la cabeza y abrió sus formidables mandíbulas. Entonces, hábilmente lancé el lazo alrededor de su cuello, lo ajusté, y, saltando sobre su espalda, con la ayuda de mis hijos, lo sostuve, aunque logró darle a Jack un golpe desesperado con su cola. Luego, hundiendo mi varilla en sus fosas nasales, salieron unas gotas de sangre, y murió aparentemente sin dolor.
Ahora llevamos nuestra caza. Lo llevé en mi espalda, sujetándolo por las garras delanteras, mientras mis hijos cargaban la cola detrás de mí; y, con gritos de risa, la procesión regresó al trineo.
El pobre Francis estaba en gran conmoción cuando vio al terrible monstruo que trajimos y comenzó a llorar; pero lo animamos a salir de su cobardía, y su madre, satisfecha con nuestras hazañas, pidió regresar a casa. Como el trineo estaba cargado pesadamente, decidimos dejarlo hasta el día siguiente, colocando en el burro, la iguana, el cangrejo, nuestros recipientes de calabaza, y una bolsa de guayabas, siendo también montado el pequeño Francis. El avestruz lo soltamos y, asegurándolo con una cuerda atada a una de sus patas, lo llevamos con nosotros.
Llegamos a casa a buena hora. Mi esposa preparó parte de la iguana para la cena, la cual se pronunció excelente. El cangrejo fue rechazado por ser duro y sin sabor. Luego probamos nuestros nuevos utensilios, los cestos para huevos y los tazones para leche, y Fritz se encargó de cavar un agujero en la tierra, que sería cubierto con tablas y serviría como una lechería, hasta que se pensara en algo mejor. Finalmente, subimos a nuestra morada de hojas y dormimos en paz.
Capítulo 22
Proyecté una excursión con mi hijo mayor, para explorar los límites de nuestro país y asegurarnos de que era una isla y no una parte del continente. Salimos, ostensiblemente, para traer el trineo que habíamos dejado la noche anterior. Llevé a Turk y al burro con nosotros, y dejé a Flora con mi esposa e hijos, y, con una bolsa de provisiones, salimos del Nido del Halcón tan pronto como terminó el desayuno.
Al cruzar un bosque de robles, cubierto con la dulce y comestible bellota, volvimos a encontrarnos con la cerda; nuestro servicio hacia ella en la noche anterior no parecía haber sido olvidado, pues aparecía más domesticada y no huía de nosotros. Un poco más adelante, vimos algunos pájaros hermosos. Fritz disparó a algunos, entre los cuales reconocí al gran arrendajo azul de Virginia, y a algunos tipos diferentes de loros. Mientras recargaba su arma, escuchamos a lo lejos un ruido singular, como de tambor amortiguado, mezclado con el sonido de afilar una sierra. Podrían ser salvajes; y nos adentramos en un matorral, y allí descubrimos la causa del ruido en un brillante pájaro verde, posado en el tronco marchito de un árbol. Extendió sus alas y cola, y se pavoneó con extrañas contorsiones, para el gran deleite de sus compañeros, que parecían perdidos en admiración. Al mismo tiempo, hizo el agudo grito que escuchamos, y, al golpear su ala contra el árbol, produjo el sonido similar al tambor. Supe que era el gallo de lomo rizado, uno de los mayores adornos de los bosques de América. Mi insaciable cazador pronto puso fin a la escena; disparó al pájaro, que cayó muerto, y su multitud de admiradores, con gritos agudos, emprendió el vuelo.
Reprendí a mi hijo por matar tan imprudentemente todo lo que encontrábamos sin consideración, y por el mero gusto de la destrucción. Parecía consciente de su error, y, dado que la cosa ya estaba hecha, pensé que era mejor sacar lo mejor de la situación y lo envié a recoger su caza.
“¡Qué criatura!” dijo él, mientras lo traía; “cómo habría lucido en nuestro gallinero, si no hubiera estado tan apresurado.”
Continuamos hacia nuestro trineo en el Bosque de Calabazas, y, como la mañana no estaba muy avanzada, decidimos dejar todo aquí y continuar con nuestra excursión proyectada más allá de la cadena de rocas. Pero llevamos al burro con nosotros para transportar nuestras provisiones, y cualquier caza u otro objeto que encontráramos en el nuevo país que esperábamos penetrar. Entre árboles gigantescos, y a través de hierba de una altura prodigiosa, viajamos con algo de esfuerzo, mirando a derecha e izquierda para evitar peligros o hacer descubrimientos. Turk caminaba primero, oliendo el aire; luego venía el burro, con su paso grave y despreocupado; y nosotros seguíamos, con nuestras armas listas. Nos encontramos con campos de patatas y de yuca, entre cuyos tallos jugaban tribus de agutíes; pero no nos sentimos tentados por tal caza.
Ahora encontramos un nuevo tipo de arbusto cubierto con pequeñas bayas blancas del tamaño de un guisante. Al presionar estas bayas, que se adhirieron a mis dedos, descubrí que esta planta era el Myrica cerifera, o mirto de bayas de cera, del cual se obtiene una cera que puede hacerse en velas. Con gran placer recogí una bolsa de estas bayas, sabiendo cuánto apreciaría mi esposa esta adquisición; ya que ella a menudo lamentaba que estuviéramos obligados a ir a la cama con los pájaros, tan pronto como se ponía el sol.
Olvidamos nuestra fatiga mientras procedíamos, en contemplación de las maravillas de la naturaleza, flores de belleza maravillosa, mariposas de colores más deslumbrantes que las flores, y pájaros gráciles en forma y brillantes en plumaje. Fritz trepó a un árbol y logró capturar un joven loro verde, que envolvió en su pañuelo, con la intención de criarlo y enseñarle a hablar. Y ahora encontramos otra maravilla: una serie de pájaros que vivían en comunidad, en nidos, bajo un techo común, en cuya formación probablemente habían trabajado en conjunto. Este techo estaba compuesto de paja y ramas secas, enlucido con arcilla, lo que lo hacía igualmente impenetrable al sol o a la lluvia. A pesar de que estábamos presionados por el tiempo, no pude evitar detenerme para admirar esta colonia emplumada. Esto nos llevó a hablar de historia natural, en lo que se refiere a los animales que viven en sociedades, y recordamos sucesivamente los ingeniosos trabajos de los castores y las marmotas; las construcciones no menos maravillosas de las abejas, avispas y hormigas; y mencioné particularmente esos enormes hormigueros de América, cuya mampostería está acabada con tal habilidad y solidez que a veces se utilizan como hornos, a los cuales se asemejan.
Ahora habíamos llegado a algunos árboles completamente desconocidos para nosotros. Tenían entre cuarenta y sesenta pies de altura, y de la corteza, que estaba agrietada en muchos lugares, salían pequeñas bolas de una goma espesa. Fritz consiguió una con dificultad, estaba tan endurecida por el sol. Deseaba ablandarla con sus manos, pero encontró que el calor solo le daba el poder de extensión, y que al tirar de los dos extremos, y luego soltarlos, volvía inmediatamente a su forma original.
Fritz corrió hacia mí, gritando, “¡He encontrado goma de India!”
“Si eso es cierto,” dije, “has hecho un descubrimiento muy valioso.”
Pensó que me estaba riendo de él, ya que no teníamos dibujos para borrar aquí.
Le dije que esta goma podría destinarse a muchos usos útiles; entre otros podríamos hacer excelentes zapatos con ella. Esto le interesó. ¿Cómo podríamos lograrlo?
“El caucho,” dije, “es la savia lechosa que se obtiene de ciertos árboles del tipo Euphorbium, mediante incisiones en la corteza. Se recoge en recipientes, cuidando que se agite, para que el líquido no se coagule. En este estado, se cubren pequeñas botellas de arcilla con capas sucesivas de ella, hasta alcanzar el grosor requerido. Luego se seca en humo, que le da el color marrón oscuro. Antes de que esté completamente seco, se adorna con líneas y flores dibujadas con el cuchillo. Finalmente, rompen la forma de arcilla y la extraen por la boca; y ahí queda la botella de goma de comercio, suave y flexible. Ahora, este es mi plan para hacer zapatos; llenaremos un calcetín con arena, lo cubriremos con capas repetidas de la goma hasta que tenga el grosor adecuado; luego vaciaremos la arena y, si no me engaño, tendremos botas o zapatos perfectos.”
Cómodos con la esperanza de nuevos zapatos, avanzamos a través de un interminable bosque de varios árboles. Los monos en los cocoteros nos proporcionaron un agradable refrigerio y una pequeña reserva de nueces además. Entre estos árboles vi algunos arbustos más bajos, cuyas hojas estaban cubiertas con un polvo blanco. Abrí el tronco de uno de estos, que había sido arrancado por el viento, y encontré en su interior una sustancia farinácea blanca, que, al probarla, supe que era el sagú importado a Europa. Esto, en relación con nuestra subsistencia, era un asunto muy importante, y mi hijo y yo, con nuestras hachas, abrimos el árbol y obtuvimos de él veinticinco libras del valioso sagú.
Esto nos ocupó una hora; y, cansados y hambrientos, pensé que era prudente no continuar nuestras exploraciones más lejos ese día. Por lo tanto, regresamos al Bosque de Calabazas, colocamos todos nuestros tesoros en el trineo, y tomamos el camino a casa. Llegamos sin más aventuras, y fuimos recibidos calurosamente, y nuestras varias ofrendas recibidas con gratitud, especialmente el loro verde. Hablamos del caucho y los nuevos zapatos con gran deleite durante la cena; y, después, mi esposa miró con gran satisfacción su bolsa de bayas de cera, anticipando el momento en que no tendríamos que ir a la cama, como hacíamos ahora, tan pronto como se ponía el sol.
Capítulo 23
A la mañana siguiente, mi esposa e hijos me imploraron que comenzara mi fabricación de velas. Recordé haber visto al candelería trabajando, y traté de recordar todos mis recuerdos del proceso. Puse en una olla tantas bayas como pudiera contener y la coloqué sobre un fuego moderado: la cera se derretía de las bayas y ascendía a la superficie, la cual cuidadosamente desespumaba con una cuchara grande y plana y la ponía en un recipiente separado colocado cerca del fuego; cuando esto se hizo, mi esposa me proporcionó algunos mecheros que había hecho con hilos de lona; estos mecheros estaban atados, cuatro a la vez, a un pequeño palo; los sumergí en la cera y los coloqué en dos ramas de un árbol para que se secaran; repetí esta operación tantas veces como fuera necesario para que tuvieran el grosor adecuado y luego los puse en un lugar fresco para que se endurecieran. Pero no pudimos evitar probarlas esa misma noche; y, aunque algo rudas en forma, era suficiente que nos recordaran nuestro hogar europeo y prolongaran nuestros días en muchas horas útiles que habíamos perdido antes.
Esto me animó a intentar otra empresa. Mi esposa había lamentado mucho no haber podido hacer mantequilla. Había intentado batir su crema en un recipiente, pero ya fuera por el calor del clima o por su falta de paciencia, sus intentos resultaron infructuosos. Sentí que no tenía suficiente habilidad para hacer una mantequera; pero imaginé que con algún método simple, como el usado por los hotentotes, que ponen su crema en una piel y la agitan hasta producir mantequilla, podríamos obtener el mismo resultado. Corté una calabaza grande en dos, la llené con tres cuartos de crema, luego uní las partes y las aseguré bien. Sujeté un palo en cada esquina de un pedazo de lona cuadrada, coloqué la calabaza en el centro y, dando una esquina a cada uno de mis hijos, les indiqué que movieran la lona con un movimiento lento y regular, como se hace con la cuna de un niño. Esto les resultó bastante entretenido; y al cabo de una hora, mi esposa tuvo el placer de colocar ante nosotros una excelente mantequilla. Luego traté de hacer una carreta, ya que nuestro trineo no era adecuado para algunos caminos; las ruedas que había traído del naufragio hicieron esto menos difícil; y completé un vehículo muy rudimentario, que, sin embargo, fue muy útil para nosotros.
Mientras yo estaba ocupado de manera útil, mi esposa e hijos no estaban ociosos. Habían transplantado los árboles europeos y colocado cada uno en la situación más adecuada para él. Ayudé con mis manos y consejos. Plantamos las vides alrededor de las raíces de nuestros árboles y esperábamos, con el tiempo, formar una pérgola. De los castaños, nogales y cerezos, formamos una avenida desde el Nido del Halcón hasta el Puente Familiar, que, esperábamos, sería finalmente un camino sombrío entre nuestras dos mansiones. Hicimos un camino sólido entre las dos filas de árboles, elevado en el medio y cubierto de arena, que trajimos de la orilla en nuestras carretillas. También hice una especie de carretón, al que enganchamos al asno, para aligerar este trabajo difícil.
Luego dirigimos nuestros pensamientos hacia la Casa de la Tienda, nuestra primera morada, que aún podría formar nuestro refugio en caso de peligro. La naturaleza no la había favorecido; pero nuestro trabajo pronto suplió todas las deficiencias. Plantamos alrededor de ella todos los árboles que requieren calor ardiente; el cidron, el pistacho, la almendra, la mora, la naranja siamés, cuyo fruto es tan grande como la cabeza de un niño, y el higo indio, con sus largas hojas espinosas, todos tuvieron su lugar aquí. Estas plantaciones tuvieron un éxito admirable, y después de algún tiempo, tuvimos el placer de ver el árido y arenoso desierto convertido en un bosque sombrío, rico en flores y frutos. Como este lugar era el almacén de nuestras armas, municiones y provisiones de todo tipo; lo convertimos en una especie de fortaleza, rodeándola con una alta cerca de árboles fuertes y espinosos; de modo que no solo era inaccesible para las bestias salvajes, sino incluso para los enemigos humanos. Nuestro puente era el único punto de acceso, y siempre retirábamos cuidadosamente las primeras tablas después de cruzarlo. También colocamos nuestros dos cañones en una pequeña elevación dentro del recinto; y, finalmente, plantamos algunos cedros cerca de nuestro lugar habitual de desembarque, a los que en el futuro podríamos amarrar nuestros barcos. Estos trabajos nos ocuparon tres meses, solo interrumpidos por una estricta atención a las devociones y deberes del domingo. Estaba especialmente agradecido a Dios por la robusta salud que disfrutábamos todos, en medio de nuestras ocupaciones. Todo marchaba bien en nuestra pequeña colonia. Teníamos un suministro abundante y seguro de provisiones; pero nuestro guardarropa, a pesar de las continuas reparaciones que mi esposa le hacía, estaba en un estado miserable, y no teníamos medios para renovarlo, excepto por visitar nuevamente el naufragio, que sabía que aún contenía algunos baúles de ropa y fardos de tela. Esto me decidió a hacer otro viaje; además, estaba algo ansioso por ver el estado del barco.
Lo encontramos en mucho el mismo estado en que lo habíamos dejado, excepto que estaba mucho más destrozado por los vientos y las olas.
Seleccionamos muchas cosas útiles para nuestra carga; no olvidamos los fardos de lino y tela de lana; algunos barriles de brea; y todo lo portable que pudiéramos remover; puertas, ventanas, mesas, bancos, cerraduras y pestillos, toda la munición, e incluso algunas de las armas que pudiéramos mover. De hecho, saqueamos completamente el barco; llevándonos, después de varios días de trabajo, todo nuestro botín, con excepción de algunos artículos pesados, entre los cuales había tres o cuatro enormes calderas, destinadas a una fábrica de azúcar. Estas las atamos a algunos barriles grandes vacíos, que volcamos completamente, y esperábamos que pudieran flotar en el agua.
Cuando completamos nuestros arreglos, decidí volar el barco. Colocamos un barril grande de pólvora en la bodega y, arreglando una mecha larga que duraría algunas horas, la encendimos y procedimos sin demora a la Bahía de la Seguridad para observar el evento. Le propuse a mi esposa cenar en un punto de tierra donde pudiéramos ver claramente el barco. Justo cuando el sol se estaba poniendo, un majestuoso estruendo, como un trueno, seguido de una columna de fuego, anunció la destrucción del barco, que nos había traído desde Europa y nos había otorgado sus grandes riquezas. No pudimos evitar derramar lágrimas al escuchar el último lamento de este único vínculo restante que nos conectaba con el hogar. Regresamos tristemente a la Casa de la Tienda y sentimos como si hubiéramos perdido a un viejo amigo.
Nos levantamos temprano a la mañana siguiente y nos apresuramos a la orilla, que encontramos cubierta con los restos del naufragio, los cuales, con un poco de esfuerzo, encontramos fácil de recoger. Entre otras cosas, estaban las grandes calderas. Posteriormente usamos estas para cubrir nuestros barriles de pólvora, que colocamos en una parte de la roca, donde, incluso si se produjera una explosión, no podría causar daño.
Mi esposa, al ayudarnos con los restos del naufragio, hizo el agradable descubrimiento de que dos de nuestras patos y una oca habían incubado cada una una nidada, y estaban llevando a sus ruidosas familias jóvenes al agua. Esto nos recordó toda nuestra avicultura y comodidad doméstica en el Nido del Halcón, y decidimos posponer, por algún tiempo, el resto de nuestro trabajo en la Casa de la Tienda y regresar al día siguiente a nuestro sombrío hogar de verano.
Capítulo 24
Mientras avanzábamos por la avenida de los frutales, me preocupó ver que mis plantas jóvenes comenzaban a inclinarse, y resolví de inmediato proceder a Cape Disappointment a la mañana siguiente para cortar bambúes y hacerles soportes. Se determinó que todos fuéramos, ya que, al llegar a Falcon’s Nest, descubrimos que necesitábamos muchos otros suministros. Las velas estaban agotándose: necesitábamos más bayas, pues ahora mi esposa cosía a la luz de las velas, mientras yo escribía mi diario. También quería algunos huevos de aves silvestres para poner debajo de sus gallinas. Jack quería algunas guayabas, y Francis deseaba algunas cañas de azúcar. Así que hicimos un recorrido familiar, llevando la carreta, con la vaca y el burro, para contener nuestras provisiones, y una gran lona para hacer una tienda. El tiempo era encantador, y salimos cantando, de gran ánimo.
Cruzamos las plantaciones de papas y yuca, y el bosque de guayabas, en el que mis niños se deleitaron mucho. El camino era accidentado, pero ayudamos a mover la carreta y descansamos frecuentemente. Nos detuvimos a ver la colonia de aves, que los encantó a todos, y Ernesto declaró que pertenecían a la especie de Loxia gregaria, el picogordo sociable. Nos señaló su maravilloso instinto para formar su colonia en medio de los arbustos de bayas de cera, de los cuales se alimentan. Llenamos dos sacos con estas bayas y otro con guayabas, mi esposa proponiendo hacer mermelada con ellas.
Luego procedimos al árbol de caucho, y aquí decidí descansar un poco, para recoger algo de la valiosa goma. Llevé conmigo algunas cáscaras de calabaza grandes para ese propósito. Hice incisiones en los árboles y coloqué estos recipientes para recibir la goma, que pronto comenzó a salir en un flujo lechoso, y esperábamos encontrarlos llenos a nuestro regreso. Nos desviamos un poco a la izquierda y entramos en una hermosa y fértil llanura, limitada por un lado por las cañas de azúcar, detrás de las cuales se elevaba un bosque de palmas, y por el otro lado por los bambúes; y ante nosotros estaba Cape Disappointment, respaldado por el océano—un magnífico cuadro.
Decidimos de inmediato hacer de este nuestro lugar de descanso; incluso pensamos en trasladar nuestra residencia de Falcon’s Nest a este lugar; pero desestimamos la idea, al reflexionar sobre la perfecta seguridad de nuestro querido castillo en el aire. Nos conformamos con arreglar para hacer de este siempre nuestra estación de refresco en nuestras excursiones. Desatamos a nuestros animales y les permitimos pastar en la rica hierba alrededor de nosotros. Organizamos pasar la noche allí, y, tomando un ligero repasto, nos separamos en nuestros respectivos empleos—algunos para cortar cañas de azúcar, otros bambúes, y, después de despojarlos, para hacerlos en paquetes y colocarlos en la carreta. Este trabajo duro hizo que los niños tuvieran hambre; se refrescaron con cañas de azúcar, pero tenían un gran deseo de tener algunos cocos. Desafortunadamente, no había ni monos ni cangrejos para proporcionárselos, y los muchos intentos que hicieron para trepar el alto tronco desnudo de la palma solo terminaron en decepción y confusión. Fui a su ayuda. Les di trozos de la piel rugosa del tiburón, que había llevado para el propósito, para usar en sus piernas, y mostrándoles cómo trepar, con la ayuda de una cuerda atada alrededor del árbol con un lazo corredizo, un método practicado con éxito por los salvajes, mis pequeños trepadores pronto llegaron a la cima de los árboles; luego usaron sus hachas, que habían llevado en sus cinturones, y una lluvia de cocos cayó. Estos proporcionaron un agradable postre, animado por las bromas de Fritz y Jack, quienes, siendo los trepadores, no ahorraron al Doctor Ernesto, quien se había conformado con mirarlos; e incluso ahora, sin hacer caso de sus bromas, estaba absorto en alguna nueva idea. Levantándose de repente, y mirando las palmas, tomó un vaso de coco y una botella de hojalata con un mango, y nos dirigió gravemente:
“¡Caballeros y dama! este ejercicio de trepar es realmente muy desagradable y difícil; pero dado que confiere tanto honor a los que lo emprenden, me gustaría también intentar una aventura, con la esperanza de hacer algo a la vez glorioso y agradable para la compañía.”
Luego ató sus piernas con los trozos de piel de tiburón, y con singular vigor y agilidad saltó a una palma que había estado examinando atentamente. Sus hermanos se rieron a carcajadas al ver el esfuerzo de subir a un árbol que no tenía ni un solo fruto. Ernesto no hizo caso de sus burlas, pero, tan pronto como llegó a la cima, golpeó con su hacha, y un manojo de hojas tiernas y amarillas cayó a nuestros pies, que reconocí como producto de la palma de repollo, un alimento delicado, muy valorado en América. Su madre pensó que era un acto travieso destruir el árbol así; pero él le aseguró que su premio valía muchos cocos. Pero nuestro héroe no descendió; y le pregunté si quería reemplazar el repollo que había cortado.
“Espera un poco,” dijo; “estoy trayendo vino para brindar por mi salud; pero viene más despacio de lo que desearía.”
Ahora descendió, sosteniendo su copa de coco, en la cual vertió del frasco un licor claro y de color rosa, y, presentándomelo, me pidió que bebiera. Era, en efecto, el verdadero vino de palma, que es tan agradable como el champán, y, tomado con moderación, es un gran restaurador.
Todos bebimos; y Ernesto fue alabado y agradecido por todos, hasta que se olvidó de todas las burlas que había recibido.
Como se estaba haciendo tarde, comenzamos a montar nuestra tienda para la noche, cuando de repente nuestro burro, que había estado paciendo tranquilamente cerca de nosotros, comenzó a rebuznar furiosamente, levantó las orejas, pateando a derecha e izquierda, y, lanzándose a través de los bambúes, desapareció. Esto nos inquietó mucho. No podía resignarme a perder el valioso animal; y, además, temía que su agitación anunciara la proximidad de alguna bestia salvaje. Los perros y yo buscamos alguna pista en vano; por lo tanto, para protegernos de cualquier peligro, hice una gran fogata frente a nuestra tienda, que continué vigilando hasta medianoche, cuando, al estar todo en calma, me metí en la tienda, en mi cama de musgo, y dormí sin ser perturbado hasta la mañana.
Por la mañana agradecimos a Dios por nuestra salud y seguridad, y luego comenzamos a lamentar a nuestro pobre burro, que, esperaba, podría haber sido atraído por la luz de nuestro fuego y haber regresado; pero no vimos nada de él, y decidimos que sus servicios eran tan indispensables que yo debería ir, con uno de mis hijos y los dos perros, en su búsqueda, y cruzar los matorrales de bambú. Elegí llevar a Jack conmigo, para su gran satisfacción, ya que Fritz y Ernesto formaban una mejor guardia para su madre en un lugar desconocido. Partimos, bien armados, con sacos de provisiones en la espalda, y después de una hora de búsqueda infructuosa entre las cañas, salimos más allá de ellas, en una extensa llanura a las orillas de la gran bahía. Vimos que la cresta de rocas aún se extendía a la derecha hasta casi llegar a la costa, cuando terminaba abruptamente en un precipicio perpendicular. Un considerable río desembocaba en la bahía aquí, y entre el río y la roca había un estrecho paso, que en marea alta estaría inundado. Pensamos que era muy probable que nuestro burro hubiera pasado por este desfiladero; y quería ver si estas rocas simplemente bordeaban o dividían la isla; por lo tanto, avanzamos hasta encontrar un arroyo, que caía en cascada desde un conjunto de rocas hacia el río. Ascendimos por el arroyo hasta que encontramos un lugar lo suficientemente poco profundo para cruzar. Allí vimos las huellas de nuestro burro, mezcladas con las pisadas de otros animales, y a lo lejos vimos un grupo de animales, pero no pudimos distinguir qué eran. Subimos a una colina pequeña y, a través de nuestro telescopio, vimos un país muy hermoso y fértil, respirando paz y tranquilidad. A nuestra derecha se alzaba la majestuosa cadena de rocas que dividía la isla. A nuestra izquierda, una sucesión de hermosas colinas verdes se extendía hasta el horizonte. Bosques de palmas y varios árboles desconocidos estaban esparcidos por el paisaje. El hermoso arroyo serpenteaba por el valle como una cinta de plata, bordeada de juncos y otras plantas acuáticas. No había rastro de huellas humanas. El país tenía toda la pureza de su primera creación; no aparecieron criaturas vivientes, excepto algunas aves hermosas y mariposas brillantes.
Pero, a lo lejos, vimos algunos puntos, que supuse eran los animales que habíamos visto primero, y resolví acercarnos, con la esperanza de que nuestro burro pudiera haberse unido a ellos. Nos dirigimos hacia el lugar, y, para acortar el camino, cruzamos un pequeño bosque de bambúes, cuyos tallos, tan gruesos como el muslo de un hombre, se elevaban hasta treinta pies. Sospechaba que se trataba del cañabrava gigante de América, tan útil para los mástiles de barcos y canoas. Prometí a Jack que le permitiría cortar algunos a nuestro regreso; pero por ahora el burro era mi única preocupación. Cuando cruzamos el bosque, nos encontramos de repente cara a cara con una manada de búfalos, no numerosos ciertamente, pero formidables en apariencia. Al verlos, quedé absolutamente petrificado, y mi arma era inútil. Afortunadamente, los perros estaban en la retaguardia, y los animales, levantando sus cabezas y fijando sus grandes ojos en nosotros, parecían más asombrados que enojados—probablemente éramos los primeros hombres que habían visto.
Nos retiramos un poco, preparamos nuestras armas y tratamos de retroceder, cuando llegaron los perros, y, a pesar de nuestros esfuerzos por contenerlos, se lanzaron contra los búfalos. No era momento para retroceder; el combate había comenzado. Toda la manada emitió los rugidos más horribles, golpeó el suelo con sus patas y embistió con sus cuernos. Nuestros valientes perros no se intimidaron, sino que marcharon directamente hacia el enemigo, y, atacando a un joven búfalo que se había alejado del resto, lo agarraron por las orejas. La criatura comenzó a bramar y a luchar por escapar; su madre corrió en su ayuda, y, con ella, toda la manada. En ese momento,—tiemblo al escribirlo, di la señal a mi valiente Jack, que se comportó con una admirable calma, y al mismo tiempo disparamos contra la manada. El efecto fue maravilloso: se detuvieron un momento, y luego, incluso antes de que el humo se disipara, salieron corriendo con una rapidez increíble, cruzaron el río y pronto desaparecieron de vista. Mis perros aún sostenían su premio, y la madre, aunque herida por nuestro disparo, rasgaba el suelo en su furia y avanzaba hacia los perros para destruirlos; pero yo avancé, y descargando una pistola entre los cuernos, acabé con su vida.
Empezamos a respirar. Habíamos mirado a la muerte de frente,—una muerte muy horrible; y agradecimos a Dios por nuestra preservación. Alabé a Jack por su valentía y presencia de ánimo; cualquier temor o agitación por su parte me habría desestabilizado, y habría hecho que nuestro destino fuera seguro. Los perros todavía mantenían al ternero por las orejas, este bramaba incessantemente, y temía que pudieran ser heridos o perder su premio. Fui a su asistencia. Apenas sabía cómo actuar. Podría haberlo matado fácilmente; pero tenía un gran deseo de llevarlo vivo y tratar de domesticarlo, para reemplazar a nuestro burro, que no pensaba seguir más lejos. A Jack se le ocurrió una idea feliz: siempre llevaba su lazo en el bolsillo; lo sacó, se retiró un poco, y lo lanzó con tal destreza que lo enrolló completamente alrededor de las patas traseras del ternero y lo derribó. Ahora me acerqué; reemplacé el lazo por una cuerda más fuerte y usé otra para atar sus patas delanteras flojamente. Jack gritó victoria, y ya pensaba en cómo su madre y hermanos se alegrarían cuando lo presentáramos; pero eso no era una tarea fácil. Finalmente pensé en el método usado en Italia para domesticar los toros salvajes, y decidí probarlo, aunque era un poco cruel.
Comencé atando al pie de un árbol las cuerdas que sujetaban las patas; luego haciendo que los perros lo agarraran nuevamente por las orejas, tomé su boca, y con un cuchillo afilado perforé la fosa nasal, y rápidamente pasé una cuerda a través de la abertura. Esta cuerda iba a servir como mi rienda, para guiar al animal. La operación fue exitosa; y, tan pronto como dejó de fluir la sangre, tomé la cuerda, uniendo los dos extremos, y la pobre criatura sufriente, completamente sometida, me siguió sin resistencia.
No quería abandonar la totalidad del búfalo que había matado, ya que es una carne excelente; por lo tanto, corté la lengua y algunas de las mejores partes del lomo, y las cubrí bien con sal, de la cual habíamos llevado un suministro con nosotros. Luego pelé cuidadosamente las cuatro patas, recordando que los cazadores americanos usan estas pieles para botas, siendo notablemente suaves y flexibles. Permitimos que los perros se alimentaran del resto; y mientras ellos disfrutaban, nos lavamos y nos sentamos bajo un árbol para descansar y refrescarnos. Pero las pobres bestias pronto tuvieron muchos invitados en su banquete. Nubes de aves de rapiña llegaron de todas partes; se mantuvo un combate incesante; tan pronto como una tropa de bandidos estaba satisfecha, otra la sucedía; y pronto todo lo que quedó del pobre búfalo fueron los huesos. Noté entre estas aves rapaces al buitre real, un pájaro elegante, notable por un brillante collar de plumón. Podríamos haber matado fácilmente a algunos de estos saqueadores, pero pensé que era inútil destruir por mera curiosidad, y preferí emplear nuestro tiempo en cortar, con una pequeña sierra que habíamos traído, algunos de los gigantescos cañales que crecían a nuestro alrededor. Cortamos varios de los muy gruesos, que hacen excelentes recipientes cuando se separan en las articulaciones; pero noté que Jack estaba cortando algunos de dimensiones pequeñas, y le pregunté si iba a hacer una flauta de Pan, para celebrar su regreso triunfal con el búfalo.
“No,” dijo él; “no recuerdo que Robinson Crusoe se divirtiera con música en su isla; pero he pensado en algo que será útil para mamá. Estoy cortando estos cañales para hacer moldes para nuestras velas.”
“¡Una excelente idea, querido!” le dije; “y si incluso rompemos nuestros moldes al sacar las velas, lo cual sospecho que puede ocurrir, sabemos dónde crecen, y podemos venir por más.”
Recogimos todos nuestros cañales en paquetes y luego partimos. El ternero, intimidado por los perros y fatigado por la rienda, avanzaba de manera tolerable. Cruzamos el estrecho paso en las rocas, y allí nuestros perros mataron a un gran chacal que venía de su madriguera en la roca. Los animales furiosos luego entraron en la madriguera, seguidos por Jack, quien salvó, con dificultad, a uno de los cachorros jóvenes, mientras que los otros fueron inmediatamente atacados. Era una linda criaturita dorada, del tamaño de un gato. Jack pidió con fervor tenerlo para criarlo; y lo hice feliz concediéndole su petición.
Mientras tanto, había atado al ternero a un árbol bajo, que descubrí que era una palma enana espinosa, que crece rápidamente y es extremadamente útil para cercas. Da un fruto alargado, del tamaño de un huevo de paloma, del cual se extrae un aceite que es un excelente sustituto de la mantequilla. Decidí regresar por algunas plantas jóvenes de esta palma para plantar en la Casa de la Tienda.
Era casi de noche cuando nos reunimos con nuestra familia; y las preguntas sobre la vista del búfalo fueron interminables, y grande fue la vanagloria de Jack el intrépido. Me vi obligado a rebajar un poco su orgullo con una declaración sin adornos, aunque le di mucho crédito por su tranquilidad y resolución; y, al llegar la hora de la cena, mi esposa tuvo tiempo de contarme lo que había sucedido mientras estábamos en nuestra expedición.
Capítulo 25
Mi esposa comenzó diciendo que no habían estado ociosos en mi ausencia. Habían recogido madera y hecho antorchas para la noche. Fritz y Ernesto incluso habían talado una inmensa palma de sagú, de setenta pies de altura, con la intención de extraer su valiosa médula; pero esto no lo habían podido lograr por sí solos y esperaban mi ayuda. Pero mientras estaban ocupados en esta tarea, una tropa de monos había irrumpido en la tienda y saqueado y destruido todo; habían bebido o volcado la leche, y se habían llevado o estropeado todas nuestras provisiones; e incluso habían dañado tanto la empalizada que había erigido alrededor de la tienda, que les tomó una hora, después de regresar, reparar el daño. Fritz también había hecho una hermosa captura, en un nido que había descubierto en las rocas en el Cabo Decepción. Era un pájaro superbio, y, aunque muy joven, estaba completamente emplumado. Ernesto lo había identificado como el águila de Malabar, y confirmé su afirmación; y como esta especie de águila no es grande y no requiere mucha comida, le aconsejé que lo entrenara como un halcón, para cazar otros pájaros. Aproveché esta oportunidad para anunciar que de ahora en adelante cada uno debe encargarse de su propio ganado, o deberían ser puestos en libertad, ya que mamá tiene suficiente para manejar por su cuenta.
Luego hicimos un fuego con madera verde, en cuyo humo colocamos la carne de búfalo que habíamos traído a casa, dejándola durante la noche para que se curara perfectamente. Habíamos comido algo para la cena y pensamos que estaba excelente. El búfalo joven estaba comenzando a pastar, y le dimos un poco de leche esta noche, así como al chacal. Fritz había tomado la precaución de cubrir los ojos de su águila, y atándola firmemente por la pata a una rama, descansaba muy tranquilamente. Luego nos retiramos a nuestras camas de musgo, para recuperar nuestras fuerzas para los trabajos de otro día.
Al amanecer nos levantamos, hicimos un desayuno ligero, y estaba a punto de dar la señal de partida, cuando mi esposa me comunicó la dificultad que habían tenido para talar la palma y la valiosa provisión que podría obtenerse con un poco de trabajo. Pensé que tenía razón y decidí quedarnos aquí un día más; pues no era una tarea trivial partir un árbol de setenta pies de largo. Consentí más fácilmente, ya que pensaba que, después de extraer la útil médula del tronco, podría obtener dos grandes canales para conducir el agua del Río Chacal al jardín de la cocina.
Las herramientas que teníamos las llevamos al lugar donde yacía el árbol. Primero cortamos la cabeza; luego, con el hacha haciendo una abertura en cada extremo, tomamos cuñas y mazos, y como la madera era bastante blanda, después de cuatro horas de trabajo, conseguimos partirlo completamente. Cuando se separó, presionamos la médula con nuestras manos, para poner todo en una división del tronco, y comenzamos a hacer nuestra pasta. En un extremo del canal clavamos uno de los ralladores, a través del cual teníamos la intención de forzar la pasta, para formar las semillas redondas. Mis pequeños panaderos se pusieron vigorosamente a trabajar, algunos vertiendo agua sobre la médula, mientras que el resto la mezclaba en pasta. Cuando estuvo suficientemente trabajada, la presioné fuertemente con mi mano contra el rallador; las partes farináceas pasaban fácilmente por los agujeros, mientras que la parte leñosa, compuesta de astillas de madera, etc., quedó atrás. Esto lo arrojamos en un montón, esperando que de él pudieran brotar hongos. Mi esposa ahora extendió cuidadosamente los granos sobre una lona al sol, para secarlos. Yo también formé algo de vermicelli, dándole más consistencia a la pasta y forzándola a través de los agujeros en tubos pequeños. Mi esposa prometió con esto, y con el queso holandés, hacernos un plato igual a los macarrones de Nápoles. Ahora estábamos contentos; podríamos obtener más sagú en cualquier momento talando un árbol, y estábamos ansiosos por volver a casa para probar nuestras tuberías de agua. Pasamos el resto del día cargando la carreta con nuestros utensilios y las mitades del árbol. Nos retiramos a nuestra cabaña al atardecer y dormimos en paz.
A la mañana siguiente, toda la caravana comenzó a moverse temprano. El búfalo, arnesado a la carreta, al lado de su nodriza, la vaca, ocupó el lugar de nuestro burro perdido y comenzó su aprendizaje como bestia de carga. Tomamos el mismo camino en nuestro regreso, para llevar las bayas de cera y los recipientes de goma de caucho. La vanguardia estaba compuesta por Fritz y Jack, quienes despejaron nuestro camino, cortando la maleza para hacer un camino para la carreta. Nuestras tuberías de agua, siendo muy largas, algo impedían nuestro progreso; pero felizmente llegamos a los árboles de bayas de cera sin accidente y colocamos nuestros sacos en la carreta. No encontramos más de un cuarto de goma de caucho; pero sería suficiente para nuestro primer experimento, y lo llevé con nosotros.
Al cruzar el pequeño bosque de guayabas, de repente escuchamos a nuestros perros, que estaban delante de nosotros con Fritz y Jack, emitiendo los aullidos más espantosos. Me asaltó el terror de que hubieran encontrado un tigre, y corrí hacia adelante listo para disparar. Los perros intentaban entrar en un matorral, en medio del cual Fritz declaró que había vislumbrado un animal más grande que el búfalo, con una piel negra y áspera. Estaba a punto de disparar mi arma al matorral, cuando Jack, que se había tumbado en el suelo para mirar debajo de los arbustos, estalló en una gran risa. “¡Es otro truco de ese molesto animal, nuestra vieja cerda! siempre nos está haciendo quedar como tontos,” exclamó. Mitad contentos y mitad enfadados, abrimos una abertura en el matorral y allí descubrimos a la señora acostada, rodeada de siete pequeños lechones, de apenas unos días de edad. Nos alegramos mucho al ver a nuestra vieja amiga tan bien atendida y la acariciamos. Parecía reconocernos y gruñó amigablemente. Le dimos algunas patatas, bellotas dulces y pan de yuca; con la intención de, a cambio, comer sus crías cuando estuvieran listas para el asador, aunque mi querida esposa protestó contra la crueldad de la idea. Por el momento las dejamos con ella, pero propusimos después llevarnos dos para criarlas en casa y dejar el resto para que se alimentaran de bellotas en el bosque, donde se convertirían en caza para nosotros. Finalmente llegamos a Nido del Halcón, al que considerábamos con todo el apego de un hogar. Nuestros animales domésticos se apiñaron alrededor de nosotros y nos dieron una bienvenida ruidosa. Atamos al búfalo y al chacal, ya que aún no estaban domesticados. Fritz ató su águila a una rama con una cadena lo suficientemente larga para permitirle moverse libremente, y luego imprudentemente le descubrió los ojos; inmediatamente levantó la cabeza, erizó sus plumas y comenzó a golpear en todas direcciones con su pico y garras; nuestras gallinas salieron volando, pero el pobre loro cayó en su camino y fue destrozado antes de que pudiéramos ayudarlo. Fritz estaba muy enfadado y habría ejecutado al asesino; pero Ernesto le rogó que no fuera tan imprudente, ya que los loros eran más abundantes que las águilas, y era culpa suya haberle descubierto los ojos; los halconeros siempre mantienen a sus aves jóvenes encapuchadas seis semanas, hasta que están bien domesticadas. Ofreció entrenarla, si Fritz se deshacía de ella; pero Fritz rechazó indignado la oferta. Les conté la fábula del perro en el pesebre, lo cual avergonzó a Fritz; y luego le rogó a su hermano que le enseñara los medios para entrenar a esta noble ave, y prometió regalarle su mono.
Ernesto le dijo entonces que los caribes someten a los pájaros más grandes haciéndolos inhalar humo de tabaco. Fritz se rió de esto; pero Ernesto trajo una pipa y algo de tabaco que había encontrado en el barco, y comenzó a fumar gravemente bajo la rama donde estaba posado el pájaro. Pronto se calmó, y al continuar fumando se quedó completamente inmóvil. Fritz luego reemplazó fácilmente la capucha y agradeció a su hermano por su buen servicio.
A la mañana siguiente partimos temprano hacia nuestra joven plantación de frutales, para colocar soportes que sostuvieran las plantas más débiles. Cargamos la carreta con cañas de bambú gruesas y nuestras herramientas, y arnesamos a la vaca para ello, dejando al búfalo en el establo, ya que deseaba que la herida en sus fosas nasales se curara perfectamente antes de ponerlo a trabajar duro. Dejé a Francis con su madre para preparar nuestra cena, pidiéndoles que no se olvidaran de los macarrones.
Comenzamos en la entrada del camino a Nido del Halcón, donde todos los árboles estaban muy inclinados por el viento. Los levantamos suavemente con una palanca; hice un agujero en la tierra, en el cual uno de mis hijos colocó los soportes de bambú, clavándolos firmemente con un mazo, y procedimos a otro, mientras Ernesto y Jack ataban los árboles a ellos con una planta larga, dura y flexible, que sospechaba era una especie de llana. Mientras trabajábamos, Fritz preguntó si estos frutales eran salvajes.
“¡Qué pregunta más bonita!” exclamó Jack. “¿Crees que los árboles se domesticaron como las águilas o los búfalos? Quizás podrías enseñarles a inclinarse educadamente, ¡para que podamos recoger la fruta!”
“Te crees un ingenioso,” le dije, “pero hablas como un tonto. No podemos hacer que los árboles se inclinen a nuestro gusto; pero podemos hacer que un árbol, que por naturaleza produce frutas ácidas e incomestibles, produzca lo que es dulce y comestible. Esto se logra injertando en un árbol salvaje una pequeña rama, o incluso un brote, del tipo que desees. Te mostraré este método prácticamente en algún momento futuro, pues por estos medios podemos conseguir todo tipo de frutas; solo debemos recordar que solo podemos injertar un árbol con uno de la misma familia natural; así, no podríamos injertar una manzana en un cerezo, ya que uno pertenece a la tribu de las manzanas y el otro a la de los ciruelos.”
“¿Conocemos el origen de todas estas frutas europeas?” preguntó el inquisitivo Ernesto.
“Todas nuestras frutas de cáscara,” respondí, “como la nuez, la almendra y la castaña, son originarias del Este; el durazno, de Persia; la naranja y el albaricoque, de Armenia; la cereza, que era desconocida en Europa sesenta años antes de Cristo, fue traída por el procónsul Lucullus desde las costas meridionales del Euxino; las aceitunas vienen de Palestina. Los primeros olivos se plantaron en el Monte Olimpo, y desde allí se extendieron por el resto de Europa; el higo es de Lidia; las ciruelas, tu fruta favorita, con la excepción de algunas variedades naturales que son nativas de nuestros bosques, provienen de Siria, y la ciudad de Damasco ha dado su nombre a una variedad, la damascena o damasco. La pera es una fruta de Grecia; los antiguos la llamaban la fruta del Peloponeso; la morera es de Asia; y el membrillo de la isla de Creta.”
Nuestro trabajo avanzaba mientras hablábamos así, y pronto habíamos colocado los soportes en todas nuestras valiosas plantas. Era mediodía, y regresamos a Nido del Halcón muy hambrientos, y encontramos preparada una excelente comida, de carne de res ahumada y el tierno brote de la palma de repollo, el más delicioso de los vegetales.
Después de la comida, comenzamos a discutir un plan que había tenido en mente durante mucho tiempo; pero su ejecución presentaba muchas dificultades. Era sustituir la escalera de cuerdas por una escalera firme y sólida, que era una fuente de temor continuo para mi esposa. Es cierto que solo la usábamos para ir a la cama; pero el mal tiempo podría obligarnos a permanecer en nuestro apartamento; entonces tendríamos que ascender y descender frecuentemente, y la escalera era muy insegura. Pero la inmensa altura del árbol y la imposibilidad de obtener vigas para sostener una escalera alrededor de él me sumieron en la desesperación. Sin embargo, al mirar el tronco monstruoso del árbol, pensé, si no podemos tener éxito afuera, ¿no podríamos idear una forma de subir por dentro?
“¿No has dicho que había un enjambre de abejas en el tronco del árbol?” le pregunté a mi esposa. “Sí,” dijo el pequeño Francis, “me picaron la cara terriblemente el otro día, cuando estaba en la escalera. Estaba metiendo un palo en el agujero por el que salían, para ver cuán profundo era.”
“Entonces,” exclamé, “veo a través de mis dificultades. Vamos a averiguar cuán hueco es el árbol; podemos aumentar el tamaño del túnel, y ya he planeado el tipo de escalera que puedo construir.” Apenas había terminado de hablar, cuando los muchachos saltaron como ardillas, algunos sobre las raíces arqueadas, otros sobre los peldaños de la escalera, y comenzaron a golpear con palos y mazos para sondear el árbol. Este acto imprudente casi resultó fatal para Jack, quien, al colocarse justo frente a la abertura y golpear violentamente, hizo que todo el enjambre, alarmado por un ataque, que probablemente sacudió su palacio de cera, saliera y se vengara ampliamente de todos los asaltantes. Solo se oyeron gritos y el estampido de los pies. Mi esposa se apresuró a cubrir las picaduras con tierra húmeda, lo cual los alivió un poco; pero pasaron varias horas antes de que pudieran abrir los ojos. Nos rogaron que les consiguiera la miel de sus enemigos, y preparé una colmena, que había pensado durante mucho tiempo: una gran calabaza, que coloqué sobre una tabla clavada en una rama de nuestro árbol y cubrí con paja para protegerla del sol y el viento. Pero ya era hora de dormir, y pospusimos nuestro ataque a la fortaleza hasta el día siguiente.
Capítulo 26
Una hora antes del amanecer, desperté a mis hijos para que me asistieran en la mudanza de las abejas a la nueva morada que había preparado para ellas. Comencé tapando la entrada a su vivienda actual con arcilla, dejando solo espacio suficiente para admitir el cuenco de mi pipa. Esto era necesario porque no contaba con máscaras ni guantes, como los apicultores habituales. Luego empecé a fumar enérgicamente para aturdir a las abejas. Al principio escuchamos un gran zumbido en el hueco, como el sonido de una tormenta lejana: el murmullo cesó gradualmente, y una profunda calma lo sucedió, y retiré mi pipa sin que apareciera una sola abeja. Fritz y yo, luego, con un cincel y un pequeño hacha, hicimos una abertura de unos tres pies cuadrados, debajo de la entrada de las abejas. Antes de desprender esta, repetí la fumigación, para que el ruido y el aire fresco no despertaran a las abejas; pero no había temor de que eso ocurriera, estaban completamente aturdidas. Quitamos la madera y, a través de esta abertura, contemplamos, con asombro y admiración, el trabajo de esta nación de insectos. Había tal cantidad de cera y miel, que temíamos no tener recipientes suficientes para contenerla. El interior del árbol estaba lleno de panales de miel; los corté cuidadosamente y los coloqué en los calabazos que los muchachos me trajeron. Tan pronto como hice un poco de espacio, coloqué el panal superior, en el que las abejas estaban colgando en racimos, en la nueva colmena, y la puse en la tabla preparada para ello; luego descendí con el resto del panal, y llené un barril con él, que había lavado previamente en el arroyo; cubrimos esto con tela de vela y tablas, para que las abejas, atraídas por el olor, no vinieran a reclamar lo suyo. Dejamos algo de panal para una merienda en la cena, y mi esposa guardó cuidadosamente el resto.
Para evitar que las abejas regresaran a su antigua morada, colocamos tabaco encendido en el hueco, cuyo olor y humo las ahuyentaron del árbol cuando intentaban entrar; y, finalmente, se asentaron en la nueva colmena, donde la reina abeja, sin duda, se había instalado.
Ahora comenzamos nuestro trabajo; vaciamos el barril de miel en una caldera grande, excepto una pequeña cantidad reservada para el uso diario; agregamos un poco de agua, colocamos la caldera sobre un fuego lento, y la reducimos a una masa líquida; esta se coló a través de una bolsa en el barril, y se dejó reposar toda la noche para enfriarse. A la mañana siguiente, la cera había subido a la superficie y formado un pastel duro y sólido, que retiramos fácilmente; y debajo estaba la miel más pura y deliciosa. Luego se cerró cuidadosamente el barril y se colocó en un lugar fresco. Procedimos a examinar el interior del árbol. Tomé un largo palo y medí la altura desde la ventana que había hecho; y ató una piedra a una cuerda para medir la profundidad. Para mi sorpresa, el palo penetró sin resistencia hasta las ramas donde estaba nuestra vivienda, y la piedra llegó a las raíces. Estaba completamente hueco, y pensé que podría instalar fácilmente una escalera de caracol en este amplio túnel. Parecía que este enorme árbol, como el sauce de nuestro país, se alimentaba a través de la corteza, ya que estaba floreciendo en una belleza lujuriosa.
Comenzamos cortando una puerta, en el lado que da al mar, del tamaño de la puerta que habíamos traído de la cabina del capitán, con su marco, asegurándonos así de no ser invadidos por ese lado. Luego limpiamos y alisamos perfectamente la cavidad, fijando en el medio el tronco de un árbol de aproximadamente diez pies de alto, para servir de eje para la escalera. La noche anterior, habíamos preparado una cantidad de tablas de las duelas de un barril grande, para formar nuestros escalones. Con la ayuda del cincel y el mazo, hicimos muescas profundas en la parte interna de nuestro árbol, y muescas correspondientes en el pilar central; coloqué mis escalones en estas muescas, fijándolos con clavos grandes; me elevé de esta manera peldaño tras peldaño, pero siempre girando alrededor del pilar, hasta llegar a la cima. Luego fijamos en el pilar central otro tronco de la misma altura, preparado de antemano, y continuamos con nuestros escalones en espiral. Tuvimos que repetir esta operación cuatro veces, y, finalmente, llegamos a nuestras ramas, y terminamos la escalera al nivel del suelo de nuestro apartamento. Limpié la entrada con algunos golpes de mi hacha. Para hacerla más sólida, llené los espacios entre los escalones con tablas, y fijé dos cuerdas fuertes desde arriba, a cada lado de la escalera, para sostenerse. Hacia diferentes puntos, hice aberturas; en las cuales colocamos las ventanas tomadas de la cabina, que daban luz al interior y favorecían nuestras observaciones hacia el exterior.
La construcción de esta escalera sólida y conveniente nos ocupó durante un mes de paciente trabajo; no es que trabajáramos como esclavos, pues no teníamos a nadie que nos obligara; durante este tiempo completamos varios trabajos de menor importancia; y muchos eventos nos habían entretenido en medio de nuestro trabajo.
Unos días después de comenzar, Flora tuvo seis cachorros; pero, dado que el número era demasiado grande para nuestros medios de apoyo, ordené que solo se conservara un macho y una hembra, para que la raza pudiera perpetuarse; así se hizo, y el pequeño chacal, al ser colocado con el resto, Flora le dio los mismos privilegios que a sus propios crías. Nuestras cabras también, alrededor de este tiempo, nos dieron dos crías; y nuestras ovejas algunos corderos. Vimos este aumento en nuestro rebaño con gran satisfacción; y para evitar que estos animales útiles se dispersaran como lo había hecho nuestro asno, atamos alrededor de sus cuellos unas pequeñas campanas que habíamos encontrado en el naufragio, destinadas a propiciar a los salvajes, y que siempre nos indicarían el rastro de los fugitivos.
La educación del joven búfalo fue uno de los trabajos que variaron nuestro labor como carpinteros. A través de la incisión en sus fosas nasales, pasé un pequeño palo, a cuyos extremos adjunté una correa. Esto formó una especie de brida, a la manera de las de los hotentotes; y con esto lo guié como deseaba; aunque no sin mucha rebelión de su parte. Solo después de que Fritz lo acostumbrara para montar, comenzamos a hacerlo cargar. Fue, sin duda, un notable ejemplo de paciencia y perseverancia superando dificultades, que no solo lo hicimos llevar las alforjas que normalmente colocábamos en el asno, sino que Ernesto, Jack, e incluso el pequeño Francis, tomaron lecciones de equitación, montándolo, y, de aquí en adelante, habrían sido capaces de montar el caballo más fogoso sin miedo; pues no podría ser peor que el búfalo que habían ayudado a someter.
En medio de esto, Fritz no descuidó el entrenamiento de su joven águila. El ave real comenzó ya a lanzarse muy hábilmente sobre la caza muerta que su amo traía y colocaba frente a él; a veces entre los cuernos del búfalo, a veces sobre la espalda del avestruz grande, o el flamenco; a veces lo ponía sobre una tabla o sobre el extremo de un palo, para acostumbrarla a lanzarse, como el halcón, sobre otras aves. Le enseñó a posarse en su muñeca a una llamada o un silbido; pero tardó un tiempo antes de poder confiar en ella para volar, sin una cuerda larga atada a su pata, por miedo a que su naturaleza salvaje la alejara de nosotros para siempre. Incluso el indolente Ernesto se apoderó de la manía de instruir animales. Se encargó de la educación de su pequeño mono, que le dio suficiente trabajo. Era entretenido ver al tranquilo, lento y estudioso Ernesto obligado a dar saltos y acrobacias con su alumno para completar su instrucción. Deseaba acostumbrar al Maestro Knips a llevar una cesta y a trepar los árboles de coco con ella en su espalda; Jack y él tejieron una pequeña cesta ligera de juncos, y la fijaron firmemente en su espalda con tres correas. Esto era intolerable para él al principio; rechinaba los dientes, rodaba por el suelo y saltaba de manera frenética, tratando en vano de liberarse. Dejaron la cesta en su espalda día y noche, y solo le permitían comer lo que había puesto previamente en ella. Después de un tiempo, se acostumbró tanto a ella, que se rebelaba si intentaban retirarla, y echaba en ella todo lo que le daban para sostener. Nos fue muy útil, pero solo obedecía a Ernesto, quien lo había enseñado muy adecuadamente a amarlo y temerlo por igual.
Jack no tuvo tanto éxito con su chacal; pues, aunque le dio el nombre de “El Cazador”, durante los primeros seis meses, el animal carnívoro solo cazaba para sí mismo, y, si traía algo a su amo, era solo la piel del animal que acababa de devorar; pero le encargué que no se desanimara, y continuó con celo sus instrucciones.
Durante este tiempo, perfeccioné mi fabricación de velas; mediante la mezcla de la cera de abejas con la obtenida de la vela-berry, y usando moldes de caña, que Jack me sugirió por primera vez, logré dar a mis velas la redondez y el pulido de las de Europa. Los pavilos fueron durante algún tiempo un obstáculo. No deseaba usar la pequeña cantidad de calico que nos quedaba, pero mi esposa felizmente me propuso sustituirlo por la médula de una especie de saúco, que respondió completamente a mi propósito.
Ahora me dediqué a la preparación del caucho, del cual habíamos encontrado varios árboles. Incentivé a los niños a probar su ingenio en la fabricación de frascos y tazas, cubriendo moldes de arcilla con la goma, como les había explicado. Por mi parte, tomé un par de medias viejas y las llené de arena para mi molde, que cubrí con una capa de barro y dejé secar al sol. Recorté un par de suelas de cuero de búfalo, que primero martillé bien, y luego fijé con pequeños clavos a la suela de la media, rellenando los espacios dejados con la goma, para fijarlo completamente. Luego, con un pincel de pelo de cabra, lo cubrí con capa tras capa de goma elástica, hasta que consideré que estaba lo suficientemente gruesa. Después de esto, fue fácil retirar la arena, la media y el barro endurecido, sacudir el polvo, y tener un par de botas impermeables, sin costura, y que se ajustaban tan bien como si hubiera empleado a un zapatero inglés. Mis hijos estaban locos de alegría, y todos pidieron un par; pero primero quise probar su durabilidad, comparada con la de las de cuero de búfalo. Comencé a hacer un par de botas para Fritz, usando la piel extraída de las patas del búfalo que habíamos matado; pero tuve mucha más dificultad que con el caucho. Usé la goma para cubrir las costuras, para que el agua no pudiera penetrar. Ciertamente no eran elegantes como una obra de arte, y los niños se rieron de los movimientos torpes de su hermano con ellas; pero sus propias producciones, aunque útiles, no eran modelos de perfección.
Luego trabajamos en nuestra fuente, una gran fuente de placer para mi esposa y para todos nosotros. Levantamos, en la parte superior del río, una especie de represa, hecha con estacas y piedras, desde donde el agua fluía hacia nuestros canales de la palma de sagú, descendiendo una suave pendiente casi hasta nuestra tienda, y allí se recibía en el caparazón de la tortuga, que habíamos elevado sobre algunas piedras de altura conveniente, el agujero que había hecho el arpón sirviendo para llevar el agua residual a través de una caña que estaba ajustada a ella. Sobre dos palos cruzados se colocaron los calabazos que nos servían de cubos, y así siempre teníamos el murmullo del agua cerca de nosotros, y un suministro abundante de agua, siempre pura y limpia, que el río, turbado por nuestras aves acuáticas y los restos de hojas en descomposición, no siempre podía darnos. El único inconveniente de estos canales abiertos era que el agua llegaba tibia y poco refrescante; pero esperaba remediar esto a tiempo, utilizando tuberías de bambú enterradas en la tierra. Mientras tanto, estábamos agradecidos por esta nueva adquisición, y le damos crédito a Fritz, quien había sugerido la idea.
Capítulo 27
Una mañana, mientras estábamos dando el último acabado a nuestra escalera, nos alarmó oír a lo lejos extraños sonidos agudos y prolongados, como los rugidos de una bestia salvaje, pero mezclados con un siseo incomprensible. Nuestros perros erguían las orejas y se preparaban para un combate mortal. Reuní a mi familia; luego subimos a nuestro árbol, cerrando la puerta inferior, cargamos nuestras armas y miramos ansiosamente alrededor, pero no apareció nada. Arme a mis perros con sus capas de erizo y collares, y los dejé abajo para que cuidaran de nuestros animales.
Los horribles aullidos parecían acercarse más; finalmente, Fritz, que estaba inclinado hacia adelante para escuchar con la mayor atención posible, tiró su arma y, rompiendo en una risa sonora, exclamó: “¡Es nuestro fugitivo, el burro, que ha vuelto a nosotros y canta su canción de alegría en su regreso!” Escuchamos y estuvimos seguros de que tenía razón, y no pudimos evitar sentir un poco de molestia por habernos asustado tanto con un burro. Poco después, tuvimos el placer de verlo aparecer entre los árboles; y, lo que era aún mejor, estaba acompañado por otro animal de su misma especie, pero infinitamente más bello. Lo reconocí de inmediato como el onagra, o burro salvaje, una captura muy importante, si podíamos lograrlo; aunque todos los naturalistas han declarado imposible domesticar a esta elegante criatura, decidí hacer el intento.
Bajé con Fritz, exhortando a sus hermanos a permanecer tranquilos, y consulté con mi consejero privado sobre los medios para capturar nuestro premio. También preparé, lo más rápido posible, una cuerda larga con un lazo, mantenido abierto por un pequeño palo, que caería tan pronto como la cabeza del animal entrara, mientras que cualquier intento de escapar solo haría que el lazo se ajustara más; el extremo de esta cuerda estaba atado a la raíz de un árbol. Luego tomé un pedazo de bambú, de aproximadamente dos pies de largo, y lo dividí, atándolo firmemente en un extremo para formar un par de tenazas para la nariz del animal. Mientras tanto, los dos animales se habían acercado más, nuestro viejo Grizzle aparentemente haciendo los honores a su visitante, y ambos pastando muy cómodamente.
Poco a poco nos acercamos a ellos, ocultos por los árboles; Fritz llevaba el lazo, y yo las tenazas. El onagra, tan pronto como vio a Fritz, que estaba delante de mí, levantó la cabeza y retrocedió, evidentemente solo por sorpresa, ya que probablemente era el primer hombre que la criatura había visto. Fritz permaneció quieto, y el animal reanudó su pastoreo. Fritz se acercó a nuestro viejo sirviente y le ofreció un puñado de avena mezclada con sal; el burro vino directamente a comer su manjar favorito; su compañero siguió, levantó la cabeza, olfateó el aire y se acercó tanto que Fritz hábilmente lanzó el lazo sobre su cabeza. El animal aterrado intentó huir, pero eso tensó tanto la cuerda que casi detuvo su respiración, y se tumbó, con la lengua afuera. Me apresuré y aflojé la cuerda, para que no se estrangulara. Coloqué el cabestro del burro alrededor de su cuello, y puse la caña dividida sobre su nariz, atándola firmemente por debajo con una cuerda. Dominé a este animal salvaje con los métodos que los herreros usan la primera vez que calzan un caballo. Luego quité el lazo y até el cabestro con dos cuerdas largas a las raíces de dos árboles separados, y lo dejé para que se recuperara.
Mientras tanto, el resto de la familia se había reunido para admirar a este noble animal, cuya forma elegante y grácil, tan superior a la del burro, lo eleva casi a la dignidad de un caballo. Después de un tiempo, se levantó y pisoteó furiosamente con sus patas, tratando de liberarse; pero el dolor en su nariz lo obligó a acostarse de nuevo. Entonces, mi hijo mayor y yo, acercándonos suavemente, tomamos las dos cuerdas y lo guiamos o arrastramos entre dos raíces muy cercanas, a las que atamos las cuerdas tan cortas, que tenía poco poder para moverse y no pudo escapar. Nos aseguramos de que nuestro propio burro no se extraviara nuevamente, atando sus patas delanteras flojamente y poniéndole un nuevo cabestro, y lo dejamos cerca del onagra.
Continué, con una paciencia que nunca había tenido en Europa, usando todos los medios que se me ocurrían con nuestro nuevo huésped, y al cabo de un mes estaba tan sometido que me atreví a comenzar su educación. Esta fue una tarea larga y difícil. Colocamos algunas cargas en su espalda; pero la obediencia necesaria antes de que pudiéramos montarlo, parecía imposible de inculcarle. Finalmente, recordé el método que usan en América para domesticar los caballos salvajes, y decidí intentarlo. A pesar de los saltos y patadas del animal furioso, me subí a su espalda, y sujetando una de sus largas orejas entre mis dientes, la mordí hasta que salió sangre. En un momento se levantó casi erguido sobre sus patas traseras, permaneció un rato rígido e inmóvil, luego descendió lentamente sobre sus patas delanteras, mientras yo aún sostenía su oreja. Finalmente me atreví a soltarlo; dio algunos saltos, pero pronto se acomodó en una especie de trote, habiendo colocado previamente cuerdas flojas en sus patas delanteras. Desde ese momento fuimos sus amos; mis hijos lo montaron uno tras otro; le dieron el nombre de Lightfoot, y ningún animal mereció mejor su nombre. Como precaución, mantuvimos las cuerdas en sus patas durante algún tiempo; y como nunca se sometió al bocado, usamos una embocadura, con la que obtuvimos control sobre su cabeza, guiándolo con un palo, con el que golpeábamos la oreja derecha o izquierda, según deseáramos que fuera.
Durante este tiempo, nuestro gallinero se aumentó con tres camadas de pollitos. Teníamos al menos cuarenta de estas pequeñas criaturas piando y picoteando alrededor, el orgullo del corazón de su buena ama. Parte de estos se mantenían en casa, para proveer la mesa, y parte los dejaba colonizar en el bosque, donde podíamos encontrarlos cuando los necesitáramos. “Estos,” dijo ella, “son de más utilidad que tus monos, chacales y águilas, que no hacen más que comer, y no valdrían la pena comerlos a ellos mismos, si estuviéramos en necesidad.” Sin embargo, reconoció que había cierta utilidad en el búfalo, que cargaba fardos, y Lightfoot, que llevaba a sus hijos tan bien. Las aves, que nos costaban poco en comida, siempre estarían listas, dijo ella, para proveernos con huevos o pollos, cuando llegara la temporada de lluvias—el invierno de este clima.
Esto me recordó que la proximidad de esa temporada sombría ya no me permitía aplazar un trabajo muy necesario para la protección de nuestros animales. Este consistía en construir, bajo las raíces de los árboles, casas cubiertas para ellos. Comenzamos haciendo una especie de techo sobre las raíces abovedadas de nuestro árbol. Usamos cañas de bambú para este propósito; las más largas y robustas se usaron para los soportes, como columnas, y las más ligeras atadas juntas estrechamente formaban el techo. Los intervalos los llenamos con musgo y arcilla, y extendimos sobre todo una capa de alquitrán. El techo era tan firme, que formaba una plataforma, que rodeamos con una barandilla; y así teníamos un balcón y un agradable paseo. Con la ayuda de algunas tablas clavadas a las raíces, hicimos varias divisiones en el interior, cada pequeña área apropiada para algún propósito útil; y así, establos, gallineros, lechería, despensa, granero, almacén, etc., además de nuestro comedor, estaban todos unidos bajo un mismo techo. Esto nos ocupó algún tiempo, ya que era necesario llenar nuestro almacén antes de que llegara el mal tiempo; y nuestro carro estaba constantemente empleado en traer suministros útiles.
Una tarde, mientras llevábamos a casa una carga de papas en nuestro carro, tirado por el burro, la vaca y el búfalo, vi que el carro aún no estaba lleno; por lo tanto, envié a casa a los dos niños más pequeños con su madre, y fui con Fritz y Ernesto al bosque de robles, para recoger un saco de bellotas dulces—Fritz montado en su onagra, Ernesto seguido por su mono, y yo llevando el saco. Al llegar al bosque, atamos a Lightfoot a un árbol, y los tres comenzamos a recoger las bellotas caídas, cuando nos sobresaltaron los gritos de los pájaros y un fuerte aleteo, y concluimos que se estaba llevando a cabo un combate animado entre el Maestro Knips y los inquilinos de los matorrales, de donde provenía el ruido. Ernesto se acercó suavemente para ver qué pasaba, y pronto lo oímos llamar, “¡Rápido! ¡Un nido de faisán muy bonito, lleno de huevos! Knips quiere chuparlos, y la madre lo está golpeando.”
Fritz corrió, y aseguró a las dos hermosas aves, que se revoloteaban y gritaban furiosamente, y regresó, seguido por Ernesto, que llevaba un gran nido lleno de huevos. El mono nos había servido bien en esta ocasión; ya que el nido estaba tan escondido por un arbusto con hojas largas, de las cuales Ernesto tenía un manojo, que, de no ser por el instinto del animal, nunca lo habríamos descubierto. Ernesto estaba encantado de llevar el nido y los huevos para su querida mamá, y las largas hojas puntiagudas las destinó para Francis, para servir como pequeñas espadas de juguete.
Partimos de regreso, colocando el saco de bellotas detrás de Fritz en Lightfoot; Ernesto llevó las dos aves, y yo me encargué de cuidar los huevos, que cubrí, ya que estaban tibios, y esperé que la madre reanudara su incubación cuando llegáramos a Falcon’s Nest. Todos estábamos encantados con las buenas noticias que tendríamos que llevar a casa, y Fritz, ansioso por ser el primero, golpeó a su corcel con un manojo de las hojas puntiagudas que había tomado de Ernesto: esto aterrorizó tanto al animal, que tomó el bocado en sus dientes y salió de vista como una flecha. Lo seguimos, algo inquietos, pero lo encontramos a salvo. El Maestro Lightfoot se detuvo por sí mismo cuando llegó a su establo. Mi esposa colocó los valiosos huevos bajo una gallina empolladora, la verdadera madre se negó a cumplir su tarea. Luego fue puesta en la jaula del pobre loro, y colgada en nuestro comedor, para acostumbrarla a la compañía. En unos días, los huevos fueron incubados, y el gallinero tuvo un aumento de quince pequeños extraños, que se alimentaron ansiosamente de bellotas trituradas, y pronto se volvieron tan mansos como cualquiera de nuestras aves, aunque les arranqué las plumas grandes de las alas cuando crecieron, para evitar que su naturaleza salvaje los tentara a abandonarnos.
Capítulo 28
Francis pronto se cansó de jugar con las largas hojas que su hermano le había traído, y las arrojó a un lado. Fritz, al recoger algunas de las hojas marchitas, que eran suaves y flexibles como una cinta, le aconsejó a Francis que hiciera látigos con ellas, para guiar a las cabras y ovejas, ya que el pequeño era el pastor. Le gustó la idea y comenzó a cortar las hojas en tiras, que Fritz trenzó en muy buenos látigos. Observé, mientras trabajaban, lo fuertes y flexibles que parecían estas tiras, y al examinarlas de cerca, descubrí que estaban compuestas de largas fibras, o filamentos, lo que me hizo sospechar que se trataba de Phormium tenax, o lino de Nueva Zelanda, un descubrimiento muy importante para nosotros, y que, al comunicarlo a mi esposa, casi la abrumó de alegría. “¡Tráeme todas las hojas que puedas sin demora!” exclamó, “y te haré calcetines, camisas, abrigos, hilo de coser, cordeles; en resumen, solo dame lino y herramientas de trabajo, y me encargaré de todo.” No pude evitar sonreír ante la vivacidad de su imaginación, despertada por solo el nombre del lino; pero todavía había una gran distancia entre las hojas que teníamos frente a nosotros y el lino que ella ya estaba cosiendo en su mente. Pero mis hijos, siempre dispuestos a apoyar los deseos de su amada madre, pronto montaron sus caballos, Fritz en Lightfoot, y Jack en el gran búfalo, para procurar suministros.
Mientras esperábamos, mi esposa, llena de vida y animación, me explicó todas las máquinas que debía construir para permitirle hilar y tejer, y fabricar lino para vestirnos de pies a cabeza; sus ojos brillaban de deleite mientras hablaba, y le prometí todo lo que pedía.
En poco tiempo, nuestros jóvenes caballeros regresaron de su expedición de forrajeo, llevando en sus caballos enormes paquetes de la preciosa planta, que colocaron a los pies de su madre. Ella dejó todo para comenzar su preparación. La primera operación necesaria era sumergir el lino, lo cual se hace generalmente exponiéndolo al aire libre bajo la lluvia, el viento y el rocío, para disolver parcialmente la planta, facilitando la separación de las partes fibrosas y leñosas. Luego se puede limpiar y desmenuzar para hilar. Pero, como el pegamento vegetal que une las dos partes es muy tenaz y resiste durante mucho tiempo la acción de la humedad, a menudo es recomendable sumergirlo en agua, y esto, en nuestro clima seco, lo consideré lo más conveniente.
Mi esposa estuvo de acuerdo y propuso que lo lleváramos a Flamingo Marsh; y pasamos el resto del día atando las hojas en paquetes. A la mañana siguiente, cargamos nuestro carro y nos dirigimos al pantano: allí desatamos nuestros paquetes y los extendimos en el agua, presionándolos con piedras, y los dejamos hasta que fuera el momento de sacarlos para secar. No pudimos evitar admirar aquí los ingeniosos nidos de los flamencos; son de forma cónica, elevados por encima del nivel del pantano, con un hueco arriba, en el que se depositan los huevos, fuera del alcance del peligro, y la hembra puede sentarse sobre ellos con las patas en el agua. Estos nidos son de barro, y tan sólidos que resisten el agua hasta que los polluelos pueden nadar.
En una quincena el lino estaba listo para sacarlo del agua; lo extendimos al sol, que lo secó tan eficazmente, que lo llevamos a Falcon’s Nest esa misma noche, donde se almacenó hasta que estuviéramos listos para más operaciones. En ese momento trabajábamos para almacenar provisiones para la temporada de lluvias, dejando todas las ocupaciones sedentarias para entretenernos en nuestro confinamiento. Traíamos continuamente cargas de dulces bellotas, yuca, patatas, madera, forraje para el ganado, cañas de azúcar, frutas, en fin, todo lo que pudiera ser útil durante el incierto periodo de la temporada de lluvias. Aprovechamos los últimos días para sembrar el trigo y otros granos europeos restantes, para que la lluvia los germinara. Ya habíamos tenido algunas lluvias; la temperatura era variable, el cielo se nublaba, y el viento se intensificaba. La estación cambió antes de lo esperado; los vientos rugían a través de los bosques, el mar rugía, montañas de nubes se amontonaban en los cielos. Pronto estallaron sobre nuestras cabezas, y torrentes de lluvia cayeron noche y día, sin interrupción; los ríos crecieron hasta que sus aguas se encontraron, y convirtieron todo el país a nuestro alrededor en un inmenso lago. Afortunadamente, habíamos establecido nuestro pequeño asentamiento en un lugar algo elevado sobre el resto del valle; las aguas no llegaron completamente a nuestro árbol, pero nos rodeaban a unas doscientas yardas de distancia, dejándonos en una especie de isla en medio de la inundación general. Nos vimos obligados a descender de nuestra morada aérea; la lluvia entraba por todos lados, y el huracán amenazaba en cada momento con llevarse el apartamento y a todos los que estaban en él. Empezamos nuestro traslado, bajando nuestras hamacas y camas al espacio protegido bajo las raíces de los árboles que habíamos techado para los animales. Estábamos dolorosamente aglomerados en el pequeño espacio; las provisiones, los utensilios de cocina, y especialmente la proximidad de los animales, y los diversos olores ofensivos, hacían que nuestro refugio fuera casi insoportable. Nos ahogábamos con el humo si encendíamos un fuego, e inundados con la lluvia si abríamos una puerta. Por primera vez desde nuestra desgracia, suspiramos por las comodidades de nuestro hogar natal; pero era necesario actuar, y comenzamos a intentar mejorar nuestra condición.
La escalera de caracol nos fue muy útil; la parte superior estaba llena de cosas que no necesitábamos, y mi esposa trabajaba frecuentemente en la parte inferior, en una de las ventanas. Aglutinamos un poco más a nuestros animales, y dimos una corriente de aire a los lugares que habían dejado. Coloqué fuera del recinto a los animales del país, que podían soportar la intemperie; así les di una media libertad al búfalo y al onagro, atando sus patas de manera suelta para evitar que se desbarrancaran, las ramas del árbol les ofrecían un refugio. Hicimos el menor número de fuegos posible, ya que, afortunadamente, nunca hacía frío, y no teníamos provisiones que requerían un largo proceso de cocción. Teníamos leche en abundancia, carne curada y pescado, ortolanas preservadas y tortas de yuca. Como enviábamos algunos de nuestros animales por la mañana, con campanas alrededor de sus cuellos, Fritz y yo teníamos que buscarlos y traerlos cada noche, cuando siempre estábamos empapados. Esto llevó a mi ingeniosa Elizabeth a hacernos una especie de blusa y capucha a partir de viejas prendas de los marineros, que cubrimos con capas de caucho, y así obtuvimos dos excelentes trajes impermeables; todo lo que el estado agotado de nuestra goma nos permitió hacer.
El cuidado de nuestros animales nos ocupó gran parte de la mañana, luego preparamos nuestra yuca y horneamos nuestras tortas en placas de hierro. Aunque teníamos una puerta vidriada en nuestra cabaña, la oscuridad del tiempo y la oscuridad causada por las vastas ramas del árbol hacían que la noche llegara temprano. Luego encendíamos una vela, fijada en una calabaza sobre la mesa, alrededor de la cual estábamos todos reunidos. La buena madre trabajaba con su aguja, remendando la ropa; yo escribía mi diario, que Ernesto copiaba, ya que escribía con una hermosa caligrafía; mientras Fritz y Jack enseñaban a su hermano menor a leer y escribir, o se entretenían dibujando los animales o plantas que les habían impresionado. Leíamos las lecciones de la Biblia por turnos y concluíamos la tarde con devoción. Luego nos retirábamos a descansar, contentos con nosotros mismos y con nuestra vida inocente y pacífica. Nuestra amable ama de llaves a menudo nos preparaba un pequeño festín de un pollo asado, una paloma o un pato, y una vez cada cuatro o cinco días teníamos mantequilla fresca hecha en la batidora de calabaza; y la deliciosa miel que comíamos con nuestro pan de yuca podría haber sido un manjar para los epicúreos europeos.
Los restos de nuestra comida siempre se dividían entre nuestros animales domésticos. Teníamos cuatro perros, el chacal, el águila y el mono, que confiaban en sus amos, y nunca eran descuidados. Pero si el búfalo, el onagro y la cerda no hubieran sido capaces de proveerse por sí mismos, habríamos tenido que matarlos, ya que no teníamos comida para ellos.
Ahora decidimos que no nos exponeríamos a otra temporada de lluvias en una vivienda tan inadecuada; incluso mi gentil Elizabeth se irritó con las incomodidades, y pidió que construyéramos una mejor casa de invierno; estipulando, sin embargo, que deberíamos regresar a nuestro árbol en verano. Consultamos mucho sobre este asunto; Fritz citó a Robinson Crusoe, quien había cortado una vivienda en la roca, que lo resguardaba en la temporada inclemente; y la idea de hacer nuestro hogar en Tent House naturalmente vino a mi mente. Probablemente sería una tarea larga y difícil, pero con tiempo, paciencia y perseverancia, podríamos hacer maravillas. Decidimos, tan pronto como el clima nos lo permitiera, ir a examinar las rocas en Tent House.
El último trabajo del invierno fue, a solicitud incesante de mi esposa, un batidor para su lino, y algunos cardadores. El batidor se hizo fácilmente, pero los cardadores requirieron mucho trabajo. Limé grandes clavos hasta que fueron redondos y puntiagudos, los fijé, ligeramente inclinados, a intervalos iguales, en una hoja de estaño, y levanté el borde como una caja; luego vertí plomo fundido entre los clavos y el borde, para fijarlos más firmemente. Clavé esto a una tabla, y la máquina estaba lista para usar, y mi esposa estaba ansiosa por comenzar su manufactura.
Capítulo 29
No puedo describir nuestro deleite cuando, después de largas y sombrías semanas, finalmente vimos el cielo despejarse, y el sol, dispersando las oscuras nubes del invierno, esparció sus rayos vivificantes sobre toda la naturaleza; los vientos se calmaron, las aguas se calmaron, y el aire se volvió suave y sereno. Salimos, con gritos de alegría, a respirar el aire balsámico, y gratificamos nuestros ojos con la vista del fresco verdor que ya comenzaba a brotar a nuestro alrededor. La naturaleza parecía en su juventud nuevamente, y en medio de los encantos que respiraban por todos lados, olvidamos nuestros sufrimientos, y, como los hijos de Noé saliendo del arca, elevamos un himno de agradecimiento al Dador de todo bien.
Todas nuestras plantaciones y semillas habían prosperado. El maíz estaba brotando, y los árboles estaban cubiertos de hojas y flores. El aire estaba perfumado con el olor de innumerables flores hermosas; y animado con los cantos y gritos de cientos de pájaros brillantes, todos ocupados construyendo sus nidos. Esto era realmente primavera en todo su esplendor.
Comenzamos nuestra ocupación veraniega limpiando y ordenando nuestro dormitorio en el árbol, que la lluvia y las hojas dispersas habían desordenado mucho; y en unos pocos días pudimos volver a habitarlo. Mi esposa comenzó inmediatamente con su lino; mientras mis hijos llevaban el ganado al pasto, yo llevé los manojos de lino al aire libre, donde construí una especie de horno de piedra, que lo secó completamente. Comenzamos esa misma noche a despojarlo, golpearlo y peinarlo; y saqué puñados de lino suave y fino, listo para hilar, que hizo que mi esposa se alegrara mucho, y me rogó que le hiciera una rueda, para que pudiera comenzar.
Anteriormente había tenido un pequeño gusto por el torneado, y aunque ahora no tenía torno ni ninguna de las herramientas, sabía cómo debía hacerse una rueca y un carrete, y, con dedicación, conseguí completar estas dos máquinas a su satisfacción. Ella comenzó a hilar con tanto fervor, que apenas tomaba un paseo, y dejaba su rueda con reticencia para preparar la comida. Empleó a Francisco para enrollar el hilo mientras ella hilaba, y hubiera querido que los niños mayores tomaran su lugar cuando ella era llamada; pero se rebelaron ante el trabajo afeminado, excepto Ernesto, cuyos hábitos indolentes lo hicieron preferirlo a ocupaciones más laboriosas.
Mientras tanto, caminamos hasta la Casa de la Tienda para ver el estado de las cosas, y descubrimos que el invierno había causado más daños allí que en el Nido del Halcón. La tormenta había derribado la tienda, llevado parte de la lona, y dañado nuestras provisiones tanto, que gran parte no servía para nada, y el resto necesitaba ser secado inmediatamente. Afortunadamente, nuestra hermosa goleta no había sufrido mucho,—todavía estaba a salvo anclada y en condiciones de uso; pero nuestra barca de tubo estaba completamente destruida.
Nuestra pérdida más importante fue dos barriles de pólvora, que habían sido dejados en la tienda, en lugar de bajo el refugio de la roca, y que la lluvia había hecho totalmente inútiles. Esto nos hizo sentir aún más intensamente la necesidad de asegurar en el futuro un refugio más adecuado que una tienda de lona, o un techo de follaje. Aún así, tenía pocas esperanzas del gigantesco plan de Fritz o la audacia de Jack. No podía ser ciego ante las dificultades de la empresa. Las rocas que rodeaban la Casa de la Tienda presentaban una superficie ininterrumpida, como una pared sin ninguna hendidura, y, a todas luces, de una naturaleza tan dura que dejaba pocas esperanzas de éxito. Sin embargo, era necesario intentar idear algún tipo de cueva, aunque solo fuera para nuestra pólvora. Tomé una decisión, y seleccioné la cara más vertical de la roca como el lugar para comenzar nuestro trabajo. Era una situación mucho más agradable que nuestra tienda, dominando la vista de toda la bahía, y las dos orillas del Río Jackal, con su pintoresco puente. Marqué con tiza las dimensiones de la entrada que deseaba darle a la cueva; luego mis hijos y yo tomamos nuestros cinceles, picos y pesados martillos de minero, y comenzamos a labrar la piedra con valentía.
Nuestros primeros golpes produjeron muy poco efecto; la roca parecía impenetrable, el sol había endurecido tanto la superficie; y el sudor se derramaba de nuestras frentes con el duro trabajo. Sin embargo, los esfuerzos de mis jóvenes trabajadores no se relajaron. Cada noche dejábamos nuestro trabajo avanzado, quizás, unos pocos centímetros; y cada mañana regresábamos a la tarea con renovado fervor. Al cabo de cinco o seis días, cuando la superficie de la roca se había eliminado, encontramos que la piedra se volvía más fácil de trabajar; entonces parecía calcárea, y, finalmente, solo una especie de arcilla endurecida, que podíamos remover con palas; y comenzamos a tener esperanzas. Después de unos días más de trabajo, descubrimos que habíamos avanzado aproximadamente siete pies. Fritz sacaba los escombros, y formaba una especie de terraza delante de la abertura; mientras yo trabajaba en la parte superior, Jack, como el menor, trabajaba abajo. Una mañana estaba martillando una barra de hierro, que había afilado en el extremo, en la roca, para aflojar la tierra, cuando de repente gritó—
“¡Papá! ¡papá! ¡He atravesado!”
“¿No a través de tu mano, hijo?” pregunté.
“No, ¡papá!” gritó él; “¡He atravesado la montaña! ¡Hurra!”
Fritz corrió al grito, y le dijo que hubiera sido mejor si hubiera dicho de inmediato que había atravesado la tierra. Pero Jack insistió en que, aunque su hermano pudiera reír, estaba bastante seguro de haber sentido que su barra de hierro entraba en un espacio vacío detrás. Yo bajé ahora de mi escalera, y, moviendo la barra, sentí que realmente había un hueco al que caían los escombros, pero aparentemente muy poco debajo del nivel en el que estábamos trabajando. Tomé un largo palo y sondeé la cavidad, y encontré que debía ser de tamaño considerable. Mis hijos deseaban que se ampliara la abertura y entrar de inmediato, pero esto lo prohibí estrictamente; pues, al inclinarme para examinarlo a través de la abertura, una ráfaga de aire mefítico me dio una especie de vértigo. “Salgan, niños,” grité, aterrorizado; “el aire que respirarían allí es una muerte segura.” Les expliqué que, bajo ciertas circunstancias, el gas carbónico se acumulaba frecuentemente en cuevas o grutas, haciendo que el aire fuera inadecuado para la respiración; produciendo vértigo, desmayos y, eventualmente, muerte. Los envié a recoger algo de heno, que encendí y arrojé a la cueva; esto se extinguió inmediatamente; repetimos el experimento varias veces con el mismo resultado. Ahora veía que se debían emplear medios más activos.
Habíamos traído del barco una caja de fuegos artificiales, destinados a señales; arrojé a la cueva, mediante un cordón, una cantidad de cohetes, granadas, etc., y esparcí un rastro de pólvora de ellos; a esto le apliqué una larga mecha, y nos retiramos a una pequeña distancia. Esto tuvo éxito; una gran explosión agitó el aire, un torrente de gas carbónico pasó a través de la abertura, y fue reemplazado por aire puro; enviamos algunos cohetes más, que volaron como dragones de fuego, revelándonos la vasta extensión de la cueva. Una lluvia de estrellas, que concluyó nuestro experimento, nos hizo desear que la duración hubiera sido más larga. Parecía como si una multitud de genios alados, cada uno llevando una lámpara, flotaran en esa cueva encantada. Cuando desaparecieron, arrojé más heno encendido, que ardió de manera tan viva, que supe que todo peligro del gas había pasado; pero, por miedo a pozos profundos, o charcas de agua, no me atrevería a entrar sin luces. Por lo tanto, envié a Jack, en su búfalo, a informar a su madre de este descubrimiento y traer todas las velas que ella había hecho. Envié a Jack a propósito, pues esperaba que su vivo y poético estado de ánimo dotara a la gruta con tales encantos, que su madre incluso abandonaría su rueca para venir a verlo.
Encantado con su comisión, Jack saltó sobre su búfalo, y, agitando su látigo, se lanzó con una valentía que me hizo ponerme los pelos de punta. Durante su ausencia, Fritz y yo ampliamos la abertura, para hacerla de fácil acceso, retiramos todos los escombros y barrimos un camino para mamá. Acabábamos de terminar, cuando oímos el sonido de las ruedas cruzando el puente, y el carro apareció, tirado por la vaca y el burro, guiado por Ernesto. Jack cabalgaba delante en su búfalo, soplando a través de su mano para imitar una trompeta, y azotando a la vaca y al burro perezosos. Él llegó primero, y descendió de su enorme corcel, para ayudar a su madre a salir.
Entonces encendí nuestras velas, dando una a cada uno, con una vela de repuesto y pedernal y acero en nuestros bolsillos. Tomamos nuestras armas, y procedimos de manera solemne hacia la roca. Yo caminé primero, mis hijos siguieron, y su madre vino al final, con Francisco. No habíamos avanzado más de unos pocos pasos, cuando nos detuvimos, asombrados y maravillados; todo brillaba a nuestro alrededor; estábamos en una gruta de diamantes! Desde la altura del alto techo abovedado colgaban innumerables cristales, que, uniéndose a los de las paredes, formaban columnatas, altares, y toda clase de adornos góticos de deslumbrante lustre, creando un palacio de hadas, o un templo iluminado.
Cuando nos recuperamos un poco de nuestro primer asombro, avanzamos con más confianza. La gruta era espaciosa, el suelo liso y cubierto con una fina arena seca. Por la apariencia de estos cristales, sospeché su naturaleza, y, al romper un trozo y probarlo, encontré, para mi gran alegría, que estábamos en una gruta de sal de roca, que se encuentra en grandes masas en la tierra, generalmente sobre una capa de yeso, y rodeada de fósiles. Estábamos encantados con este descubrimiento, del cual ya no podíamos tener ninguna duda. ¡Qué ventaja esto para nuestro ganado, y para nosotros! Ahora podíamos obtener esta preciosa mercancía sin cuidado ni trabajo. La adquisición era casi tan valiosa como este brillante retiro en sí, del cual nunca nos cansábamos de admirar la belleza. Mi esposa estaba impresionada con nuestra buena fortuna al abrir la roca exactamente en el lugar adecuado; pero yo opinaba que esta mina era de gran extensión, y que no podríamos haberla perdido. Algunos bloques de sal estaban esparcidos en el suelo, que aparentemente habían caído del techo abovedado. Me alarmé; pues tal accidente podría destruir a uno de mis hijos; pero, al examinarlo, encontré que la masa arriba era demasiado sólida para desprenderse espontáneamente, y concluí que la explosión de los fuegos artificiales había dado este choque al palacio subterráneo, que no se había ingresado desde la creación del mundo. Temía que aún pudiera haber algunos fragmentos sueltos; por lo tanto, envié a mi esposa y a los hijos menores. Fritz y yo permanecimos, y, después de examinar cuidadosamente las partes sospechosas, dispararon nuestras armas, y observamos el efecto; uno o dos fragmentos cayeron, pero el resto permaneció firme, aunque golpeamos con largos palos tan alto como pudimos alcanzar. Ahora estábamos satisfechos con la seguridad de nuestra magnífica morada, y comenzamos a planificar nuestros arreglos para convertirla en una residencia conveniente y agradable. La mayoría estaba a favor de venir aquí de inmediato, pero las cabezas más sabias determinaron que, por este año, el Nido del Halcón debía seguir siendo nuestro hogar. Allí íbamos todas las noches, y pasábamos el día en la Casa de la Tienda, ideando y organizando nuestra futura vivienda de invierno.
Capítulo 30
El último lecho de roca, antes de llegar a la cueva que Jack había perforado, era tan blando y fácil de trabajar, que tuvimos poca dificultad en proporcionar y abrir el lugar para nuestra puerta; esperaba que, al estar ahora expuesto al calor del sol, pronto se hiciera tan duro como la superficie original. La puerta era la que habíamos utilizado para la escalera en el Nido del Halcón; ya que solo pretendíamos hacer de nuestro viejo árbol una residencia temporal, no era necesario tener accesorios sólidos; además, pensaba cerrar la entrada del árbol con una puerta de corteza, para ocultarla más eficazmente en caso de que los salvajes nos visitaran. Luego tracé el alcance de la gruta a mi gusto, ya que teníamos espacio de sobra. Comenzamos dividiéndola en dos partes; la parte a la derecha de la entrada sería nuestra vivienda; a la izquierda estaban, primero, nuestra cocina, luego el taller y los establos; detrás de estos estaban los almacenes y la bodega. Para dar luz y aire a nuestros apartamentos, era necesario insertar en la roca las ventanas que habíamos traído del barco; y esto nos costó muchos días de trabajo. La porción de la derecha se subdividió en tres habitaciones: la primera nuestra propia habitación; la del medio, el salón común, y más allá, la habitación de los chicos. Como solo teníamos tres ventanas, asignamos una a cada dormitorio, y la tercera a la cocina, contentándonos, por el momento, con una reja en el comedor. Construí una especie de chimenea en la cocina, formada por cuatro tablas, y dirigí el humo a través de un agujero hecho en la cara de la roca. Hicimos nuestro taller lo suficientemente espacioso para llevar a cabo todas nuestras manufacturas, y también sirvió como nuestro cobertizo para carretas. Finalmente, se levantaron todas las paredes divisorias, comunicándose por puertas, completando nuestra cómoda vivienda. Estos diversos trabajos, el traslado de nuestros efectos y su reorganización, toda la confusión de un cambio en el que era necesario ser a la vez obreros y directores, nos ocupó gran parte del verano; pero el recuerdo de las molestias que evitaríamos en la temporada de lluvias nos dio energía.
Pasábamos casi todo nuestro tiempo en la Casa de la Carpa, el centro de nuestras operaciones; y, además de los jardines y plantaciones que la rodeaban, encontramos muchas ventajas de las que nos beneficiamos. Tortugas grandes a menudo venían a depositar sus huevos en la arena, un placer para nosotros; pero elevamos nuestro deseo a la posesión de las tortugas mismas, vivas, para comer cuando quisiéramos. Tan pronto como veíamos una en la orilla, uno de mis hijos corría a cortar su retirada. Luego nos apresurábamos a ayudar, dábamos la vuelta a la criatura, pasábamos una cuerda larga a través de su caparazón, y la atábamos firmemente a un poste cerca del agua. Luego la poníamos sobre sus patas, cuando naturalmente se dirigía al agua, pero solo podía vagar a lo largo de su cuerda; sin embargo, parecía muy contenta, y la teníamos lista cuando la necesitábamos. Las langostas, cangrejos, mejillones y todo tipo de peces que abundaban en la costa proveían abundantemente nuestra mesa. Una mañana, fuimos sorprendidos por un espectáculo extraordinario: una gran porción del mar parecía en ebullición, y enormes bandadas de aves marinas sobrevolaban, emitiendo gritos agudos y sumergiéndose en las olas. De vez en cuando, la superficie, sobre la que ahora brillaba el sol naciente, parecía cubierta con pequeñas llamas, que aparecían y desaparecían rápidamente. De repente, esta masa extraordinaria avanzó hacia la bahía; y bajamos corriendo, llenos de curiosidad. Al llegar, descubrimos que este extraño fenómeno era causado por un banco de arenques. Estos bancos son tan densos, que a menudo se toman por bancos de arena, se extienden por muchas leguas y tienen varios pies de profundidad: se extienden por los mares, llevando a las costas estériles los recursos que la naturaleza les ha negado.
Estas brillantes criaturas escamosas habían entrado ahora en la bahía, y mi esposa e hijos estaban perdidos en la admiración del maravilloso espectáculo; pero les recordé que cuando la Providencia envía abundancia, debemos extender nuestras manos para recogerla. Envié inmediatamente a buscar los utensilios necesarios y organicé nuestra pesca. Fritz y Jack estaban en el agua, y tal era la densidad del banco, que llenaban cestas, sacándolas como se saca agua de un balde; las arrojaban en la arena; mi esposa y Ernesto las abrían, las limpiaban y las frotaban con sal; yo las arreglaba en barriles pequeños, una capa de arenques y una capa de sal; y cuando el barril estaba lleno, el burro, guiado por Francisco, las llevaba al almacén. Este trabajo nos ocupó varios días, y al final de ese tiempo tuvimos una docena de barriles de excelente provisión de sal para la temporada de invierno.
Los restos de esta pesca, que arrojamos al mar, atrajeron a varios lobos marinos; matamos varios por el bien de la piel y el aceite, que sería útil para quemar en lámparas, o incluso como ingrediente en el jabón, que esperaba hacer en algún momento futuro.
En ese momento mejoré mucho mi trineo, colocándolo sobre dos pequeñas ruedas pertenecientes a los cañones del barco, convirtiéndolo en un carruaje ligero y cómodo, y tan bajo, que podíamos colocar fácilmente pesos pesados en él. Satisfechos con nuestro trabajo, regresamos muy felices al Nido del Halcón, para pasar nuestro domingo y agradecer a Dios de corazón por todas las bendiciones que nos había dado.
Capítulo 31
Continuamos con nuestro trabajo, pero lentamente, ya que muchas ocupaciones nos distraían de la gran obra. Descubrí que los cristales de sal en nuestra gruta tenían una base de yeso, de la cual esperaba obtener una gran ventaja. Tuve la suerte de descubrir, detrás de una roca saliente, un pasaje natural que conducía a nuestro almacén, esparcido con fragmentos de yeso. Llevé algo a la cocina, y mediante repeticiones de quemaduras, lo calcé y lo reduje a un fino polvo blanco, que puse en barriles y conservé cuidadosamente para su uso. Mi intención era formar nuestras paredes divisorias con piedras cuadradas, cementadas con el yeso. Empleé a mis hijos diariamente para recolectar esto, hasta que acumulamos una gran cantidad; utilizando algo, en primer lugar, para cubrir eficazmente nuestros barriles de arenques. Cuatro barriles fueron salados y cubiertos de esta manera; el resto lo ahumó mi esposa en una pequeña cabaña de juncos y ramas, en la que los arenques fueron colocados en palos y expuestos al humo de un fuego de musgo verde encendido debajo. Esto los secó y les dio el sabor peculiar tan agradable para muchos.
Fuimos visitados por otro banco de peces un mes después del de los arenques. Jack los descubrió primero en la desembocadura del río Jackal, donde aparentemente habían venido a depositar sus huevos entre las piedras dispersas. Eran tan grandes, que estaba seguro de que debían ser ballenas. Resultaron ser esturiones bastante grandes, además de salmones, truchas grandes y muchos otros peces. Jack inmediatamente corrió por su arco y flechas, y me dijo que los mataría a todos. Ató el extremo de un ovillo de cuerda a una flecha, con un gancho en el extremo; ató las vejigas de los tiburones a intervalos en la cuerda; luego colocó el ovillo de manera segura en la orilla, tomó su arco, fijó la flecha en él, y apuntando al salmón más grande, le disparó en el costado; el pez intentó escapar; le ayudé a tirar de la cuerda; no fue tarea fácil, ya que luchaba enormemente; pero al final, debilitado por la pérdida de sangre, lo arrastramos a tierra y lo despachamos.
Los otros chicos vinieron corriendo para felicitar al joven pescador por su invención, y como temíamos que el resto, alarmado por este ataque, pudiera irse, decidimos abandonar todo para la pesca. Fritz lanzó su arpón y, mediante el carrete, desembarcó algunos salmones grandes; Ernesto tomó su caña y pescó truchas; y yo, armado como Neptuno con un tridente de hierro, logré capturar, entre las piedras, algunos peces enormes. La mayor dificultad fue sacar nuestro botín; Fritz había atrapado un esturión de al menos ocho pies de largo, que resistió nuestros esfuerzos combinados, hasta que mi esposa trajo el búfalo, que enganchamos a la cuerda, y nos convertimos en dueños de este inmenso premio.
Tuvimos mucho trabajo abriendo y limpiando todos nuestros peces: algunos los secamos y salamos; algunos mi esposa los cocinó en aceite, como se conserva el atún. El desove del esturión, una masa enorme, pesando no menos de treinta libras, lo reservé para preparar caviar, un plato favorito en Holanda y Rusia. Limpié cuidadosamente los huevos de la piel y fibras que estaban mezcladas con ellos, los lavé a fondo en agua de mar, los rocié ligeramente con sal, luego los puse en una calabaza perforada con pequeños agujeros para dejar escapar el agua, y coloqué pesos sobre ellos para presionarlos completamente durante veinticuatro horas. Luego retiramos el caviar en masas sólidas, como quesos, lo llevamos a la cabaña de ahumado para secarlo, y en unos días tuvimos esta gran adición a nuestra provisión de invierno.
Mi siguiente ocupación fue la preparación del valioso isinglass. Tomé la vejiga de aire y las ventosas del pez, las corté en tiras, las enrollé en rollos y las secé al sol. Esto es todo lo necesario para preparar este excelente pegamento. Se vuelve muy duro y, cuando se necesita para usarlo, se corta en trozos pequeños y se disuelve a fuego lento. El pegamento era tan blanco y transparente, que esperaba poder hacer cristales de ventana con él en lugar de vidrio.
Después de terminar este trabajo, comenzamos a planear una embarcación para reemplazar nuestra balsa de tubo. Deseaba intentar hacer una de corteza, como lo hacen las naciones salvajes, y propuse hacer una expedición en busca de un árbol para nuestro propósito. Todos los de nuestra propia vecindad eran demasiado valiosos para destruir; algunos por sus frutos, otros por su sombra. Decidimos buscar a distancia árboles aptos para nuestro propósito, tomando en nuestro camino una inspección de nuestras plantaciones y campos. Nuestro jardín en la Casa de la Carpa producía abundantemente sucesiones continuas de vegetales en ese suelo virgen, y en un clima que no reconocía cambio de estación. Los guisantes, frijoles, lentejas y lechugas estaban floreciendo, y solo requerían agua, y nuestros canales desde el río nos traían esto abundantemente. Teníamos deliciosos pepinos y melones; el maíz ya tenía un pie de altura, las cañas de azúcar prosperaban, y las piñas en el terreno alto nos prometían un rico manjar.
Esperábamos que nuestras plantaciones distantes estuvieran avanzando igualmente bien, y partimos una hermosa mañana hacia el Nido del Halcón, para examinar el estado de las cosas allí. Encontramos que los campos de maíz de mi esposa estaban exuberantes en apariencia, y en su mayor parte listos para cortar. Había cebada, trigo, avena, frijoles, mijo y lentejas. Cortamos los que estaban listos, suficientes para darnos semillas para otro año. La cosecha más rica era el maíz, que se adaptaba al suelo. Pero había una cantidad de recolectores más ansiosos por probar estas nuevas producciones que nosotros; eran aves de toda clase, desde el avestruz hasta la codorniz, y por los diversos establecimientos que habían formado alrededor, se podía suponer que no dejarían mucho para nosotros.
Después de nuestro primer shock al ver a estos saqueadores, tomamos algunas medidas para reducir su número. Fritz destapó su águila y señaló los avestruces dispersos. El ave bien entrenada inmediatamente se elevó y se lanzó sobre un magnífico avestruz, y lo llevó a los pies de su amo. El chacal, también, que era un excelente apuntador, llevó a su amo unas doce codornices pequeñas y gordas, que nos proporcionaron una excelente comida; a la que mi esposa añadió un licor de su propia invención, hecho de maíz verde triturado en agua, y mezclado con el jugo de la caña de azúcar; una bebida muy agradable, blanca como la leche, dulce y refrescante.
Encontramos el avestruz, que el águila había derribado, pero ligeramente herido; lavamos sus heridas con un bálsamo hecho de vino, mantequilla y agua, y lo atamos por la pierna en el gallinero, como compañero de nuestro avestruz domesticado.
Pasamos el resto del día en el Nido del Halcón, poniendo en orden nuestra morada de verano y trillando nuestro grano, para guardar las preciosas semillas para otro año. El trigo Turquía se guardó en gavillas, hasta que tuviéramos tiempo para trillarlo y aventarlo; y luego le dije a Fritz que sería necesario poner en orden el molino de mano que habíamos traído del naufragio. Fritz pensó que podríamos construir un molino nosotros mismos en el río; pero este audaz plan era, por el momento, impracticable.
Al día siguiente emprendimos una excursión por los alrededores. Mi esposa deseaba establecer colonias de nuestros animales a cierta distancia del Nido del Halcón, en un lugar conveniente, donde estuvieran seguros y pudieran encontrar alimento. Seleccionó de su gallinero doce pollos jóvenes; yo tomé cuatro cerdos jóvenes, dos parejas de ovejas y dos cabras. Estos animales fueron colocados en la carreta, en la que previamente habíamos colocado nuestras provisiones de todo tipo, y las herramientas y utensilios que pudiéramos necesitar, sin olvidar la escalera de cuerda y la tienda portátil; luego enganchamos al búfalo, a la vaca y al burro, y partimos en nuestro recorrido.
Fritz cabalgó delante en Lightfoot, para reconocer el terreno, para que no nos sumergiéramos en dificultades; ya que, esta vez, fuimos en una nueva dirección, exactamente en medio entre las rocas y la orilla, para conocer todo el país que se extendía hasta el Cabo Decepción. Tuvimos la dificultad usual, al principio, para atravesar la alta hierba, y la maleza obstaculizaba nuestro camino, hasta que nos vimos obligados a usar el hacha con frecuencia. Hice algunos descubrimientos triviales que fueron útiles, mientras estaba ocupado en este trabajo; entre ellos, algunas raíces de árboles curvadas como sillas de montar, y yugos para bestias de carga. Corté varias de estas y las coloqué en la carreta. Cuando casi habíamos pasado el bosque, nos sorprendió el aspecto singular de un pequeño matorral de arbustos bajos, aparentemente cubiertos de nieve. Francisco aplaudió con alegría y pidió salir de la carreta para hacer algunas bolas de nieve. Fritz galopó hacia adelante y regresó, trayéndome una rama cargada con esta hermosa pelusa blanca, que, para mi gran alegría, reconocí como algodón. Fue un descubrimiento de valor inestimable para nosotros, y mi esposa comenzó de inmediato a enumerar todas las ventajas que obtendríamos de él, cuando yo hubiera construido para ella las máquinas para hilar y tejer el algodón. Pronto recogimos tanto como llenó tres sacos, con la intención de recoger después las semillas de esta maravillosa planta, para sembrar en las cercanías de la Casa de la Carpa.
Después de cruzar la llanura de los árboles de algodón, llegamos a la cima de una colina, desde la cual la vista se extendía hacia un paraíso terrenal. Árboles de todo tipo cubrían los costados de la colina, y un arroyo murmurado cruzaba la llanura, añadiendo a su belleza y fertilidad. El bosque que acabábamos de cruzar formaba un refugio contra los vientos del norte, y el rico pasto ofrecía alimento para nuestro ganado. Decidimos de inmediato que este sería el sitio de nuestra granja.
Erigimos nuestra tienda, hicimos un fogón, y nos pusimos a cocinar nuestra cena. Mientras esto sucedía, Fritz y yo buscamos un lugar conveniente para nuestra estructura; y encontramos un grupo de árboles hermosos, a tal distancia uno del otro, que formaban pilares naturales para nuestra vivienda; llevamos allí todas nuestras herramientas; pero como el día estaba muy avanzado, pospusimos el comienzo de nuestro trabajo hasta el día siguiente. Regresamos a la tienda, y encontramos a mi esposa y sus hijos recogiendo algodón, con el que hicieron algunas camas muy cómodas, y dormimos pacíficamente bajo nuestro techo de lienzo.
Capítulo 32
Los árboles que había elegido para mi granja tenían alrededor de un pie de diámetro en el tronco. Formaban un largo cuadrado; el lado largo daba al mar. Las dimensiones del conjunto eran de aproximadamente veinticuatro pies por dieciséis. Corté profundas mortajas en los árboles, a unos diez pies de distancia del suelo, y nuevamente diez pies más arriba, para formar un segundo piso; luego coloqué en ellas fuertes postes: este era el esqueleto de mi casa—sólido, si no elegante; coloqué sobre esto un techo rústico de corteza, cortada en cuadrados y colocada en pendiente, para que la lluvia pudiera escurrir. Los fijamos con las espinas de la acacia, ya que nuestros clavos eran demasiado preciosos para ser derrochados. Mientras procurábamos la corteza, hicimos muchos descubrimientos. El primero fue el de dos árboles notables,—el Pistacia terebinthus y el Pistacia atlantica; el siguiente, la acacia espinosa, de la que obtuvimos el sustituto para los clavos.
El instinto de mis cabras también nos llevó a descubrir, entre los trozos de corteza, la de canela, no quizás igual a la de Ceilán, pero muy fragante y agradable. Pero esto tenía poco valor, comparado con la trementina y el mástil que esperaba obtener de los pistachos, para componer una especie de brea para completar nuestra embarcación prevista.
Continuamos nuestro trabajo en la casa, que nos ocupó varios días. Formamos las paredes con listones delgados entrelazados con cañas largas y flexibles a unos seis pies del suelo; el resto era simplemente una especie de enrejado ligero, para permitir la entrada de luz y aire. La puerta se abría al frente, hacia el mar. El interior consistía simplemente en una serie de compartimentos, proporcionados a los huéspedes que iban a alojarse. Un pequeño apartamento era para nosotros, cuando elegíamos visitar nuestra colonia. En el piso superior había una especie de granero para el forraje. Proyectamos enlucir las paredes con arcilla; pero estos toques finales los pospusimos para un futuro, contentos con haber proporcionado un refugio para nuestro ganado y aves. Para acostumbrarlos a venir a este refugio por sí mismos, nos aseguramos de llenar sus comederos con la comida que más les gustaba, mezclada con sal; y propusimos renovar esto a intervalos, hasta que el hábito de venir a sus casas quedara fijado. Trabajamos con ardor, pero el trabajo avanzaba lentamente, por nuestra inexperiencia; y las provisiones que habíamos traído estaban casi agotadas. No deseaba regresar al Nido del Halcón hasta haber completado mi nuevo establecimiento, por lo que decidí enviar a Fritz y Jack a cuidar de los animales en casa y traer de vuelta un nuevo suministro de provisiones. Nuestros dos jóvenes mensajeros partieron, cada uno en su corcel favorito, Fritz llevando el burro para traer la carga, y Jack empujando al perezoso animal hacia adelante con su látigo.
Durante su ausencia, Ernesto y yo hicimos una pequeña excursión, para añadir a nuestras provisiones—si podíamos encontrar, algunas patatas y cocos. Ascendimos por el arroyo durante algún tiempo, lo que nos llevó a un gran pantano, más allá del cual descubrimos un lago abundante en aves acuáticas. Este lago estaba rodeado de alta y espesa hierba, con espigas de un grano, que encontré ser una especie muy buena, aunque pequeña, de arroz. En cuanto al lago mismo, solo un suizo, acostumbrado desde su infancia a contemplar aguas tan suaves y tranquilas, puede comprender la felicidad que sentimos al mirarlo. Pensábamos que estábamos una vez más en Suiza, nuestra querida tierra; pero los majestuosos árboles y la vegetación exuberante nos recordaron pronto que ya no estábamos en Europa, y que el océano nos separaba de nuestro hogar natal.
Mientras tanto, Ernesto había abatido varios pájaros, con una habilidad y éxito que me sorprendieron. Un poco después, vimos a Knips saltar de la espalda de su habitual corcel, Flora, y, abriéndose paso entre la rica hierba, recoger y llevar rápidamente a su boca algo que parecía complacer particularmente a su paladar. Lo seguimos, y, para nuestro gran consuelo, pudimos refrescarnos con esa deliciosa fresa llamada en Europa la fresa Chili o piña. Comimos abundantemente de esta fruta, que era de tamaño enorme; Ernesto la disfrutó especialmente, pero no olvidó a los ausentes; llenó el pequeño cesto de Knips con ellas, y yo las cubrí con grandes hojas, que sujeté con cañas, para que no se le ocurriera servirse mientras íbamos de regreso a casa. También tomé una muestra de arroz, para la inspección de nuestra buena ama de casa, quien sabía que se alegraría de tal adquisición.
Rodeamos el lago, que presentaba una escena diferente en cada lado. Este era uno de los lugares más encantadores y fértiles que habíamos visto de este país. Abundaban las aves de todas clases; pero nos llamó particularmente la atención una pareja de cisnes negros, navegando majestuosamente sobre el agua. Su plumaje era perfectamente negro y brillante, excepto el extremo de las alas, que era blanco. Ernesto habría intentado su habilidad nuevamente, pero le prohibí que perturbara la profunda tranquilidad de esta encantadora región.
Pero Flora, que probablemente no tenía el mismo gusto por las bellezas de la naturaleza que yo, de repente se lanzó hacia adelante como una flecha, se abalanzó sobre una criatura que nadaba tranquilamente al borde del agua y la trajo hacia nosotros. Era un animal muy curioso. Se parecía a una nutria en forma, pero tenía patas palmeadas, una cola erguida y peluda como la de una ardilla, cabeza pequeña, ojos y orejas casi invisibles. Un largo y plano pico, como el de un pato, completaba su extraña apariencia. Estábamos completamente desconcertados—incluso Ernesto, el naturalista, no pudo darle un nombre. Lo llamé audazmente el animal con pico. Le dije a Ernesto que lo tomara, ya que deseaba embalsamarlo y preservarlo.
“Será,” dijo el pequeño filósofo, “el primer objeto natural para nuestro museo.”
“Exactamente,” respondí; “y, cuando el establecimiento esté completamente arreglado, te nombraremos curador.”
Pero, pensando que mi esposa podría inquietarse por nuestra prolongada ausencia, regresamos por un camino directo al campamento. Nuestros dos mensajeros llegaron aproximadamente al mismo tiempo, y todos nos sentamos juntos a una comida alegre. Cada uno relató sus hazañas. Ernesto insistió en sus descubrimientos y fue muy pomposo en sus descripciones, y me vi obligado a prometer llevar a Fritz en otra ocasión. Supe, con placer, que todo iba bien en el Nido del Halcón, y que los niños habían tenido la previsión de dejar a los animales con provisiones para diez días. Esto me permitió completar mi granja. Permanecimos cuatro días más, en los cuales terminé el interior, y mi esposa arregló en nuestro propio apartamento los colchones de algodón, para estar listos para nuestras visitas, y puso en las casas el forraje y grano para sus respectivos inquilinos. Luego cargamos nuestro carro y comenzamos nuestra marcha. Los animales deseaban seguirnos, pero Fritz, en Lightfoot, cubrió nuestra retirada y los mantuvo en la granja hasta que estuvimos fuera de vista.
No procedimos directamente, sino que nos dirigimos hacia el bosque de monos. Estas criaturas traviesas nos atacaron con lluvias de piñas de abeto; pero unos pocos disparos dispersaron a nuestros agresores.
Fritz recogió algunos de estos nuevos frutos que nos habían lanzado, y los reconocí como los de la Pino de piedra, cuyo núcleo es comestible y produce un excelente aceite. Reunimos una bolsa de estos, y continuamos nuestro viaje hasta que llegamos a los alrededores del Cabo de la Desilusión. Allí ascendimos una colina pequeña, desde la cima de la cual observamos llanuras ricas, ríos y bosques cubiertos de verdor y flores brillantes, y aves alegres que revoloteaban entre los arbustos. “Aquí, hijos míos,” grité, “aquí construiremos nuestra casa de verano. Esto es verdaderamente Arcadia.” Colocamos nuestra tienda aquí, y comenzamos inmediatamente a erigir un nuevo edificio, formado de la misma manera que la Casa de la Granja, pero ahora ejecutado más rápidamente. Levantamos el techo en el centro, y creamos cuatro lados inclinados. El interior se dividió en apartamentos de comedor y dormitorio, establos, y un almacén para provisiones; todo fue completado y aprovisionado en diez días; y ahora teníamos otra mansión para nosotros y un refugio para nuevas colonias de animales. Esta nueva construcción recibió el nombre de Prospect Hill, para satisfacer a Ernesto, quien pensaba que tenía un aspecto inglés.
Sin embargo, el objetivo para el cual se planeó nuestra expedición aún no se había cumplido. Aún no había encontrado un árbol adecuado para una embarcación. Regresamos entonces para inspeccionar los árboles, y me decidí por una especie de roble, cuya corteza era más densa que la del roble europeo, y se parecía más a la del alcornoque. El tronco tenía al menos cinco pies de diámetro, y pensé que su revestimiento, si podía obtenerlo entero, serviría perfectamente para mi propósito. Marqué un círculo en la base, y con una sierra pequeña corté la corteza completamente; Fritz, mediante la escalera de cuerda que habíamos traído con nosotros y atada a las ramas inferiores del árbol, ascendió y cortó un círculo similar a dieciocho pies por encima del mío. Luego cortamos verticalmente una franja a lo largo, y, al retirarla, tuvimos espacio para insertar las herramientas necesarias, y, con cuñas, finalmente logramos aflojarlo completamente. La primera parte fue bastante fácil, pero hubo más dificultad a medida que avanzábamos. Lo sosteníamos mientras avanzábamos con cuerdas, y luego lo bajamos suavemente sobre la hierba. Comencé inmediatamente a formar mi bote mientras la corteza estaba fresca y flexible. Mis hijos, en su impaciencia, pensaron que estaría muy bien si claváramos una tabla en cada extremo del rollo; pero esto habría sido simplemente una especie de recipiente pesado, inelegante e inútil; deseaba tener uno que se viera bien al lado de la pinaza; y esta idea hizo que mis hijos fueran pacientes y obedientes. Comenzamos cortando en cada extremo del rollo de corteza un pedazo triangular de aproximadamente cinco pies de largo; luego, colocando las partes inclinadas una sobre la otra, las uní con estacas y pegamento fuerte, y así terminé los extremos de mi bote en forma puntiaguda. Esta operación, al ensancharlo demasiado en el medio, lo rodeamos con cuerdas fuertes y lo ajustamos a la forma que requeríamos. Luego lo expusimos al sol, que lo secó y fijó en la forma adecuada.
Como se necesitaban muchas cosas para completar mi trabajo, envié a Fritz y Jack a la Casa de la Tienda por el trineo, para transportarlo allí, de modo que pudiéramos terminarlo más cómodamente. Tuve la buena fortuna de encontrar madera muy dura y torcida, cuya curva natural sería admirablemente adecuada para soportar los costados del bote. También encontramos un árbol resinoso, que destilaba una especie de brea, fácil de manejar, y que pronto se endurecía al sol. Mi esposa y Francis recolectaron suficiente para mi trabajo. Era casi de noche cuando regresaron nuestros dos mensajeros. Solo tuvimos tiempo para cenar y retirarnos a descansar.
Todos comenzamos a trabajar temprano a la mañana siguiente. Cargamos el trineo, colocando en él la canoa, la madera para los costados, la brea, y algunos árboles jóvenes, que había transplantado para nuestra plantación en la Casa de la Tienda, y que pusimos en el bote. Pero, antes de partir, deseaba erigir una especie de fortificación en el paso de la roca, con el doble propósito de protegernos contra los ataques de bestias salvajes o de salvajes, y para mantener encerrados, en la sabana más allá de las rocas, algunos cerditos jóvenes, que deseábamos multiplicar allí, fuera del alcance de nuestros campos y plantaciones.
Al cruzar la plantación de caña de azúcar, vi algunos bambúes más grandes que los que había encontrado antes, y cortamos uno para usarlo como mástil para nuestra canoa. Ahora teníamos el río a nuestra izquierda, y la cadena de rocas a nuestra derecha, que aquí se acercaba al río, dejando solo un paso estrecho. En la parte más estrecha de este, levantamos un murallón antes de un foso profundo, que solo se podía cruzar por un puente levadizo que colocamos allí. Más allá del puente, colocamos una puerta estrecha de bambúes trenzados, para permitirnos entrar al país más allá, cuando quisiéramos. Plantamos el costado del murallón con palmas enanas, higuera india y otros arbustos espinosos, haciendo un camino serpenteante a través de la plantación, y excavando en el medio una trampa oculta, conocida por nosotros por cuatro postes bajos, destinados a sostener un puente de tablones cuando quisiéramos cruzarlo. Después de completar esto, construimos una pequeña cabaña de corteza en esa parte de la plantación que daba al arroyo, y le dimos el nombre de la Ermita, con la intención de que fuera un lugar de descanso. Después de varios días de trabajo arduo, regresamos a Prospect Hill y tomamos un pequeño descanso. El único trabajo que hicimos fue preparar el mástil y colocarlo en el trineo con el resto.
A la mañana siguiente regresamos a la Casa de la Tienda, donde inmediatamente comenzamos a trabajar en nuestra canoa con tal diligencia que pronto estuvo completada. Era sólida y elegante, revestida con madera y equipada con una quilla. La dotamos de anillos de latón para los remos y de estays para el mástil. En lugar de lastre, coloqué en el fondo una capa de piedras cubiertas con arcilla, y sobre esto un suelo de tablas. Los bancos para los remeros estaban dispuestos en cruz, y en el centro se alzaba majestuosamente el mástil de bambú, con una vela triangular. Detrás fijé el timón, operado por una caña; y ahora podía jactarme de haber construido una excelente canoa.
Nuestra flota estaba ahora en buenas condiciones. Para excursiones lejanas podríamos llevar la pinaza, pero la canoa sería invaluable para el servicio costero.
Nuestra vaca había, entretanto, dado a luz un ternero macho, que me dispuse a adiestrar para el servicio, como había hecho con el búfalo, comenzando por perforar sus fosas nasales; y el ternero prometía ser dócil y útil; y, como cada uno de los otros chicos tenía su animal favorito para montar, le otorgué el toro a Francis y le confié su educación, para animarlo a adquirir hábitos de valentía y actividad. Estaba encantado con su nuevo corcel y eligió darle el nombre de Valiant.
Aún teníamos dos meses antes de la temporada de lluvias, y dedicamos este tiempo a completar las comodidades de nuestra gruta. Hicimos todas las divisiones de madera, excepto aquellas que nos separaban de los establos, que construimos de piedra, para excluir cualquier olor de los animales. Pronto adquirimos habilidad en nuestros trabajos; teníamos un suministro abundante de vigas y tablas del barco; y con la práctica nos volvimos muy buenos en el enlucido. Cubrimos los suelos con una especie de barro bien batido, lo alisamos, y se secó perfectamente duro. Luego ideamos una especie de alfombra de fieltro. Primero cubrimos el suelo con tela de vela; extendimos sobre esto lana y pelo de cabra mezclados, y vertimos sobre ello cola de pescado disuelta, enrollando la alfombra y golpeándola bien. Cuando esto se secó, repetimos el proceso, y al final tuvimos una alfombra de fieltro. Hicimos una de estas para cada habitación, para protegernos de cualquier humedad a la que pudiéramos estar expuestos durante la temporada de lluvias.
Las privaciones que habíamos sufrido el invierno anterior aumentaron el disfrute de nuestras actuales comodidades. Llegó la temporada de lluvias; ahora teníamos una vivienda cálida, bien iluminada y conveniente, y abundancia de excelente provisión para nosotros y nuestros animales. Por la mañana, podíamos atender a sus necesidades sin problema, ya que el agua de lluvia, cuidadosamente recolectada en recipientes limpios, evitaba la necesidad de ir al río. Luego nos reuníamos en el comedor para las oraciones. Después de eso íbamos a nuestra sala de trabajo. Mi esposa tomaba su rueca o su telar, que era una construcción rudimentaria hecha por mí, pero en el cual había logrado tejer algunos tejidos útiles de lana y algodón, y también algo de lino, que había preparado para nosotros. Todos trabajábamos; el taller nunca estaba vacío. Con la rueda de un arma, ideé una especie de torno, mediante el cual mis hijos y yo producíamos algunos muebles y utensilios elegantes. Ernesto nos superó a todos en este arte, y hizo algunas cosas elegantes para su madre.
Después de la comida, comenzaban nuestras ocupaciones vespertinas; nuestra habitación estaba iluminada brillantemente; no escatimábamos nuestras velas, que eran tan fácilmente procurables, y disfrutábamos del reflejo en los elegantes cristales sobre nosotros. Habíamos dividido una pequeña capilla en una esquina de la gruta, que habíamos dejado intacta, y nada podría ser más magnífico que esta capilla iluminada, con sus columnas, pórtico y altares. Celebrábamos el servicio divino aquí todos los domingos. Había erigido una especie de púlpito, desde el cual pronunciaba un breve sermón a mi congregación, que procuraba hacer lo más simple e instructivo posible.
Jack y Francis tenían un gusto natural por la música. Les hice flautas de caña, en las que adquirieron una habilidad considerable. Acompañaban a su madre, que tenía una muy buena voz; y esta música en nuestra alta gruta tenía un efecto encantador.
Así habíamos dado grandes pasos hacia la civilización; y, aunque condenados, quizás, a pasar nuestras vidas solos en esta costa desconocida, aún podíamos ser felices. Estábamos situados en medio de la abundancia. Éramos activos, industriosos y contentos; bendecidos con salud y unidos por el afecto, nuestras mentes parecían expandirse y mejorar cada día. Veíamos a nuestro alrededor, por todos lados, rastros de la sabiduría y beneficencia Divinas; y nuestros corazones rebosaban de amor y veneración por esa Mano Omnipotente que nos había salvado de manera tan milagrosa, y continuaba protegiéndonos. Confiaba humildemente en Él, ya sea para restaurarnos al mundo, o para enviar algunos seres a unirse a nosotros en esta amada isla, donde durante dos años no habíamos visto ningún rastro de hombre. A Él le confiamos nuestro destino. Éramos felices y tranquilos, mirando con resignación hacia el futuro.
Capítulo 33 (Parte 2)
Dejé al lector en el momento en el que había entregado la primera parte de mi diario al teniente Bell, para que se lo entregara al capitán Johnson, del barco inglés Adventurer, esperando que regresara al día siguiente con el teniente Bell. Nos separamos con esta esperanza, y pensé que era necesario informar a mi familia de esta esperada visita, que podría decidir su futuro. Mi esposa y mis hijos mayores podrían desear aprovechar esta única oportunidad que podrían tener para regresar a su país natal—abandonar su querida isla, lo cual sin duda les causaría mucha tristeza en el último momento, pero era necesario para su futuro bienestar. No pude evitar sentirme angustiado ante la perspectiva de la solitaria vejez de mis queridos hijos, y decidí, si no deseaban regresar con el capitán Johnson, solicitarle que enviara algunos colonos para poblar nuestra isla.
Se recordará que había salido solo de casa, y a una hora temprana, después de haber avistado un barco desde la cima de nuestro árbol con mi telescopio. Partí sin desayunar, sin dar a mis hijos sus tareas, ni hacer arreglos para los trabajos del día. Mi conferencia con el teniente Bell había sido larga; ya era pasado el mediodía, y sabiendo cuán propensa era mi esposa a alarmarse, me sorprendió no encontrarla, ni a ninguno de mis hijos. Comencé a sentirme inquieto, y a mi llegada me subí apresuradamente al árbol, y encontré a mi fiel compañera extendida en su cama, rodeada de sus cuatro hijos, y aparentemente en gran dolor. Exigí, con un grito de dolor, qué había sucedido; todos querían hablar al mismo tiempo, y fue con cierta dificultad que supe que mi querida esposa, al descender la escalera, había sido presa de un mareo y se había caído y lastimado tanto que no podía levantarse sin ayuda; ahora soportaba un gran dolor en su pierna derecha y en su pie izquierdo. “Ernesto y yo,” añadió Fritz, “la llevamos sin demora a su cama, aunque no sin dificultad, pues la escalera es tan estrecha; pero ella seguía empeorando, y no sabíamos qué hacer.”
Jack. He frotado su pie continuamente, pero se hincha más y más, así como su pierna, que no me atrevo a tocar, pues le duele mucho.
Ernesto. Recuerdo, padre, que de los cofres que trajimos del barco hay uno sin abrir, que está marcado “medicinas,”—¿no contendrá algo que alivie a mamá?
Padre. Quizás sí, hijo. Hiciste bien en recordarlo; iremos a la Casa de la Tienda a buscarlo. Fritz, me acompañarás para ayudar a traerlo.
Deseaba estar solo con Fritz, para consultarle sobre el barco inglés, y me alegraba de esta oportunidad. Antes de dejar a mi esposa, tenía la intención de examinarle la pierna y el pie, que estaban extremadamente doloridos. Cuando me preparaba para entrar en la Iglesia, había estudiado medicina y cirugía práctica, para poder atender las aflicciones corporales de mis pobres feligreses, así como sus penas espirituales. Sabía cómo hacer sangrías y podía reubicar un miembro dislocado. Había hecho curas con frecuencia; pero desde mi llegada a la isla había descuidado mis estudios médicos, los cuales afortunadamente no habían sido necesarios. Sin embargo, esperaba ahora recordar lo suficiente de mi conocimiento como para curar a mi pobre esposa. Examiné primero su pie, que encontré gravemente torcido. Luego me pidió que mirara su pierna, y cuál fue mi angustia al ver que estaba fracturada por encima del tobillo; sin embargo, la fractura parecía simple, sin astillas, y fácil de curar. Envié a Fritz sin demora para que me consiguiera dos trozos de corteza de árbol, entre los cuales coloqué la pierna, después de haber, con la ayuda de mi hijo, estirado hasta que los dos fragmentos de hueso roto se unieran; luego lo vendé con vendas de lino y ataqué los trozos de corteza alrededor de la pierna, para que no se moviera. Vendé el pie torcido muy apretadamente, hasta que pudiera conseguir el bálsamo que esperaba encontrar en el cofre. Estaba seguro de que el mareo en la cabeza, que había causado su caída, procedía de alguna causa existente, que sospechaba, por el pulso y el color, debía ser una sobrecarga de sangre; y parecía necesario extraer algunos onzas, lo cual la persuadí a que me permitiera hacer, cuando trajera mi cofre de medicinas e instrumentos desde la Casa de la Tienda. La dejé, con muchas instrucciones, al cuidado de mis tres hijos menores, y me dirigí a la Casa de la Tienda con Fritz, a quien ahora le conté mi aventura de la mañana, y le consulté cómo deberíamos mencionárselo a su madre. Fritz estaba asombrado. Vi cómo su mente estaba ocupada; miraba alrededor nuestros campos y plantaciones, que crecían y prosperaban.
“No debemos decírselo, padre,” dijo él. “Estaré en la Casa de la Tienda temprano en la mañana; debes darme alguna comisión para ejecutar; esperaré la llegada del Capitán, y le diré que mi querida madre está enferma,—y que puede regresar como vino.”
“Hablas imprudentemente, Fritz,” respondí. “Te he dicho que este barco ha sufrido mucho por la tormenta y necesita reparaciones. ¿No has leído a menudo la regla de oro de nuestro divino Maestro, Haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti? Nuestro deber es recibir al Capitán en nuestra isla, y asistirle en la reparación y acondicionamiento de su barco.”
“Y él encontrará,” dijo él, “que sabemos algo de ese tipo de trabajo. ¿Le mostraste nuestra hermosa balandra y canoa? Pero ¿puede un barco tan grande entrar en nuestra Bahía de la Seguridad?”
“No,” respondí; “temo que no haya suficiente agua; pero mostraremos al capitán la gran bahía en el otro extremo de la isla, formada por el Cabo de la Decepción; allí encontrará un hermoso puerto.”
“Y él y sus oficiales pueden vivir en la granja, y nosotros podemos ir todos los días a ayudar en la reparación de su barco,” continuó Fritz.
“Muy bien,” dije; “y cuando esté terminado, él, a cambio, nos dará un lugar en él para regresar a Europa.”
“¡Regresar a Europa, padre!” exclamó; “¡dejar nuestra hermosa morada de invierno, la Casa-Tienda, y nuestra encantadora residencia de verano, el Nido del Halcón; nuestros queridos y buenos animales; nuestros cristales de sal; nuestras granjas; tanto que es nuestro y que nadie codicia, para regresar a Europa, a la pobreza, a la guerra, a esos malvados soldados que nos han desterrado! No queremos nada. Querido padre, ¿puedes consentir en dejar nuestra amada isla?”
“Tienes razón, querido hijo,” le dije. “Ojalá Dios nos conceda siempre permanecer aquí felices juntos; pero somos de diferentes edades, y por la ley de la naturaleza debemos separarnos un día. Considera, querido hijo, si sobrevives a tus hermanos, qué desolador sería vivir completamente solo en esta isla desierta, sin nadie que cierre tus ojos. Pero miremos estos árboles; veo que son tamarindos; su fruto contiene una pulpa que es muy útil en medicina, y que creo le servirá a tu madre, tanto como el jugo de la naranja o del limón. Encontraremos algunas de estas últimas en nuestra plantación cerca de la Casa-Tienda; pero, mientras tanto, trepa al tamarindo y recoge algunas de esas vainas que se parecen a las de los frijoles, llena un lado del saco con ellas, y reservaremos el otro para las naranjas y limones. Para no perder tiempo, iré a la Casa-Tienda a buscar los dos cofres, y tú puedes seguirme.”
Fritz subió al tamarindo en un momento. Crucé el Puente Familiar y pronto llegué a la gruta. Encendí una vela, que siempre mantenía lista, entré al almacén y encontré los dos cofres, etiquetados.
No eran grandes ni pesados, y, habiendo atado cuerdas alrededor para facilitar el transporte, procedí a visitar los árboles de naranja y limón, donde encontré los frutos suficientemente maduros para hacer limonada. Fritz vino a mi encuentro, con un buen suministro de tamarindos. Llenamos el otro extremo de su saco con naranjas y limones. Se lo echó al hombro, y, ninguno de nosotros estando sobrecargado, seguimos nuestro camino de regreso a casa muy rápido, a pesar del calor, que era excesivamente opresivo, aunque el sol estaba escondido bajo las nubes gruesas, que ocultaban completamente el mar. No se veía nada más que las olas rompiendo contra las rocas. Fritz expresó sus temores de que se acercara una tormenta, que podría resultar fatal para la embarcación, y deseaba sacar la pinaza e intentar ayudar al Capitán Johnson. Encantado como me sentía con su humanidad valiente, no pude consentir; le recordé la situación de su madre. “Perdóname, querido padre,” dijo; “había olvidado todo excepto el pobre barco. Pero el capitán puede hacer lo que hicimos nosotros, dejar su barco entre las rocas y venir, con todos los de la embarcación, a establecerse aquí. Les cederemos un rincón de nuestras islas; y si hay alguna dama entre ellos, ¡qué agradable sería para mamá tener una amiga!”
La lluvia cayó ahora a torrentes, y procedimos con gran dificultad. Después de cruzar el puente, vimos a lo lejos una figura muy extraordinaria que se acercaba; no pudimos determinar qué especie de animal era. Parecía más alta que cualquiera de los monos que habíamos visto, y mucho más grande, de color negro o marrón. No pudimos distinguir la cabeza, pero parecía tener dos cuernos gruesos y móviles al frente. Afortunadamente no habíamos llevado ningún arma, o Fritz ciertamente habría disparado a este animal singular. Pero a medida que se acercaba rápidamente, pronto reconocimos el paso y el grito de placer que nos saludaba. “¡Es Jack!” exclamamos; y de hecho era él, que se apresuraba a encontrarnos con mi gran capa y botas impermeables de caucho. Había olvidado llevarlas, y mi querido pequeño se había ofrecido para traerlas a la Casa-Tienda. Para protegerse en el camino, se había puesto la capa, cubriendo su cabeza con la capucha, y como mis botas eran demasiado grandes para él, se había puesto una en cada brazo, las cuales sostenía para asegurar la capucha. Imagina qué figura tan singular hacía. A pesar de nuestra inquietud y nuestra miserable condición, pues estábamos empapados, no pudimos evitar reírnos a carcajadas de él. No quise consentir en usar las coberturas que había traído; ni Fritz ni yo podríamos estar peor por la distancia que teníamos que recorrer, y Jack era más joven y delicado; así que le obligué a mantener su curiosa protección; y le pregunté cómo había dejado a su madre. “Muy inquieta,” dijo, “por ti; de otro modo creo que debe estar mucho mejor, pues sus mejillas están muy rojas y sus ojos muy brillantes, y habla constantemente. Ella misma habría venido a buscarte, pero no pudo levantarse; y cuando le dije que vendría, me pidió que fuera muy rápido; pero cuando estaba bajando las escaleras, la escuché llamarme de vuelta por miedo a la lluvia y al trueno; no quise escucharla, pero corrí tan rápido como pude, esperando llegar a la Casa-Tienda. ¿Por qué volviste tan pronto?”
“Para ahorrarte la mitad de tu camino, mi valiente pequeño,” le dije, apresurándome; porque el relato de Jack sobre su madre me inquietaba. Percibí que debía estar sufriendo fiebre, y la sangre subiendo a su cabeza. Mis hijos me siguieron, y pronto llegamos al pie de nuestro castillo en el aire.
Capítulo 34
Entramos en nuestro apartamento literalmente como si hubiéramos salido del mar, y encontré a mi pobre Elizabeth muy agitada. “¡Gracias al cielo!” dijo ella; “¿pero dónde está Jack, ese pequeño imprudente?”
“Aquí estoy, mamá,” dijo él, “tan seco como cuando te dejé. He dejado mi ropa abajo, para no aterrorizarte; porque si el señor Fritz hubiera tenido su arma, podría haber sido disparado como un rinoceronte, y no estar aquí para contarte mi historia.”
La buena madre entonces dirigió sus pensamientos hacia Fritz y hacia mí, y no quiso que nos acercáramos a ella hasta que hubiéramos cambiado nuestras ropas empapadas. Para complacerla, nos retiramos a un pequeño armario que había improvisado entre dos gruesas ramas en la parte superior de la escalera, que se utilizaba para guardar nuestros cofres de lino, nuestros vestidos y nuestras provisiones. Pronto cambiamos de ropa; colgamos las prendas mojadas, y regresé a mi compañera, quien sufría de su pie, pero aún más de una terrible jaqueca. Ella tenía fiebre alta. Concluí que era urgente hacer una sangría, pero comencé calmando su sed con un poco de limonada. Luego abrí mi caja de instrumentos quirúrgicos, y me acerqué a la apertura hacia el este que nos servía de ventana, y que podíamos cerrar con una cortina, la cual estaba completamente levantada para darle aire a nuestra querida enferma, y para distraer a mis hijos, que estaban observando la tormenta. Las poderosas olas que rompían contra las rocas, el relámpago vivo que estallaba a través de los castillos de nubes oscuras, el majestuoso e incesante retumbar del trueno, formaban uno de esos espectáculos encantadores a los que se habían acostumbrado desde la infancia. Como en las montañas suizas estamos expuestos a tormentas terribles, a las cuales es necesario familiarizarse, ya que no se pueden evitar, había acostumbrado a mi esposa y a mis hijos, con mi propio ejemplo, a observar, no solo sin miedo, sino incluso con admiración, estos grandes sacudones de los elementos, —estas convulsiones de la naturaleza.
Había abierto el cofre, y mis hijos habían dirigido su atención a los instrumentos que contenía; los primeros estaban un poco oxidados, y se los entregué a Ernesto, quien, después de examinarlos, los colocó en una mesa dentro de la ventana. Estaba buscando una lanceta en buen estado, cuando un trueno, como el que nunca había oído en mi vida, nos aterrorizó tanto, que casi caímos. Este estallido de trueno no había sido precedido por ningún relámpago, pero fue acompañado por dos inmensas columnas de fuego en forma de tenedor, que parecían estirarse del cielo hasta nuestros mismos pies. Todos gritamos, incluso mi pobre esposa; pero el silencio del terror sucedió, y parecía el silencio de la muerte. Corrí al lecho, y encontré a mi querida paciente en un estado de total insensibilidad. Estaba convencido de que había muerto, y estaba mudo de desesperación. Fui sacado de mi estupor por la voz de mis hijos. Entonces recordé que no lo había perdido todo: aún quedaban deberes que cumplir y afecto que me consolaba. “Mis hijos,” grité, extendiendo mis brazos hacia ellos, “vengan a consolar a su desafortunado padre: vengan a lamentar con él a la mejor de las esposas y madres.” Aterrorizados por la apariencia de su madre, rodearon su cama, llamándola con acentos agudos. En ese momento vi que mi pequeño Francisco estaba desaparecido, y mi dolor se aumentó por el miedo de que hubiera sido alcanzado por el relámpago. Me volví apresuradamente hacia la ventana, esperando encontrar a mi hijo muerto y nuestra morada en llamas. Afortunadamente, todo estaba a salvo; pero, en mi distracción, apenas agradecí a Dios por Su misericordia, en el mismo momento en que Él amablemente me restituyó mis tesoros perdidos. Francisco, asustado por la tormenta, se había escondido en la cama de su madre y se había quedado dormido; despertado por el trueno, no se había atrevido a moverse, temiendo que anunciaba la llegada de los salvajes; pero al final, los gritos de sus hermanos lo despertaron, y levantando su bonita cabecita rubia, suponiendo que su madre estaba dormida, rodeó su cuello con sus brazos, diciendo: “Despierta, mamá, estamos todos aquí,—papa, mis hermanos, y la tormenta también, que es muy hermosa, pero me asusta. Abre tus ojos, mamá; mira el brillante relámpago, y besa a tu pequeño Francisco.” Ya sea su dulce voz, o los gritos de sus hijos mayores, devolvieron sus facultades: ella se recuperó gradualmente, y me llamó. El exceso de mi alegría amenazaba con ser casi tan fatal como mi dolor. Con dificultad controlé mis propios sentimientos y los de mis niños; y, después de haberlos enviado lejos de la cama, verifiqué que ella no solo estaba realmente viva, sino mucho mejor. El pulso estaba tranquilo, y la fiebre había cedido, dejando solo una debilidad que no era en absoluto alarmante. Abandoné, con alegría, la intención de hacerle una sangría, cuya necesidad había temido contemplar, y me contenté con emplear a los niños para preparar una mezcla refrescante, compuesta de jugo de limón, cebada y tamarindos, que completaron con gran satisfacción de su madre. Luego ordené a Fritz que descendiera al patio, matara una ave, la desplumara y la cocinara para hacer un caldo,—una alimentación saludable y ligera para nuestra querida enferma. Le pedí a uno de sus hermanos que lo ayudara, y Jack y Francisco, frecuentemente empleados bajo su madre, estaban listos en un momento. Ernesto, por su parte, permaneció tranquilamente en su asiento, lo cual atribuí a su habitual pereza, y traté de hacerlo sentir avergonzado por ello. “Ernesto,” le dije, “no estás muy ansioso por complacer a tu madre; te sientas como si el rayo te hubiera alcanzado.”
“En efecto, me ha vuelto incapaz de ser de utilidad para mi buena madre,” dijo él, tranquilamente; y, sacando su mano derecha de debajo de su chaleco, me la mostró, horriblemente negra y quemada.
Este querido niño, que debió haber sufrido mucho, nunca había pronunciado una queja, por miedo a alarmar a su madre; y aún ahora me hizo una señal para que guardara silencio, para que ella no oyera y descubriera la verdad. Sin embargo, ella pronto cayó en un sueño, lo que me permitió atender al pobre Ernesto y preguntarle sobre el accidente. Supe que un largo y puntiagudo instrumento de acero, que él estaba examinando cerca de la gran ventana, al inclinarse sobre él para verlo mejor, había atraído el rayo, que, cayendo parcialmente sobre la mano con la que lo sostenía, había causado el infortunio. Había rastros en su brazo del fuego eléctrico, y su cabello estaba quemado por un lado. No sabía por qué milagro el fluido eléctrico había sido desviado, y cómo nosotros, viviendo en un árbol, habíamos sido preservados de una conflagración repentina y general. Mi hijo me aseguró que había visto el fuego recorrer el instrumento que sostenía, y de ahí caer verticalmente hacia la tierra, donde parecía estallar con una segunda explosión. Estaba impaciente por examinar este fenómeno, y ver si quedaban otros rastros, aparte de los de la mano de mi hijo, a los que en primer lugar era necesario atender. Recordé haber aplicado con frecuencia con éxito en quemaduras el remedio más simple y fácil, que todo el mundo puede utilizar: esto es, sumergir la mano afectada en agua fría, renovándola cada ocho o diez minutos. Coloqué a Ernesto entre dos cubos de agua fría, y, exhortándolo a tener paciencia y perseverancia, lo dejé para que se bañara la mano, y me acerqué a la apertura, para intentar descubrir qué nos había preservado, al desviar la dirección del rayo, que uno podría haber esperado que hubiera matado a mi hijo y destruido nuestra morada. Solo vi algunos rastros ligeros sobre la mesa; pero, al mirar más atentamente, encontré que la mayor parte de los instrumentos quirúrgicos que Ernesto había colocado sobre ella estaban ya derretidos o muy dañados. Al examinarlos por separado, noté uno mucho más largo que los demás, que sobresalía del borde de la mesa, y estaba muy marcado por el fuego. No pude recogerlo fácilmente; se había adherido algo al derretirse, y, al intentar desengancharlo, vi que la punta, que estaba más allá de la abertura, tocaba un grueso cable que parecía estar suspendido del techo de nuestra tienda. Todo se explicó ahora; excepto que no podía entender de ninguna manera este cable, colocado expresamente para servir de conductor para el rayo. Parecía obra de magia. La tarde estaba demasiado avanzada para distinguir cómo estaba fijado y qué lo sostenía abajo; por lo tanto, ordenando a Ernesto que llamara en voz alta si me necesitaba, me apresuré a bajar. Vi a mis tres cocineros muy ocupados, mientras pasaba, preparando el caldo para su madre—me aseguraron que sería excelente. Fritz se jactaba de haber matado al ave con toda rapidez, Jack de haberla desplumado sin rasgarla mucho, y Francisco de haber encendido y mantenido el fuego. No tenían nada que hacer en ese momento, y los llevé conmigo para tener con quién hablar sobre el fenómeno del rayo. Debajo de la ventana encontré un gran paquete de alambre de hierro, que había traído de la Casa-Tienda unos días antes, con la intención de hacer una especie de reja para el corral de las aves en un día de descanso. ¿Por qué había llegado aquí, y enganchado por un extremo al techo de nuestra casa? Algún tiempo antes había reemplazado nuestro toldo de tela por una especie de techo cubierto con corteza clavada a listones; la tela aún cubría los lados y el frente; todo era tan inflamable, que, de no haber sido por el conductor providencial, debíamos haber estado en llamas en un instante. Agradecí a Dios por nuestra preservación; y el pequeño Francisco, al verme tan feliz, dijo—
“¿Es verdad, papá, que este cable nos ha preservado?”
“Sí, es verdad, mi amor; y quiero saber qué buen genio lo ha colocado allí, para que pueda estar agradecido,” le dije.
“Ah, padre,” dijo mi pequeño, “abrázame, pero no me agradezcas; porque no sabía que estaba haciendo el bien.”
Asombrado por esta información, le pedí a mi hijo que me dijera por qué y cómo había fijado el cable.
“Quería alcanzar algunos higos,” dijo él, “cuando tú y Fritz estaban en la Casa-Tienda, y Jack y Ernesto estaban cuidando a mamá; deseaba hacer algo bueno por ella. Pensé que le gustaría algunos de nuestros dulces higos; pero no había ninguno a mi alcance, y no tenía un palo lo suficientemente largo para sacarlos. Bajé y encontré ese gran rollo de alambre. Intenté romper un pedazo, pero no pude; entonces decidí llevar el rollo entero a nuestra vivienda, y doblar un extremo en forma de gancho, con el que pudiera enganchar algunas ramas y acercarlas para recoger los higos. Tuve mucho éxito al principio, y aseguré uno o dos higos. Tenía mi paquete de alambre sobre la mesa junto a la ventana, y yo mismo estaba cerca de él. Pensé que podría alcanzar una rama que colgaba sobre nuestro techo, cargada de frutas. Me incliné hacia adelante, y extendí mi gancho hacia la rama; sentí que lo había asegurado, y comencé a tirar con alegría. Sabes, papá, que se doblan y no se rompen; pero se mantuvo inmóvil, al igual que mi gancho, que estaba sujetado por uno de los listones del techo. Tiré con todas mis fuerzas, y, en mis esfuerzos, golpeé mi pie contra el rollo de alambre, que cayó al suelo sin desenganchar el gancho. Puedes juzgar lo firme que está, pues no es un salto pequeño desde nuestra casa hasta el suelo.”
“Un buen trabajo, de hecho, hijo mío,” dije yo, “es el tuyo, porque nos ha salvado. Dios te ha inspirado, y ha hecho uso de la mano de un niño para nuestra preservación. Tu conductor permanecerá donde lo has colocado tan felizmente; aún podemos necesitarlo. El cielo sigue viéndose muy amenazador; volvamos a tu madre, y llevemos una luz con nosotros.”
Había ideado una especie de linterna portátil, hecha de isinglass, que nos iluminaba en nuestras tareas. Además, un calabazo perforado con pequeños agujeros, con una vela dentro, estaba colocado en la cima de la escalera de caracol, y la iluminaba por completo, de modo que podíamos bajar sin peligro tanto de noche como de día. Sin embargo, estaba preocupado por cómo deberíamos bajar a mi esposa, si encontráramos necesario moverla durante su enfermedad; lo mencioné a Fritz.
“No te preocupes, padre,” dijo él, “Ernesto y yo somos muy fuertes ahora, y podemos llevar a mamá como una pluma.”
“Tú y yo podríamos, querido hijo,” dije yo; “pero Ernesto no puede ser de mucha ayuda para nosotros en este momento.”
Entonces les conté su infortunio. Ellos estaban angustiados y asombrados, sin comprender la causa, que prometí explicar. Sin embargo, ahora deseaban ver a su hermano. Fritz entonces pidió, en voz baja, si podía ir a la Casa-Tienda, para ver si el barco y el capitán habían llegado. Viendo a sus hermanos escuchando con curiosidad, pensé que era mejor contarles el asunto, pidiéndoles, sin embargo, que no lo mencionaran a su madre por el momento. Jack, que ahora tenía alrededor de catorce años, escuchó con el mayor interés, sus ojos brillando con alegría y sorpresa.
“¡Un barco!—¿personas de Europa? ¿Crees que han venido a buscarnos? Quizás son nuestros parientes y amigos.”
“Qué contento estaría,” dijo Francisco, “si mi buena abuelita estuviera allí; me quería mucho, y siempre me daba dulces.” Esta era la madre de mi querida esposa, de quien se había separado con extrema tristeza; sabía que una sola palabra del niño habría revivido todas sus penas, y sería peligroso en su estado actual. Por lo tanto, le prohibí mencionar tal cosa a su madre, incluso si mencionábamos el barco.
Subimos, y encontramos a nuestra querida paciente despierta, con Ernesto a su lado, con la mano vendada, y algo aliviado; aunque, al no haber aplicado el agua de inmediato, tenía varias ampollas, que me pidió que abriera. Era necesario decirle a su madre que había tenido una quemadura; ella mencionó varios remedios, y yo estaba dudando cuál usar, cuando Fritz, dándome una mirada significativa, dijo: “¿No crees, padre, que las hojas de karata, que curaron tan bien la pierna de Jack, serían tan útiles para la mano de Ernesto?”
“No tengo duda de ello,” dije yo; “pero no tenemos ninguna aquí.”
“Sé muy bien dónde crecen,” dijo él. “Vamos, Jack, pronto llegaremos; tendremos un poco de lluvia, pero ¿qué importa? no nos derretiremos, y podemos darnos un baño.”
Mi esposa estaba dividida entre su deseo de aliviar a Ernesto, y su miedo a que los chicos salieran en una noche tan tormentosa. Finalmente accedió, con la condición de que Jack llevara mi abrigo, y Fritz las botas, y que llevaran la linterna. Así equipados, partieron; los acompañé fuera del árbol; Fritz me aseguraba que regresarían en tres horas, como mucho. Tenía la intención de avanzar a lo largo de las rocas hacia la Casa-Tienda, para hacer las observaciones que pudiera; porque, como me dijo, no podía sacar al pobre capitán y su barco de su mente. Era ya las siete; les di mi bendición, y los dejé con instrucciones de ser prudentes, y volví con el corazón ansioso a mis enfermos.
Capítulo 35
Al entrar, encontré a Francis sentado en la cama de su madre, contándole la historia del rayo, del cable que se llamaba conductor, de los higos que iba a recoger para ella, y que papá lo había llamado—el pequeño Francis—el salvador de toda la familia. Habiendo explicado brevemente los resultados del afortunado ingenio de Francis, conseguí algo de papa cruda para aplicar a la mano de Ernesto, que aún le causaba gran dolor, y bañé el pie de mi esposa con un poco de eau d’arquebusade, que obtuve de mi botiquín; allí también encontré algo de láudano, unas pocas gotas del cual infusioné en la limonada, deseando que durmiera hasta que sus hijos regresaran. Pronto se sumió en un dulce sueño; los chicos siguieron su ejemplo, y me quedé solo con mis ansiedades; feliz, sin embargo, de verlos en descanso después de una noche tan agitada. Pasaron las horas, y mis hijos aún no volvían. Estaba continuamente en la ventana, escuchando sus pasos o el sonido de sus voces; sólo oía la lluvia cayendo en torrentes, las olas rompiendo contra las rocas, y el viento aullando espantosamente. No podía evitar pensar en el peligro que corrían, teniendo que cruzar el río dos veces, que sin duda estaba crecido por la lluvia. No estaba tan alarmado por Fritz, un joven fuerte y valiente de diecinueve años, y un cazador decidido; sino por el pobre Jack, valiente hasta la temeridad, y sin fuerza ni experiencia para protegerse, no podía evitar imaginarlo arrastrado por la corriente, y a su hermano sin atreverse a regresar sin él. Mi esposa se despertaba ocasionalmente, pero el narcótico la había adormecido; no percibía la ausencia de sus hijos. Francis dormía tranquilamente; pero cuando Ernesto se despertó y oyó el tormenta tan terriblemente aumentada, casi se volvió loco; todo su egoísmo, toda su indolencia desaparecieron. Me suplicó que le permitiera ir en busca de sus hermanos, y con dificultad logré retenerlo. Para convencerlo de que no era el único culpable del peligro de Fritz y Jack, le conté, por primera vez, la historia del bote y el barco, y le aseguré que la gran causa de su ansiedad por ir a la Casa del Tienda, era buscar algunos rastros de los desafortunados marineros y su barco, expuestos a ese mar furioso.
“Y Fritz, también, está expuesto a ese mar,” gritó Ernesto. “Lo sé; estoy seguro de que en este momento está en su canoa, luchando contra las olas.”
“Y Jack, mi pobre Jack!” suspiré, contagiado por sus miedos.
“No, padre,” añadió Ernesto; “cálmate; Fritz no será tan imprudente; habrá dejado a Jack en nuestra casa en la roca; y, probablemente, viendo la desesperanza de su empresa, ha regresado él mismo ahora, y está esperando allí hasta que la corriente baje un poco; déjame ir, querido padre; me has ordenado agua fría para mi mano quemada, y sin duda se curará si se moja bien.”
No pude consentir exponer a mi tercer hijo a la tormenta, que se había vuelto aterradora; la lona que cubría nuestra ventana estaba rasgada en mil pedazos y arrastrada; la lluvia, como un diluvio, se había infiltrado en nuestra vivienda, incluso hasta la cama donde mi esposa e hijo estaban acostados. No podía decidirme a dejarlos a ellos mismos en esta situación peligrosa, ni a exponer a mi hijo, que ni siquiera podría ser de ayuda para sus hermanos. Le ordené que se quedara, logré persuadirlo de su probable seguridad, y lo inducí a acostarse a descansar. Ahora, en mi terrible soledad, me dirigí a Él, “que templa el viento al cordero sheared;” que no nos prohíbe dirigirnos a Él en las pruebas que nos envía, para rogarle que las suavice, o nos dé fuerzas para soportarlas. Arrodillado, me atreví a suplicarle que me devolviera a mis hijos, añadiendo sumisamente, siguiendo el ejemplo de nuestro bendito Salvador, “Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Señor.”
Mis oraciones parecían haber sido escuchadas; la tormenta se fue calmando gradualmente, y el día comenzó a amanecer. Desperté a Ernesto, y tras vendar su mano herida, salió hacia la Casa del Tienda, en busca de sus hermanos. Lo seguí con la vista hasta donde pude ver; todo el país parecía un vasto lago, y el camino a la Casa del Tienda era como el lecho de un río; pero, protegido por sus buenas polainas de piel de búfalo, avanzó sin miedo y pronto desapareció de mi vista.
La voz de mi esposa, que estaba despierta y ansiosamente preguntaba por sus hijos, me sacó de la ventana.
“Se han ido,” dije yo, “a recoger las hojas del karata para la mano quemada de Ernesto, y él también quería ir.”
Su profundo sueño había borrado completamente de su memoria todos los eventos de la noche anterior, y me alegro de haber permitido a Francis repetir su pequeño cuento de la quemadura y su conductor para ganar tiempo. Ella estaba asombrada e inquieta al oír el accidente de Ernesto, y temía que se mojaran buscando el karata, sin saber las horas de angustia que había soportado esperando y vigilando por aquellos que ella creía que sólo acababan de salir de casa. En ese momento, se oyeron las queridas y conocidas voces bajo la gran ventana.
“Padre, estoy trayendo de vuelta a mis hermanos,” gritó Ernesto.
“Sí, papá, estamos todos vivos, y tan mojados como peces,” añadió la dulce voz de Jack.
“Pero no sin haber tenido nuestros problemas,” dijo la voz varonil de Fritz.
Corrí por las escaleras para encontrarlos, y, abrazándolos, los conduje, temblando de emoción, hasta la cama de su madre, quien no podía comprender el transporte de alegría que expresaba.
“Querida Elizabeth,” dije yo, “aquí están nuestros hijos; Dios nos los ha dado una vez más.”
“¿Entonces hemos estado en peligro de perderlos?” dijo ella. “¿Qué significa esto?”
Vieron que su madre estaba inconsciente de su larga ausencia y le aseguraron que sólo era la tormenta la que los había empapado completamente, lo que me había alarmado. Me apresuré a hacer que se cambiaran de ropa y fueran a la cama un rato para descansar; ya que, por más ansioso que estuviera, deseaba preparar a mi esposa para su relato y también contarle sobre el barco. Jack no quiso irse hasta que produjo su paquete de hojas de karata.
“Hay suficiente para treinta y seis tormentas,” dijo él; “y las prepararé. He tenido algo de experiencia con las mías, y conozco el mejor método.”
Pronto dividió una de las hojas con su cuchillo, después de cortar la espina triangular del extremo, y la aplicó a la mano de su hermano, atándola con su pañuelo. Tras completar este vendaje, se quitó la ropa, y, saltando a su cama, él y sus hermanos se durmieron profundamente en diez minutos.
Entonces me senté junto a mi esposa y comencé mi relato; desde mi primera vista del barco y mi ansiosa vigilancia para establecer contacto con él, para que pudiéramos aprovechar la oportunidad de regresar a Europa.
“¿Pero por qué deberíamos regresar a Europa?” dijo ella; “no necesitamos nada aquí ahora, ya que tengo lino, algodón y una rueca. Nuestros hijos llevan una vida activa, saludable e inocente, y viven con nosotros, cosa que no podrían hacer en el mundo. Durante cuatro años hemos sido felices aquí, y ¿qué encontraremos en Europa que nos compensen por lo que dejamos aquí?—pobreza, guerra, y ninguna de esas cosas que tenemos aquí en abundancia.”
“Pero encontraríamos a la abuelita,” dijo el pequeño Francis; y se detuvo, recordando mi prohibición.
Sin embargo, había dicho suficiente para llevar lágrimas a los ojos de su madre.
“Tienes razón, mi querido,” dijo ella, “ese es mi único arrepentimiento; pero mi querida madre estaba envejecida y enferma, en toda probabilidad ya no la encontraría en este mundo; y si ha sido llevada al Cielo, ella vela por nosotros en esta isla, tanto como si estuviéramos en Europa.”
Después de que mi querida esposa había superado la agitación que este recuerdo le causó, continué la conversación como sigue:
Capítulo 36
“Veo, querida esposa,” dije yo, “que tú, al igual que el resto de mi familia, estás contenta de permanecer en esta isla, donde parece ser la voluntad de Dios que residamos, ya que es improbable que en una tempestad como esta el Capitán Johnson arriesgue acercarse a la isla, si es que no le ha sido ya fatal. Estoy impaciente por saber si Fritz tiene noticias de él; pues fue en la playa cerca de la Casa del Tienda donde él y Jack pasaron la noche.”
“¡Bien hecho, mis buenos y valientes chicos!” dijo su madre; “al menos podrían haberles dado asistencia si se hubieran hundido.”
“Tienes más coraje que yo, querida Elizabeth,” respondí; “he pasado toda la noche lamentando a mis hijos, y tú solo piensas en el bien que podrían haber hecho a sus semejantes.”
Mis hijos estaban despiertos en ese momento, y pregunté ansiosamente si habían descubierto algún rastro del barco. Fritz dijo que no; pero temía que nunca pudiera resistir la furia de la tormenta.
“No, de hecho,” dijo Jack; “esas montañas de olas, que no eran fijas como otras montañas, venían a toda prisa a tragarse a Fritz el grande, Jack el pequeño, y su excelente canoa.”
Mi esposa casi se desmaya al oír que se habían aventurado en ese mar terrible; y le recordé a Fritz que le había prohibido hacerlo.
“Pero a menudo me has dicho, papá,” dijo él, “haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti; y qué felicidad nos habría sido, cuando nuestro barco se hundió, si hubiéramos visto una canoa.”
“Con dos valientes hombres viniendo en nuestra ayuda,” dijo Jack;—“pero sigue con tu historia, Fritz.”
Fritz continuó: “Primero fuimos a las rocas, y, con algo de dificultad, y no hasta que Jack había derramado algo de sangre en la causa, aseguramos las hojas de karata, con sus feas espinas en el extremo. Cuando nuestro saco estuvo lleno, continuamos a lo largo de las rocas hacia la Casa del Tienda. Desde esta altura intenté descubrir el barco, pero la oscuridad lo ocultaba todo. Una vez pensé que percibía a lo lejos una luz fija, que no era ni una estrella ni el relámpago, y que perdía de vista ocasionalmente. Ahora habíamos llegado a la cascada, que, por el ruido, parecía muy crecida por la lluvia—nuestras grandes piedras estaban completamente ocultas por una espuma hirviente. Hubiera intentado cruzar, si hubiera estado solo; pero, con Jack sobre mis hombros, temía el riesgo. Por lo tanto, me preparé para seguir el curso del río hasta el Puente Familiar. El suelo mojado nos hacía caer continuamente de rodillas, y con gran dificultad llegamos al puente. ¡Pero imaginen nuestra consternación! El río había subido tanto que las tablones estaban cubiertos, y, según creímos, todo estaba destruido. Entonces le dije a Jack que regresara al Nido del Halcón con las hojas de karata, y yo nadaría a través del río. Regresé unos cien metros corriente arriba para encontrar una parte más ancha y menos rápida, y crucé fácilmente. ¡Imaginen mi sorpresa al ver una figura humana acercándose a encontrarse conmigo; no tuve dudas de que era el capitán del barco, y—”
“Y era el Capitán Jack, sans peur et sans reproche,” dijo el valiente pequeñajo. “Estaba decidido a no regresar a casa como un cobarde que temía al agua.” Cuando Fritz se fue, probé el puente, y pronto encontré que no había suficiente agua sobre él para arriesgarme a ahogarme. Me quité las botas, que podrían haberme hecho resbalar, y mi capa, que era demasiado pesada, y, dando un salto, corrí con todas mis fuerzas a través del puente y llegué al otro lado. Me puse las botas, que tenía en las manos, y avancé para encontrarme con Fritz, quien gritó, tan pronto como me vio, “¿Eres tú, capitán?” Intenté decir, “Sí, ciertamente,” con un tono profundo, pero mi risa me delató.
“Con gran pesar mío,” dijo Fritz, “hubiera preferido de verdad encontrar al Capitán Johnson; pero temo que él y su gente estén en el fondo del mar. Después de encontrarnos con Jack, nos dirigimos a la Casa del Tienda, donde encendimos un buen fuego y nos secamos un poco. Luego nos refrescamos con algo de vino que quedó en la mesa donde habías recibido al capitán, y procedimos a preparar una señal para informar al barco que estábamos listos para recibirlos. Conseguimos una gruesa caña de bambú del almacén; fijé firmemente en un extremo la gran linterna de la vejiga de pescado que nos diste para llevar; llené la lámpara con aceite y coloqué en ella una mecha de algodón gruesa, que, al encenderse, era muy brillante. Jack y yo la colocamos entonces en la playa, en la entrada de la bahía. La fijamos frente a la roca, donde el viento terrestre no podría llegar a ella, la hundimos tres o cuatro pies en el suelo, la estabilizamos con piedras y luego fuimos a descansar junto a nuestro fuego, después de este largo y difícil trabajo. Después de secarnos un poco, partimos de regreso, cuando, mirando hacia el mar, nos sorprendió la aparición de la misma luz que habíamos notado antes; escuchamos, al mismo tiempo, el lejano reporte de un cañón, que se repitió tres o cuatro veces a intervalos irregulares. Estábamos convencidos de que era el barco llamándonos en busca de ayuda, y, recordando el mandato de nuestro Salvador, pensamos que nos perdonarías nuestra desobediencia si te presentábamos por la mañana al capitán, al teniente, y a cuantos pudiera contener nuestra canoa. Entramos entonces sin miedo, pues sabes lo ligera y bien equilibrada que es; y, remando hacia la bahía, se extendió la vela al viento, y ya no tuvimos más problemas. Entonces tomé el timón; mi propia luz señal se veía claramente en la playa; y, exceptuando la lluvia que caía en torrentes, las olas que bañaban nuestra canoa, y la inquietud acerca del barco y de ustedes, y nuestro temor de que el viento nos arrastrara al mar abierto, habríamos tenido una encantadora excursión marítima. Cuando salimos de la bahía, percibí que el viento nos empujaba hacia la Isla del Tiburón, que, estando directamente frente a la bahía, forma dos entradas a la misma. Intendí rodearla y desembarcar allí, si era posible, para buscar algún rastro del barco, pero encontramos esto imposible; el mar estaba demasiado alto; además, no habríamos podido amarrar nuestra canoa, pues la isla no ofrecía ni un solo árbol ni nada a lo que pudiéramos atarla, y las olas pronto la habrían arrastrado. Ahora habíamos perdido de vista la luz, y al no escuchar más señales, comencé a pensar en su angustia cuando no llegamos a la hora prometida. Por lo tanto, resolví regresar por el otro lado de la bahía, evitando cuidadosamente la corriente, que nos habría llevado al mar abierto. Bajé la vela por medio de las cuerdas que habías fijado a ella, y remamos hacia el puerto. Amarramos cuidadosamente la canoa y, sin regresar a la Casa del Tienda, tomamos el camino de regreso a casa. Cruzamos el puente como lo había hecho Jack, encontramos la capa impermeable y el saco de hojas de karata donde él las había dejado, y poco después encontramos a Ernesto. Como era de día, no lo tomé por el capitán, pero lo reconocí de inmediato y sentí el más profundo remordimiento al escuchar de él la angustia y ansiedad que habían pasado durante la noche. Nuestra empresa fue imprudente y en su totalidad inútil; pero podríamos haber salvado vidas, lo cual habría sido una amplia recompensa. Temo que todo sea desesperado. ¿Qué piensas, padre, sobre su destino?”
“Espero que estén lejos de esta peligrosa costa,” dije yo; “pero si aún están en nuestros alrededores, haremos todo lo posible para asistirlos. Tan pronto como la tempestad haya cesado, tomaremos la pinaza y navegaremos alrededor de la isla. Hace tiempo que me has instado a hacer esto, Fritz; y quién sabe si en el lado opuesto podríamos encontrar algunos rastros de nuestros pobres marineros,—quizás incluso encontrarlos.”
El tiempo se despejaba gradualmente, y llamé a mis hijos para que salieran conmigo. Mi esposa me rogó encarecidamente que no me aventurara al mar; le aseguré que no estaba lo suficientemente calmado, pero debíamos examinar nuestras plantaciones para determinar el daño hecho, y al mismo tiempo podríamos buscar algunos rastros del naufragio; además, nuestros animales estaban clamando por comida; por lo tanto, dejando a Ernesto con ella, descendimos para atender en primer lugar sus necesidades.
Capítulo 37
Nuestros animales nos esperaban impacientes; habían sido descuidados durante la tormenta y estaban mal alimentados, además de medio hundidos en agua. A los patos y al flamenco les parecía bien, y nadaban cómodamente en el agua lodosa; pero los cuadrúpedos se quejaban en voz alta, cada uno en su propio idioma, y hacían una confusión espantosa de sonidos. Valiant, especialmente,—el nombre que Francis había dado al ternero que le había dado para criar,—balaba incesantemente por su joven amo, y no podía ser calmado hasta que él llegara. Es maravilloso cómo este niño, de solo doce años, había domesticado y unido a este animal; aunque a veces tan feroz, con él era manso como un cordero. El niño montaba en su espalda, guiándolo con un pequeño palo, con el cual apenas tocaba el costado de su cuello según deseaba que se moviera; pero si sus hermanos se hubieran atrevido a montar, seguramente habrían sido desarrojados. Un espectáculo encantador era nuestra caballería: Fritz en su hermoso onagra, Jack en su enorme búfalo, y Francis en su joven toro. No quedaba más para Ernesto que el burro, y sus hábitos lentos y pacíficos le venían muy bien.
Francis corrió hacia su favorito, que mostró su alegría al verlo tan bien como pudo, y a la primera llamada siguió a su amo desde el establo. Fritz sacó a Lightfoot Jack su búfalo, y yo seguí con la vaca y el asno. Los dejamos jugar libremente sobre la tierra húmeda, hasta que quitamos el agua de su establo y les suministramos comida fresca. Luego los metimos, considerando aconsejable continuar nuestra expedición a pie, por si el puente seguía inundado. Francis era el supervisor de las aves, y conocía cada pollito por su nombre; los llamó y esparció su comida para ellos, y pronto tuvo a su hermosa y ruidosa familia revoloteando a su alrededor.
Después de haber hecho cómodos a nuestros animales y darles su desayuno, comenzamos a pensar en el nuestro. Francis hizo un fuego y calentó un poco de caldo de pollo para su madre; para nosotros, nos contentamos con un poco de leche nueva, arenques salados y papas frías. A menudo había buscado en mis excursiones el precioso árbol de pan, tan alabado por los viajeros modernos, que había esperado encontrar en nuestra isla, por su situación favorable; pero hasta ahora no había tenido éxito. No pudimos obtener la bendición del pan, nuestras galletas de barco se habían agotado hace tiempo, y aunque habíamos sembrado nuestro maíz europeo, aún no habíamos cosechado nada.
Después de haber arrodillado juntos para agradecer a Dios por su protección misericordiosa durante los terrores de la noche pasada, y pedirle que continuara, nos preparamos para salir. Las olas seguían altas, aunque el viento había disminuido, y decidimos simplemente seguir por la orilla, ya que los caminos seguían siendo intransitables debido a la lluvia, y la arena era más fácil de caminar que la hierba mojada; además, nuestro principal motivo para la excursión era buscar cualquier rastro de un naufragio reciente. Al principio no pudimos descubrir nada, ni siquiera con el telescopio; pero Fritz, subiendo a una roca alta, creyó haber visto algo flotando hacia la isla. Me rogó que le permitiera tomar la canoa, que aún estaba donde la dejó la noche anterior. Como el puente ahora era fácil de cruzar, accedí, solo insistiendo en acompañarlo para ayudar a manejarla. Jack, que tenía mucho miedo de quedarse atrás, fue el primero en saltar y agarrar un remo. Sin embargo, no era necesario; dirigí mi pequeña barca hacia la corriente, y fuimos arrastrados con tal velocidad que casi nos quitó el aliento. Fritz estaba al timón, y parecía no tener miedo; no diré que su padre estaba tan tranquilo. Sostuve a Jack, por temor a accidentes, pero él solo se rió y observó a su hermano que la canoa galopaba mejor que Lightfoot. Pronto estuvimos en el mar abierto, y dirigimos nuestra canoa hacia el objeto que habíamos notado, y que aún teníamos a la vista. Temíamos que fuera el bote volcado, pero resultó ser un barril bastante grande, que probablemente había sido arrojado por la borda para aligerar el barco en problemas; vimos varios otros, pero ni mástil ni tablón que nos diera alguna idea de que el barco y el bote se habían hundido. Fritz deseaba mucho haber dado la vuelta a la isla para asegurarnos de esto, pero no quise escucharlo; pensaba en el terror de mi esposa; además, el mar aún estaba demasiado agitado para nuestra frágil embarcación, y además, no teníamos provisiones. Si mi canoa no hubiera estado bien construida, habría corrido un gran riesgo de volcarse por las olas, que rompían sobre ella. Jack, cuando veía una venir, se tendía de cara, diciendo que prefería tenerlas en su espalda en lugar de en su boca; saltaba tan pronto como pasaba, para ayudar a vaciar la canoa, hasta que otra ola llegaba para llenarla de nuevo; pero, gracias a mis estabilizadores, mantuvimos nuestro equilibrio muy bien, y accedí a ir hasta el Cabo Decepción, que merecía el nombre por segunda vez, ya que no encontramos rastro del barco, aunque subimos la colina, y así tuvimos una amplia vista. Al mirar alrededor del país, parecía completamente devastado: árboles arrancados de raíz, plantaciones niveladas con el suelo, agua acumulada en verdaderos lagos,—todo anunciaba desolación; y la tormenta parecía renovarse. El cielo se oscureció, el viento se levantó, y era desfavorable para nuestro regreso; ni siquiera podía arriesgar la canoa en las olas, que se volvían cada instante más formidables. Amarramos nuestra barca a una gran palmera que encontramos al pie de la colina, cerca de la orilla, y salimos por tierra hacia nuestro hogar. Cruzamos el Bosque de Calabazas y el Bosque de Monos, y llegamos a nuestra granja, que encontramos, para nuestra gran satisfacción, no había sufrido mucho con la tormenta. La comida que habíamos dejado en los establos estaba casi consumida; de lo cual concluimos que los animales que habíamos dejado aquí se habían refugiado durante la tormenta. Reabastecimos los comederos con el heno que habíamos conservado en el granero, y observando que el cielo se ponía cada vez más amenazante, salimos sin demora hacia nuestra casa, de la cual aún estábamos a una distancia considerable. Para evitar el Pantano del Flamenco, que estaba hacia el mar, y el Pantano del Arroz, hacia la roca, decidimos atravesar el Bosque de Algodón, que nos salvaría del viento, que estaba listo para derraparnos. Aún estaba inquieto por el barco, que el teniente me había dicho que estaba en reparación; pero me consolaba la esperanza de que pudieran haberse refugiado en alguna bahía, o encontrar fondeadero en alguna costa hospitalaria, donde pudieran reparar su embarcación.
Jack estaba alarmado por temor a que cayeran en manos de los antropófagos, que comen hombres como si fueran liebres o ovejas, de los cuales había leído en algún libro de viajes, y excitó el ridículo de su hermano, que estaba asombrado de su pronta creencia en los cuentos de los viajeros, los cuales afirmaba que generalmente eran falsos.
“Pero Robinson Crusoe no diría una falsedad,” dijo Jack, indignado; “y llegaron caníbales a su isla, y iban a comer a Viernes, si él no lo hubiera salvado.”
“Oh, Robinson no podría decir una falsedad,” dijo Fritz, “porque nunca existió. Toda la historia es una novela—¿no es ese el nombre, padre, que se da a las obras de imaginación?”
“Así es,” dije yo; “pero no debemos llamar a Robinson Crusoe una novela; aunque Robinson mismo y todas las circunstancias de su historia son probablemente ficticias, los detalles están basados en la verdad—en las aventuras y descripciones de viajeros en quienes se puede confiar, y en individuos desafortunados que realmente se han naufragado en costas desconocidas. Si alguna vez nuestro diario se imprimiera, muchos podrían creer que es solo una novela—una mera obra de imaginación.”
Mis hijos esperaban no tener que introducir a ningún salvaje en nuestra novela, y estaban asombrados de que una isla tan hermosa no hubiera tentado a nadie a habitarla; de hecho, yo mismo me había sorprendido a menudo por esta circunstancia; pero les dije que muchos viajeros habían notado islas aparentemente fértiles, y aún así deshabitadas; además, la cadena de rocas que rodeaba esta isla podría prevenir la llegada de salvajes, a menos que hubieran descubierto la pequeña Bahía de Seguridad donde habíamos desembarcado. Fritz dijo que deseaba ansiosamente circunnavegar la isla para determinar su tamaño y si había cadenas de rocas similares en el lado opuesto. Le prometí que, tan pronto como el tiempo tormentoso pasara, y su madre estuviera lo suficientemente bien para mudarse a la Casa de la Tienda, tomaríamos nuestra pinaza y partiríamos en nuestro pequeño viaje.
Ahora nos acercábamos al pantano, y me rogó que le permitiera ir a cortar algunos cañizos, ya que proyectaba hacer una especie de carroza para su madre. Mientras los recogíamos, me explicó su plan. Deseaba tejer con estos juncos, que eran muy fuertes, una especie de cesto grande y largo, en el que su madre podría sentarse o recostarse, y que podría colgarse entre dos cañizos fuertes mediante asas de cuerda. Luego pensaba acoplar dos de nuestros animales más dóciles, la vaca y el asno, uno delante y el otro detrás, entre estos ejes, el líder montado por uno de los niños como director; el otro seguiría naturalmente, y la buena madre sería así transportada, como si en una litera, sin peligro de sacudidas. Me agradó esta idea, y todos nos pusimos a trabajar cargados con una enorme carga de cañizos. Ellos me pidieron que no le dijera a mi esposa, para poder darle una agradable sorpresa. Se necesitaba el afecto que sentimos para emprender esta tarea en un clima tan adverso. Llovía a cántaros, y el pantano estaba tan blando y mojado, que corríamos el riesgo de hundirnos a cada paso. Sin embargo, no podía ser menos valiente que mis hijos, a quienes nada desalentaba, y pronto formamos nuestros fardos, y, colocándolos sobre nuestras cabezas, formaban una especie de paraguas, que no estaba exento de beneficios. Pronto llegamos al Nido del Halcón. Antes de llegar al árbol, vi un fuego brillar a tal distancia, que me alarmé; pero pronto descubrí que solo estaba destinado a nuestro beneficio por nuestros amables amigos en casa. Cuando mi esposa vio la lluvia caer, había instruido a su pequeño asistente para hacer un fuego en nuestro lugar de cocina habitual, a cierta distancia del árbol, y protegido por un toldo de tela impermeable de la lluvia. El joven cocinero no solo había mantenido un buen fuego para secarnos a nuestro regreso, sino que había aprovechado la oportunidad para asar dos docenas de esos excelentes pajaritos que su madre había conservado en manteca, y que, todos alineados en la antigua espada que nos servía de asador, estaban justo listos a nuestra llegada, y el fuego y el festín fueron igualmente agradecidos por los viajeros hambrientos, exhaustos y mojados, que se sentaron a disfrutar de ellos.
Sin embargo, antes de sentarnos a nuestra comida, subimos a ver a nuestros enfermos, a quienes encontramos bastante bien, aunque ansiosos por nuestro regreso. Ernesto, con su mano sana y la ayuda de Francis, había logrado formar una especie de muralla antes de la abertura hacia la habitación, compuesta por las cuatro hamacas en las que él y sus hermanos dormían, colocadas una al lado de la otra, en posición vertical. Esto los protegía suficientemente de la lluvia, pero excluía la luz, de modo que se habían visto obligados a encender una vela, y Ernesto había estado leyendo a su madre en un libro de viajes que había formado parte de la pequeña biblioteca del capitán. Era una singular coincidencia que, mientras hablábamos de los salvajes en el camino de regreso, ellos también estaban leyendo sobre ellos; y encontré a mi querida esposa muy agitada por los temores que estos relatos habían despertado en su mente. Después de calmar sus temores, volví al fuego para secarme y disfrutar de mi comida. Además de los pájaros, Francis había preparado huevos frescos y papas para nosotros. Me dijo que su mamá le había cedido su puesto de cocinero, y me aseguró que cumpliría con sus deberes a nuestra satisfacción, siempre que tuviera los materiales necesarios. Fritz iba a cazar, Jack a pescar, yo iba a ordenar la comida, y él la prepararía. “Y cuando no tengamos ni caza ni pescado,” dijo Jack, “atacaremos tu gallinero.” Esto no le gustaba nada al pobre Francis, que no podía soportar que mataran a sus favoritos, y que realmente había llorado por el pollo que se sacrificó para hacer caldo para su madre. Tuvimos que prometerle que, cuando fallaran otros recursos, recurriríamos a nuestros barriles de pescado salado. Sin embargo, nos dio permiso para disponer a nuestro antojo de los patos y gansos, que eran demasiado ruidosos para él.
Después de haber concluido nuestra comida, llevamos una parte de ella a nuestros amigos arriba, y procedimos a darles cuenta de nuestra expedición. Luego aseguré las hamacas un poco más firmemente, para protegernos de la tormenta que aún rugía, y como la hora de descanso se acercaba, mis hijos se acomodaron en colchones de algodón, hechos por su amable madre, y a pesar del rugido de los vientos, pronto estábamos en un profundo reposo.
Capítulo 38
La tormenta continuó rugiendo todo el día siguiente, e incluso el día después, con la misma violencia. Afortunadamente, nuestro árbol se mantuvo firme, aunque varias ramas se rompieron; entre ellas, la a la que estaba suspendido el cable de Francis. Lo reemplacé con más cuidado, lo llevé más allá de nuestro techo y fijé en la extremidad el instrumento puntiagudo que había atraído el rayo. Luego sustituí las hamacas delante de la ventana por tablones robustos, que quedaron de mi construcción, y que mis hijos me ayudaron a levantar con poleas, después de haberlos aserrado a la longitud adecuada. A través de estos hice aberturas para admitir la luz y el aire. Para drenar la lluvia, fijé una especie de desagüe, hecho de la madera de un árbol que había encontrado, el cual me era desconocido, aunque aparentemente algo parecido al saúco. Todo el árbol, casi hasta la corteza, estaba lleno de una especie de pabilo, que se podía quitar fácilmente. De este árbol hice los tubos para nuestra fuente, y el resto ahora era útil para estos desagües. Utilicé los días en los que no podía salir, separando las semillas y granos, de los cuales vi que necesitaríamos, y en reparando nuestras herramientas de trabajo; mis hijos, mientras tanto, acurrucados bajo el árbol entre las raíces, estaban ocupados constantemente en la construcción del carruaje para su madre. Los karatas casi habían completado la cura de la mano de Ernesto, y él pudo ayudar a sus hermanos a preparar las cañas, que Fritz y Jack tejieron entre las varas de madera plana, con las cuales habían hecho el armazón de su cesta; lograron hacerla tan fuerte y ajustada, que podría haber llevado líquidos. El pie y la pierna de mi querida esposa estaban mejorando gradualmente; y aproveché la oportunidad de su confinamiento para razonar con ella sobre su falsa noción de los peligros del mar, y representarle la perspectiva sombría de nuestros hijos, si se quedaban solos en la isla. Ella estuvo de acuerdo conmigo, pero no pudo resolver dejarla; esperaba que Dios nos enviara algún barco que pudiera dejarnos algo de compañía; y después de todo, si nuestros hijos se quedaban, ella me señaló que tenían nuestra hermosa chalupa, y podrían, en cualquier momento, por su propia voluntad, abandonar la isla.
“¿Y por qué deberíamos anticipar los males del futuro, mi querida amiga?” dijo ella. “Pensemos solo en el presente. Estoy ansiosa por saber si la tormenta ha perdonado mi hermoso jardín.”
“Tendrás que esperar un poco,” dije yo. “Estoy tan inquieto como tú, por mis plantaciones de maíz, mis cañas de azúcar y mis campos de maíz.”
Finalmente, una noche, la tormenta cesó, las nubes se dispersaron y la luna se mostró en todo su esplendor. ¡Qué contentos estábamos! Mi esposa me pidió que quitara los grandes tablones que había colocado delante de la abertura, y los brillantes rayos de la luna entraron a raudales a través de las ramas del árbol en nuestra habitación; una suave brisa nos refrescó, y estábamos tan encantados de contemplar aquel cielo prometedor, que apenas podíamos soportar ir a la cama, sino que pasamos media noche en proyectos para el día siguiente; la buena madre, sola, dijo que no podía unirse a nuestras excursiones. Jack y Francis se sonreían el uno al otro, al pensar en su litera, que ahora estaba casi terminada.
Un brillante sol nos despertó temprano a la mañana siguiente. Fritz y Jack me habían solicitado que les permitiera terminar su carruaje; así que, dejando a Ernesto con su madre, tomé a Francis conmigo para averiguar el daño causado al jardín en la Casa de la Tienda, sobre el cual su madre estaba tan ansiosa. Cruzamos el puente fácilmente, pero el agua había arrastrado algunos de los tablones; sin embargo, mi pequeño hijo saltaba de un tablón a otro con gran agilidad, aunque la distancia a veces era considerable. Estaba tan orgulloso de ser mi único compañero, que apenas tocaba el suelo mientras corría delante de mí; pero tuvo un triste impacto cuando llegó al jardín; del cual no pudimos encontrar el más mínimo rastro. Todo estaba destruido; los senderos, las hermosas camas de vegetales, las plantaciones de pinos y melones—todo había desaparecido. Francis se quedó como una estatua de mármol, pálido y quieto; hasta que, estallando en lágrimas, se recuperó.
“Oh, ¡mi buena mamá!” dijo él; “¿qué dirá ella cuando se entere de esta desgracia? Pero no debe saberlo, papá,” añadió después de una pausa; “la angustiaría demasiado; y si tú y mis hermanos me ayudan, repararemos el daño antes de que ella pueda caminar. Las plantas pueden no ser tan grandes; pero la tierra está húmeda, y crecerán rápidamente, y yo trabajaré duro para ponerlo en orden.”
Abracé a mi querido hijo y le prometí que este sería nuestro primer trabajo. Temía que tuviéramos muchos otros desastres que reparar; pero un niño de doce años me dio un ejemplo de resignación y coraje. Acordamos volver al día siguiente para comenzar nuestro trabajo, pues el jardín estaba demasiado bien situado para que lo abandonara. Estaba en una suave declividad, al pie de las rocas, que lo protegían del viento del norte, y se regaba convenientemente desde la cascada. Decidí añadir una especie de banco o terraza para protegerlo de las lluvias violentas; y a Francis le gustó tanto la idea, que comenzó a recoger las grandes piedras que estaban esparcidas por el jardín, y a llevarlas al lugar donde deseaba construir mi terraza. Habría trabajado todo el día, si se lo hubiera permitido; pero yo quería cuidar mis nuevas plantaciones, mis cañas de azúcar y mis campos, y, después de la destrucción que acababa de presenciar, temía todo. Me dirigí al paseo de los frutales que llevaba a la Casa de la Tienda, y me sorprendió gratamente. Todos estaban medio inclinados hacia el suelo, al igual que los bambúes que los sostenían, pero pocos estaban arrancados; y vi que mis hijos y yo, con el trabajo de dos o tres días, podríamos restaurarlos. Algunos ya habían comenzado a dar fruto, pero todo estaba destruido para este año. Sin embargo, esta era una pérdida insignificante en comparación con lo que había anticipado; pues, al no tener más plantas de frutas europeas, no podría haberlas reemplazado. Además, habiendo resuelto habitar la Casa de la Tienda por completo en el presente,—estando allí defendidos de las tormentas,—era absolutamente necesario idear alguna protección contra el calor. Mis nuevas plantaciones aún ofrecían poca sombra, y temía proponerle a mi esposa que viniera a habitar estas rocas ardientes. Francis estaba recogiendo algunas de las hermosas flores desconocidas de la isla para su madre, y cuando formó su ramo y me lo trajo,—
“Mira, papá,” dijo él, “cómo la lluvia ha refrescado estas flores. Ojalá lloviera aún más, hace tanto calor aquí. Oh, si tuviéramos un poco de sombra.”
“Eso es justamente lo que estaba pensando, querido,” dije yo; “tendremos suficiente sombra cuando mis árboles crezcan; pero, mientras tanto—”
“Mientras tanto, papá,” dijo Francis, “te diré lo que debes hacer. Debes hacer una columnata muy larga y ancha delante de nuestra casa, cubierta con tela, y abierta por delante, para que mamá pueda tener aire y sombra al mismo tiempo.”
Me agradó la idea de mi hijo y le prometí construir una galería pronto, y llamarla la Franciade en su honor. Mi pequeño estaba encantado de que su sugerencia fuera así aprobada, y me pidió que no se lo dijera a su mamá, ya que quería sorprenderla, tanto como sus hermanos con su carruaje; y esperaba que la Franciade estuviera terminada antes de que ella visitara la Casa de la Tienda. Le aseguré que mantendría el secreto; y tomamos el camino de vuelta, hablando sobre nuestra nueva columnata. Proyecté hacerla de la manera más simple y fácil. Una fila de cañas de bambú fuertes plantadas a distancias iguales a lo largo del frente de nuestra casa, y unidas por una tabla de madera en la parte superior cortada en arcos entre las cañas; otras las colocaría inclinadas desde la roca, a las cuales las fijaría con grapas de hierro; estas debían ser cubiertas con tela de vela, preparada con goma elástica, y bien asegurada a la tabla. Este edificio no tomaría mucho tiempo, y anticipaba el placer de mi esposa cuando descubriera que era una invención de su pequeño favorito, que, de carácter dulce y reflexivo, era amado por todos nosotros. Mientras caminábamos, vimos algo que se acercaba, que Francis pronto descubrió que eran sus hermanos, con su nuevo carruaje; y, concluyendo que su mamá estaba en él, se apresuró a encontrarlos, para que no fueran al jardín. Pero al acercarnos, descubrimos que Ernesto estaba en la litera, la cual era transportada por la vaca por delante, en la cual Fritz estaba montado, y por el asno por detrás, con Jack sobre él. Ernesto declaró que el transporte era tan fácil y agradable que a menudo tomaría el lugar de su madre.
“Me gusta mucho eso,” dijo Jack; “entonces me aseguraré de que engancharemos al onagro y al búfalo para ti, y te darán un bonito sacudón, te lo prometo. La vaca y el asno son solo para mamá. Mira, papá, ¿no está completo? Queríamos probarlo tan pronto como lo termináramos, así que pusimos a Ernesto en él, mientras mamá estaba dormida.”
Ernesto declaró que solo le faltaban dos cojines, uno para sentarse y el otro para recostarse, para hacerlo perfecto; y aunque no pude evitar sonreír ante su amor por la comodidad, fomenté la idea, para retrasar la excursión de mi esposa hasta que nuestros planes estuvieran completados. Luego puse a Francis en el carruaje junto a su hermano; y ordenando a Fritz y Jack que procedieran con su equipo a inspeccionar nuestros campos de maíz, regresé con mi esposa, que aún estaba durmiendo. Al despertarse, le dije que el jardín y las plantaciones requerirían algunos días de trabajo para ponerlos en orden, y que dejaría a Ernesto, que aún no estaba en condiciones de ser un trabajador, para que la cuidara y le leyera. Mis hijos regresaron por la tarde y me dieron un triste informe de nuestros campos de maíz; el maíz estaba completamente destruido, y lo lamentamos aún más, ya que nos quedaba muy poco para semillas. Habíamos anticipado una fiesta de pan verdadero, pero tuvimos que abandonar toda esperanza para este año y contentarnos con nuestros pasteles de yuca y con las patatas. El maíz había sufrido menos, y podría haber sido un recurso para nosotros, pero el grano grande y duro era muy difícil de reducir a una harina lo suficientemente fina para la masa. Fritz recurría a menudo a la necesidad de construir un molino cerca de la cascada en la Casa de la Tienda; pero esto no era cosa de un momento, y teníamos tiempo para pensarlo; pues por el momento no teníamos maíz que moler. Como descubrí que Francis había revelado todos nuestros secretos a sus hermanos, se acordó que yo, con Fritz, Jack y Francis, iríamos a la Casa de la Tienda a la mañana siguiente. Francis deseaba formar parte del grupo, para que pudiera dirigir la disposición del jardín, dijo, con un aire importante, ya que había sido asistente de su madre en su formación. Organizamos nuestra bolsa de semillas de vegetales, y habiendo bañado el pie de mi esposa con un simple embrocación, ofrecimos nuestras oraciones unidas, y nos retiramos a nuestras camas para prepararnos para las labores del día siguiente.
Nos levantamos temprano; y, después de nuestras habituales tareas matutinas, dejamos a nuestros inválidos todo el día, llevando con nosotros, para nuestra comida, un ganso y unas patatas, preparadas la noche anterior. Enganchamos al toro y al búfalo al carro, y envié a Fritz y Jack al bosque de bambúes, con órdenes de cargar el carro con tantos como pudiera contener; y, especialmente, seleccionar algunos muy gruesos para mi columnata; el resto lo pensaba utilizar como soportes para mis jóvenes árboles; y esta era mi primera tarea. Francis habría preferido comenzar con la Franciade o el jardín, pero finalmente se dejó persuadir por el pensamiento de las deliciosas frutas, que podríamos perder por nuestra negligencia; los duraznos, ciruelas, peras y, sobre todo, las cerezas, de las que era muy aficionado. Luego accedió a ayudarme a sostener los árboles mientras reemplazaba las raíces; después de lo cual fue a cortar los juncos para atarlos. De repente lo oí gritar: “¡Papá, papá, aquí hay un gran baúl para nosotros; ven a recogerlo!” Corrí hacia él y vi que era el mismo baúl que habíamos visto flotando, y que habíamos tomado por el bote desde la distancia; las olas lo habían dejado en nuestra bahía, enredado en los juncos, que crecían abundantemente aquí. Estaba casi enterrado en la arena. No pudimos moverlo solos, y, a pesar de nuestra curiosidad, nos vimos obligados a esperar la llegada de mis hijos. Regresamos a nuestro trabajo, y estaba bastante avanzado cuando el cansado y hambriento grupo regresó con su carga de bambúes. Descansamos y nos sentamos a comer nuestro ganso. Las guayabas y las bellotas dulces, que habían escapado de la tormenta y que mis hijos trajeron, completaron nuestra comida. Fritz había matado un gran pájaro en el pantano, que al principio tomé por un flamenco joven; pero era un casuario joven, el primero que había visto en la isla. Este pájaro es notable por su tamaño extraordinario y por su plumaje, tan corto y fino que parece más bien pelo que plumas. Me habría gustado tenerlo vivo para adornar nuestro gallinero, y era tan joven que podríamos haberlo domesticado; pero la certera puntería de Fritz lo había matado de inmediato. Quería que mi esposa viera este pájaro raro, que, si estuviera de pie sobre sus patas palmeadas, habría medido cuatro pies de alto; por lo tanto, les prohibí que lo tocaran.
Mientras comíamos, hablamos del baúl, y nuestra curiosidad era más fuerte que nuestro hambre, así que tragamos nuestra comida apresuradamente, y luego corrimos hacia la orilla. Tuvimos que zambullirnos en el agua hasta la cintura, y luego tuvimos algo de dificultad para extraerlo de las algas y el barro, y empujarlo hacia la orilla. No habíamos colocado el baúl a salvo cuando Fritz, con una fuerte hacha, lo forzó a abrirse, y todos nos agolpamos con avidez para ver el contenido. Fritz esperaba que fuera pólvora y armas de fuego; Jack, que era algo aficionado a la ropa y tenía nociones de elegancia, declaró a favor de ropa, y particularmente de lino, más fino y blanco que el que su madre tejía; si Ernesto hubiera estado allí, habría deseado libros; por mi parte, no había nada que deseara más que semillas europeas, particularmente maíz; Francis tenía el deseo persistente de que el baúl contuviera algunos de esos pasteles de jengibre con los que su abuela solía obsequiarlo en Europa, y que a menudo había lamentado; pero mantuvo este deseo para sí mismo, por temor a que sus hermanos lo llamaran “pequeño glotón,” y nos aseguró que le gustaría más que nada en el mundo un pequeño cuchillo de bolsillo, con una pequeña sierra; y fue el único que obtuvo lo que deseaba. El baúl se abrió, y vimos que estaba lleno de una cantidad de cosas triviales que probablemente tentarían a las naciones salvajes y se convertirían en medios de intercambio,—principalmente vidrio y utensilios de hierro, cuentas de colores, alfileres, agujas, espejos, juguetes para niños, construidos como modelos, tales como carros, y herramientas de todo tipo; entre las cuales encontramos algunas útiles, como hachas, sierras, cepillos, barrenas, etc.; además de una colección de cuchillos, de los cuales Francis tuvo la elección; y tijeras, que se reservaron para mamá, ya que las suyas estaban casi desgastadas. Además, tuve el placer de encontrar una cantidad de clavos de todos los tamaños y tipos, además de ganchos de hierro, grampas, etc., que necesitaba mucho. Después de haber examinado el contenido y seleccionado lo que necesitábamos de inmediato, cerramos el baúl y lo trasladamos a nuestro almacén en la Casa de la Tienda. Pasamos tanto tiempo en nuestra exploración, que tuvimos cierta dificultad para terminar de apoyar nuestros árboles y llegar a casa antes de que oscureciera. Encontramos a mi esposa algo inquieta por nuestra prolongada ausencia, pero nuestra apariencia pronto la tranquilizó. “Madre,” dije yo, “he traído de vuelta todas tus gallinas para que se aglomeren bajo tu ala.”
“Y no hemos vuelto con las manos vacías,” dijo Jack. “Mira, mamá; aquí tienes un hermoso par de tijeras, un gran paquete de agujas, otro de alfileres, y un dedal! ¡Qué rica eres ahora! Y cuando te mejores, puedes hacerme un bonito chaleco y un par de pantalones, porque los necesito mucho.”
“Y yo, mamá,” dijo Francis, “te he traído un espejo, para que puedas arreglarte el gorro; a menudo has lamentado que papá no se acordara de traer uno del barco. Este estaba destinado a los salvajes, y empezaré contigo.”
“Creo que más bien me parezco a uno ahora,” dijo mi buena Elizabeth, arreglándose el pañuelo de seda roja y amarilla que solía llevar en la cabeza.
“Solo, mamá,” dijo Jack, “cuando lleves el cómico bonete puntiagudo que Ernesto te hizo.”
“¿Qué importa,” dijo ella, “si es puntiagudo o redondo? Me protegerá del sol, y es obra de mi Ernesto, a quien estoy muy agradecida.”
Ernesto, con gran ingenio y paciencia, había intentado trenzar para su madre un bonete de paja de arroz; había tenido éxito; pero al no saber cómo formar la corona redonda, se vio obligado a terminarlo en punta, para gran y constante diversión de sus hermanos.
“Madre,” dijo Ernesto, en su tono habitual grave y pensativo, “no me gustaría que parecieras una salvaje; por lo tanto, en cuanto recupere el uso de mi mano, mi primer trabajo será hacerte un bonete, que me encargaré de que tenga una corona redonda, siempre que me prestes una de tus agujas grandes, y tomaré, para coser la corona, la cabeza de alguno de Jack o Francis.”
“¿Qué quieres decir? ¡Mi cabeza!” dijeron ambos al mismo tiempo.
“Oh, no me refiero a quitarla de tus hombros,” dijo él; “solo será necesario que uno de ustedes se arrodille ante mí, quizás por un día, mientras uso tu cabeza como modelo; y no necesitas gritar mucho si por casualidad pincho mi aguja.”
Esta vez el filósofo tuvo la risa de su lado, y sus atormentadores fueron silenciados.
Ahora le explicamos a mi esposa dónde habíamos encontrado los regalos que le habíamos traído. Mis ofrendas para ella fueron un hacha ligera, que podía usar para cortar leña, y una tetera de hierro, más pequeña y conveniente que la que tenía. Fritz se había retirado y ahora entró arrastrando con dificultad su enorme casuario. “Aquí, mamá,” dijo él, “te he traído un pollito para tu cena;” y el asombro y la risa comenzaron de nuevo. El resto de la tarde se pasó plucking al ave, para preparar parte de ella para el día siguiente. Luego nos retiramos a descansar, para comenzar nuestro trabajo temprano a la mañana siguiente. Ernesto eligió quedarse con sus libros y su madre, para quien formó con los colchones una especie de silla reclinable, en la que ella pudo sentarse en la cama y coser. Así soportó un confinamiento de seis semanas, sin quejas, y en ese tiempo puso toda nuestra ropa en buen estado. Francis casi traiciona nuestro secreto una vez, al pedirle a su mamá que le hiciera un delantal de albañil. “¿Un delantal de albañil?” dijo ella; “¿vas a construir una casa, niño?”
“Quería decir un delantal de jardinero,” dijo él.
Su mamá quedó satisfecha y prometió cumplir con su petición.
Mientras tanto, mis tres hijos y yo trabajamos arduamente para poner el jardín en orden nuevamente y levantar las terrazas, que esperábamos pudieran ser una defensa contra futuras tormentas. Fritz también me había propuesto construir un conducto de piedra para llevar el agua del río a nuestro huerto, para luego devolverla al río, después de haber pasado por nuestros parterres de verduras. Esta era una tarea formidable, pero demasiado útil como para ser ignorada; y, con la habilidad geométrica de Fritz y las manos ágiles de mis dos hijos menores, el conducto fue completado. Aproveché la oportunidad para cavar un estanque por encima del jardín, en el cual el conducto vertía el agua; esta siempre estaba caliente por el sol y, mediante una compuerta, podíamos dispersarla en pequeños canales para regar el jardín. El estanque también sería útil para conservar pequeños peces y cangrejos para nuestro uso. Luego procedimos a nuestro terraplén. Este tenía la intención de proteger el jardín de cualquier desbordamiento extraordinario del río y del agua que corría desde las rocas después de fuertes lluvias. Luego diseñamos nuestro jardín con el mismo plan de antes, excepto que hice los caminos más anchos y no tan planos; llevé uno directamente a nuestra casa, que en el otoño pensaba plantar con arbustos, para que mi esposa tuviera una avenida sombreada para acercarse a su jardín; donde también planeé una glorieta, equipada con asientos, como lugar de descanso para ella. Las rocas estaban cubiertas de numerosas plantas trepadoras, que llevaban todo tipo de elegantes flores, y solo tenía que hacer mi selección.
Todo este trabajo, junto con el cercado del jardín con empalizadas de bambú, nos ocupó unas dos semanas, tiempo en el cual nuestros enfermos progresaron mucho hacia su recuperación. Después de que todo estuvo terminado, Francis me suplicó que comenzara su galería. A mis hijos les gustó mi plan, y Fritz declaró que la casa era ciertamente cómoda y espaciosa, pero que mejoraría enormemente con una columnata, con un pequeño pabellón en cada extremo y una fuente en cada pabellón.
"Nunca oí una palabra sobre estos pabellones," dije yo.
"No," dijo Jack, "son invención nuestra. La columnata se llamará la Franciada; y queremos que nuestros pequeños pabellones se llamen, uno Fritzia y el otro Jackia, si te parece bien."
Acepté esta razonable petición y solo les pedí saber cómo conseguirían agua para sus fuentes. Fritz se comprometió a traer el agua, si yo solo les ayudaba a completar este pequeño esquema, para dar placer a su amada madre. Me encantó ver el celo y la ansiedad de mis hijos por complacer a su tierna madre. Su enfermedad parecía haber fortalecido su apego; solo pensaban en cómo consolarla y divertirla. Ella a veces me decía que realmente bendecía el accidente, que le había enseñado cuánto la valoraban todos a su alrededor.
Capítulo 40
El día siguiente era domingo, nuestro feliz día de reposo y tranquila conversación en casa. Después de pasar el día en nuestras devociones habituales y lecturas sobrias, mis tres hijos mayores solicitaron mi permiso para caminar hacia nuestra granja por la tarde. A su regreso, me informaron que sería necesario dedicar unos días de trabajo a nuestras plantaciones de maíz y papas. Por lo tanto, decidí ocuparme de ellas.
Aunque salí temprano a la mañana siguiente, descubrí que Fritz y Jack se habían ido hace algún tiempo, dejando solo al burro en los establos, que aseguré para mi pequeño Francis. También noté que habían desmontado mi carro y se habían llevado las ruedas, de lo cual deduje que habían encontrado algún árbol en su paseo la noche anterior, adecuado para las tuberías de sus fuentes, y que ahora habían regresado para cortarlo y llevarlo a la Casa de la Tienda. Como no sabía dónde encontrarlos, procedí con Francis en el burro para comenzar su trabajo favorito. Primero dibujé mi plan en el suelo. A una distancia de doce pies de la roca que formaba el frente de nuestra casa, marqué una línea recta de cincuenta pies, que dividí en diez espacios de cinco pies cada uno para mi columnata; los dos extremos estaban reservados para los dos pabellones que mis hijos querían construir. Estaba ocupado en mis cálculos, y Francis colocaba estacas en los lugares donde quería cavar, cuando el carro llegó con nuestros dos buenos trabajadores. Como esperaba, habían encontrado la noche anterior una especie de pino, bien adaptado para sus tuberías. Habían cortado cuatro, de quince o veinte pies de largo, que habían traído en las ruedas del carro, tirado por los cuatro animales. Habían tenido alguna dificultad para transportarlos hasta el lugar; y la mayor dificultad aún quedaba: perforar los troncos y luego unirlos firmemente. No tenía barrenas ni herramientas adecuadas para el propósito. Ciertamente había construido una pequeña fuente en el Nido del Halcón; pero el arroyo estaba cerca y se conducía fácilmente por cañas hasta nuestro estanque de concha de tortuga. Aquí la distancia era considerable, el terreno desigual, y, para tener el agua pura y fresca, eran necesarias tuberías subterráneas. Pensé en grandes bambúes, pero Fritz señaló los nudos y la dificultad de unir las piezas, y me pidió que se lo dejara a él, ya que había visto fuentes hechas en Suiza y no temía al fracaso. Mientras tanto, todos se pusieron a trabajar en la arcada. Seleccionamos doce bambúes de igual altura y grosor, y los fijamos firmemente en la tierra, a cinco pies de distancia entre sí. Estos formaron una bonita columnata, y fue trabajo suficiente para un día.
Nos aseguramos de desviar todas las preguntas por la noche, discutiendo los temas que nuestros enfermos habían estado leyendo durante el día. La pequeña biblioteca de nuestro capitán era muy selecta; además de los viajes y las travesías, que les interesaban mucho, había una buena colección de historiadores y algunos de los mejores poetas, por los cuales Ernesto tenía no poco gusto. Sin embargo, pidió encarecidamente unirse a nuestro grupo al día siguiente, y Francis, bondadosamente, ofreció quedarse con mamá, esperando, sin duda, las felicitaciones de Ernesto sobre el estado avanzado de la Franciada. A la mañana siguiente, Ernesto y yo partimos, habiendo sus hermanos ido antes. El pobre Ernesto lamentaba, mientras íbamos, no tener parte en estos felices proyectos para su madre. Sin embargo, le recordé su cuidado devoto de ella durante su enfermedad, y todos sus esfuerzos por divertirla. "Y además," añadí, "¿no le hiciste un sombrero de paja?"
"Sí," dijo él, "y ahora recuerdo qué forma tan horrible tenía. Intentaré hacer uno mejor y mañana por la mañana iré a elegir mi paja."
Al acercarnos a la Casa de la Tienda, escuchamos un ruido muy singular, resonando a intervalos entre las rocas. Pronto descubrimos la causa; en un hueco de las rocas vi un fuego muy caliente, que Jack avivaba con una caña, mientras Fritz giraba una barra de hierro entre las brasas. Cuando estaba al rojo vivo, la colocaban sobre un yunque que había traído del barco y la golpeaban alternativamente con martillos para darle forma de punta.
"Bien hecho, mis jóvenes herreros," dije; "debemos intentar todas las cosas y quedarnos con lo bueno. ¿Esperan tener éxito en hacer su barrena? Supongo que eso es lo que quieren."
"Sí, padre," dijo Fritz; "tendríamos éxito si solo tuviéramos un buen par de fuelles; ya ves que ya hemos logrado una punta tolerable."
Ahora, Fritz no creía que nada fuera imposible. Había matado un canguro la noche anterior y lo había despellejado. La carne nos sirvió de cena; con la piel decidió hacer un par de fuelles. La clavó, con el pelo hacia afuera, sin tener tiempo para curtirla, a dos piezas planas de madera, con agujeros en ellas; a esto añadió una caña para la boquilla; luego la fijó mediante una cuerda larga y un poste, al lado de su fuego, y Jack, con la mano o el pie, avivaba el fuego, de modo que el hierro se ponía rápidamente al rojo vivo y era bastante maleable. Entonces les mostré cómo torcer el hierro en forma de tornillo, un poco tosco, pero que serviría bastante bien. En un extremo formaron un anillo, en el cual colocamos una pieza de madera transversalmente, para permitirles girar el tornillo. Luego lo probamos. Colocamos un árbol sobre dos apoyos, y Fritz y yo manejamos la barrena tan bien, que perforamos el árbol en muy poco tiempo, trabajando primero en un extremo y luego en el otro. Mientras tanto, Jack recogía las virutas que hacíamos, que depositaba en la cocina para que su madre las usara para encender el fuego. Ernesto, mientras tanto, caminaba por ahí, haciendo observaciones y dando consejos a sus hermanos sobre la arquitectura de sus pabellones, hasta que, viendo que iban a perforar otro árbol, se retiró al jardín para ver el terraplén. Regresó encantado con las mejoras y muy dispuesto a tomar algún empleo. Quería ayudar a perforar el árbol, pero no todos podíamos trabajar en eso. Yo asumí esta labor y lo envié a avivar los fuelles, mientras sus hermanos trabajaban en la fragua, el trabajo no siendo demasiado difícil para su mano herida. Mis jóvenes herreros estaban ocupados aplanando el hierro para hacer juntas para unir sus tuberías; tuvieron éxito y luego comenzaron a cavar el suelo para colocarlas. Ernesto, sabiendo algo de geometría y agrimensura, pudo darles algunos consejos útiles, que les permitieron completar su trabajo con éxito. Dejándolos a ellos, me ocupé en cubrir mi larga columnata. Después de colocar sobre mis columnas una tabla cortada en arcos, que las unía y estaba firmemente clavada a ellas, extendí desde ella bambúes, colocados inclinados contra la roca, y asegurados a ella por abrazaderas de hierro, obra de mis jóvenes herreros. Cuando mi techo de bambú estuvo sólidamente fijado, con las cañas lo más juntas posible, llené los intersticios con una arcilla que encontré cerca del río y vertí goma sobre ella; así obtuve un techo impermeable y brillante, que parecía barnizado y a rayas verdes y marrones. Luego elevé el suelo un pie, para que no hubiera humedad, y lo pavimenté con las piedras cuadradas que había conservado cuando cortamos la roca. Debe entenderse que todo esto fue el trabajo de muchos días. Fui asistido por Jack y Fritz, y por Ernesto y Francis alternativamente, uno siempre quedándose con su madre, que aún no podía caminar. Ernesto empleaba su tiempo, cuando estaba en casa, en hacer el sombrero de paja, sin tomar prestada la cabeza de su hermano como modelo, ni dejar que ninguno de ellos supiera lo que estaba haciendo. Sin embargo, asistió a sus hermanos con sus pabellones con su realmente valioso conocimiento. Los formaron muy elegantemente, algo parecido a una pagoda china. Eran exactamente cuadrados, sostenidos por cuatro columnas y algo más altos que la galería. Los techos terminaban en una punta y parecían un gran parasol. Las fuentes estaban en el medio; los estanques, a la altura del pecho, estaban formados por las conchas de dos tortugas de nuestro reservorio, que fueron sacrificadas sin piedad para el propósito, y nos abastecieron abundantemente para varios días. Sucedieron al casuario, que nos había abastecido muy oportunamente: su carne sabía a res y hacía una excelente sopa.
Pero para volver a las fuentes. Ernesto sugirió la idea de ornamentar el extremo de la tubería perpendicular, que llevaba el agua al estanque, con conchas; de todo tipo podían recogerse en la orilla, de los colores más brillantes, y formas curiosas y variadas. Estaba apasionadamente dedicado a la historia natural y había hecho una colección de estas, tratando de clasificarlas a partir de las descripciones que encontraba en los libros de viajes y travesías. Algunas de estas, de la belleza más deslumbrante, fueron colocadas alrededor de la tubería, que había sido enlucida con arcilla; desde allí, el agua se recibía en una voluta, con forma de urna antigua, y luego se vertía graciosamente en la gran concha de tortuga; un pequeño canal la conducía entonces fuera de los pabellones. Todo se completó en menos tiempo del que podría haber imaginado, y superó con creces mis expectativas; confiriendo una ventaja inestimable a nuestra vivienda, al asegurarnos del calor. Todo el honor se le rindió al Maestro Francis, el inventor, y La Franciada fue escrita en letras grandes en el arco del medio; Fritzia y Jackia se escribieron de la misma manera sobre los pabellones. Solo Ernesto no fue nombrado; y parecía algo afectado por ello. Había adquirido un gran gusto por deambular y botánica, y lo había comunicado también a Fritz, y ahora que nuestros trabajos en la Casa de la Tienda habían terminado, nos dejaron para cuidar a nuestros enfermos, y hacían largas excursiones juntos, que a veces duraban días enteros. Como generalmente regresaban con algo de caza o alguna fruta nueva, perdonábamos su ausencia, y siempre eran bienvenidos. A veces traían un canguro, a veces un agutí, cuya carne se asemeja a la de un conejo, pero es más rica; a veces traían patos salvajes, palomas e incluso perdices. Estos eran aportados por Fritz, que nunca salía sin su escopeta y sus perros. Ernesto nos traía curiosidades naturales, que nos divertían mucho: piedras, cristales, petrificaciones, insectos, mariposas de rara belleza, y flores, cuyos colores y fragancia nadie en Europa puede imaginar. A veces traía frutas, que siempre administrábamos primero a nuestro mono, como catador: algunas de ellas resultaban ser deliciosas. Dos de sus descubrimientos, especialmente, fueron adquisiciones muy valiosas: el guajaraba, en cuya hoja grande se puede escribir con un instrumento puntiagudo, y cuyo fruto, una especie de uva, es muy bueno para comer; también la palmera datilera, de la cual cada parte es tan útil, que realmente agradecíamos al Cielo y a nuestros queridos hijos por el descubrimiento. Cuando es joven, el tronco contiene una especie de médula, muy deliciosa. La palmera datilera está coronada por una cabeza, formada por entre cuarenta y ochenta ramas frondosas, que se extienden alrededor de la parte superior. Los dátiles son particularmente buenos cuando están medio secos; y mi esposa inmediatamente comenzó a conservarlos. Mis hijos solo podían traer el fruto ahora, pero planeábamos trasplantar algunos de los árboles cerca de nuestra morada. No desalentábamos a nuestros hijos en estas expediciones provechosas; pero tenían otro objetivo, que yo aún ignoraba. Mientras tanto, solía caminar con uno de mis hijos menores hacia la Casa de la Tienda, para atender nuestro jardín y ver si nuestros trabajos continuaban en buen estado para recibir a mamá, que mejoraba a diario; pero insistía en que estuviera completamente recuperada antes de ser presentada a ellos. Nuestra vivienda lucía hermosa entre las pintorescas rocas, rodeada de árboles de todo tipo, y frente a la suave y encantadora Bahía de la Seguridad. El jardín no estaba tan avanzado como hubiera deseado; pero estábamos obligados a ser pacientes y esperar lo mejor.
Capítulo 41
Un día, habiendo ido con mis hijos menores a desmalezar el jardín y a inspeccionar nuestras posesiones, me di cuenta de que el techo de la galería necesitaba una pequeña reparación, y llamé a Jack para que subiera la escalera de cuerda que había traído de Nido del Halcón, y que nos había sido muy útil mientras construíamos el techo; pero la buscamos por todas partes; no se podía encontrar; y como estábamos completamente libres de ladrones en nuestra isla, sólo podía acusar a mis hijos mayores, que sin duda se la habían llevado para subir a algún alto cocotero. Obligado a contentarme, caminamos hacia el jardín por el pie de las rocas. Desde nuestra llegada, había estado algo inquieto al escuchar un ruido sordo y continuo, que parecía provenir de este lado. La forja que habíamos pasado, ahora extinguida, y nuestros trabajadores estaban ausentes. Al pasar cerca de las rocas, el ruido se volvió más distintivo, y me alarmé verdaderamente. ¿Podría ser un terremoto? O tal vez anunciaba alguna explosión volcánica. Me detuve ante la parte de la roca donde el ruido era más fuerte; la superficie era firme y nivelada; pero de vez en cuando, golpes y piedras cayendo parecían golpear nuestros oídos. No sabía qué hacer; la curiosidad me impulsaba a quedarme, pero una especie de terror me instaba a llevarme a mi hijo y a mí mismo. Sin embargo, Jack, siempre atrevido, no estaba dispuesto a irse hasta que hubiera descubierto la causa del fenómeno. “Si Francis estuviera aquí,” dijo, “se imaginaría que eran los malvados gnomos, trabajando bajo tierra, y estaría muy asustado. Por mi parte, creo que sólo son personas que vienen a recolectar la sal en la roca.”
“¡Personas!” dije yo; “no sabes lo que estás diciendo, Jack; podría disculpar a Francis y sus gnomos, al menos sería una fantasía poética, pero la tuya es totalmente absurda. ¿De dónde van a venir las personas?”
“¿Pero qué más puede ser?” dijo él. “Escucha, puedes oírlos golpear la roca.”
“Sé seguro, sin embargo,” dije yo, “que no hay personas.” En ese momento, oí claramente voces humanas, hablando, riendo y aparentemente aplaudiendo. No pude distinguir ninguna palabra; me embargó un terror mortal; pero Jack, a quien nada podía alarmar, también aplaudió de alegría, al ver que había adivinado correctamente. “¿Qué te dije, papá? ¿No tenía razón? ¿No hay personas dentro de la roca?—amigos, espero.” Se estaba acercando a la roca, cuando me pareció que estaba temblando; una piedra pronto cayó, luego otra. Agarré a Jack para arrastrarlo, no fuera a ser aplastado por los fragmentos de roca. En ese momento cayó otra piedra, y vimos aparecer dos cabezas a través de la abertura,—las cabezas de Fritz y Ernesto. ¡Juzga nuestra sorpresa y alegría! Jack pronto atravesó la abertura y ayudó a sus hermanos a agrandarla. Tan pronto como pude entrar, entré y me encontré en una verdadera gruta, de forma redonda, con un techo abovedado, dividido por una estrecha grieta, que dejaba entrar la luz y el aire. Sin embargo, estaba mejor iluminada por dos grandes lámparas de calabaza. Vi mi larga escalera de cuerdas suspendida desde la abertura en la parte superior, y así comprendí cómo mis hijos habían penetrado en este recinto, cuya existencia era imposible de sospechar desde el exterior. Pero ¿cómo la habían descubierto? y ¿qué estaban haciendo con ella? Estas eran mis dos preguntas. Ernesto respondió de inmediato a la última. “Deseaba,” dijo él, “hacer un lugar de descanso para mi madre, cuando viniera a su jardín. Mis hermanos han construido cada uno un lugar para ella, y lo han llamado por su nombre. Yo deseaba que algún lugar de nuestra isla pudiera ser dedicado a Ernesto, y ahora les presento la Gruta Ernestina.”
“Y después de todo,” dijo Jack, “será una bonita vivienda para el primero de nosotros que se case.”
“Silencio, pequeño atolondrado,” dije yo; “¿dónde esperas encontrar una esposa en esta isla? ¿Crees que descubrirás una entre las rocas, como tus hermanos han descubierto la gruta? Pero dime, Fritz, ¿qué te dirigió aquí?”
“Nuestra buena estrella, padre,” dijo él. “Ernesto y yo estábamos caminando alrededor de estas rocas y hablando de su deseo de un lugar de descanso para mi madre en su camino hacia el jardín. Él proyectó una tienda; pero el camino era demasiado estrecho para admitirla; y la roca, calentada por el sol, era como un horno. Estábamos considerando qué debíamos hacer, cuando vi en la cima de la roca un pequeño cuadrúpedo muy hermoso y desconocido. Por su forma, lo habría tomado por un joven gamuza, si hubiera estado en Suiza; pero Ernesto me recordó que la gamuza era peculiar de los países fríos, y él pensó que era una gacela o antílope; probablemente la gacela de Guinea o Java, llamada por los naturalistas el chevrotain. Puedes suponer que intenté escalar la roca en la que este pequeño animal permanecía de pie, con una pata levantada, y su bonita cabeza girando primero hacia un lado y luego hacia el otro; pero era inútil intentarlo aquí, donde la roca era lisa y perpendicular; además, habría puesto a la gacela en fuga, ya que es un animal tímido y salvaje. Entonces recordé que había un lugar cerca de la Casa de la Tienda donde se producía una ruptura considerable en la cadena de rocas, y descubrimos que, con un poco de dificultad, la roca podía ser escalada ascendiendo por este barranco. Ernesto se rió de mí y me preguntó si esperaba que el antílope esperara pacientemente hasta que yo llegara a él. No importa, decidí intentarlo, y le dije que se quedara; pero pronto decidió acompañarme, porque imaginó que en la fisura de una roca vio una flor de un hermoso color rosa, que le era desconocida. Mi botánico erudito pensó que debía ser una erica, o brezo, y deseaba confirmar el hecho. Ayudándonos mutuamente, pronto superamos todas las dificultades y llegamos a la cima; y aquí fuimos ampliamente recompensados por la hermosa vista en todos los lados. Hablaremos de eso después, padre; he formado alguna idea del país que estas rocas nos separan. Pero para volver a nuestra gruta. Fui adelante, primero buscando mi bonita gacela, que vi lamiendo un pedazo de roca, donde sin duda encontraba algo de sal. Estaba a unos cien metros de ella, mi arma lista, cuando fui detenido de repente por una grieta, que no podía cruzar, aunque la abertura no era muy ancha. El bonito cuadrúpedo estaba en la roca frente a mí; pero de qué serviría dispararle, si no podía asegurarme de él. Me vi obligado a posponerlo hasta que se presentara una mejor oportunidad, y me volví para examinar la abertura, que parecía profunda; aun así, pude ver que el fondo de la cavidad era blanco, como el de nuestra antigua gruta. Llamé a Ernesto, que estaba detrás de mí, con sus plantas y piedras, para comunicarle una idea que de repente me asaltó. Era, hacer de este el refugio para mi madre. Le dije que creía que el piso de la cueva estaba casi al mismo nivel que el camino que conducía al jardín, y sólo teníamos que hacer una abertura en forma de una gruta natural, y sería exactamente lo que él deseaba. Ernesto estaba muy complacido con la idea, y dijo que podía determinar fácilmente el nivel mediante un peso atado a una cuerda; pero aunque estaba alarmado por la dificultad de descender a nuestro trabajo cada día y regresar por la noche, no quiso aceptar mi deseo de comenzar desde el exterior de la roca, como habíamos hecho en nuestra antigua gruta. Tenía varias razones para desear trabajar desde el interior. ‘En primer lugar,’ dijo él, ‘será mucho más fresco este verano; pronto no podríamos seguir trabajando ante la roca ardiente; luego nuestro camino es tan estrecho, que no sabríamos cómo disponer de los escombros; en el interior, nos servirán para hacer un banco alrededor de la gruta; además, tendría tanto placer en completarlo en secreto, sin ser sospechado, sin ninguna asistencia o consejo, excepto el tuyo, querido Fritz, que acepto con todo mi corazón; así que, por favor, encuentra algún medio para descender y ascender fácilmente.’
“Inmediatamente recordé tu escalera de cuerda, padre; tenía cuarenta pies de largo, y podríamos sujetarla fácilmente al punto de la roca. Ernesto estaba encantado y optimista. Regresamos con toda velocidad. Primero tomamos un rollo de cuerda y algunas velas; luego la escalera de cuerda, que enrollamos lo mejor que pudimos, pero tuvimos grandes dificultades para llevarla arriba de la roca; una o dos veces, cuando el ascenso fue muy difícil, nos vimos obligados a atar una cuerda a ella y subirla después de nosotros; pero la determinación, el coraje y la perseverancia superaron todos los obstáculos. Llegamos a la abertura y, al sondearla, nos alegró encontrar que nuestra escalera sería lo suficientemente larga para llegar al fondo. Luego medimos el exterior de la roca y verificamos que el piso de la gruta estaba cerca del mismo nivel que el suelo exterior. Recordamos tus lecciones, padre, e hicimos algunos experimentos para descubrir si contenía aire mefítico. Primero encendimos algunas velas, que no se apagaron; luego encendimos una gran pila de palos y hierba seca, que ardió bien, el humo pasando por la abertura como una chimenea. No teniendo ninguna preocupación sobre esto, pospusimos nuestro comienzo hasta el día siguiente. Entonces encendimos la forja y afilamos algunas barras de hierro que encontramos en el almacén; estas serían nuestras herramientas para abrir la roca. Aseguramos también tu cincel, así como algunos martillos, y todas nuestras herramientas fueron arrojadas abajo; luego preparamos dos calabazas para que nos sirvieran de lámparas; y cuando todo estuvo listo, y nuestra escalera firmemente fijada, descendimos nosotros mismos; y no tenemos nada más que contarte, excepto que nos alegramos mucho cuando escuchamos sus voces afuera, justo en el momento en que nuestro trabajo estaba llegando a su fin. Estábamos seguros, cuando distinguimos sus voces tan claramente, de que debíamos estar cerca del aire exterior; redoblamos nuestros esfuerzos, y aquí estamos. Ahora dinos, padre, ¿estás contento con nuestra idea? ¿y nos perdonarás por hacer un misterio de ello?”
Les aseguré mi perdón y mi cordial aprobación de su viril y útil empresa; y hice feliz a Ernesto declarando que siempre se llamaría la Gruta Ernestina.
“Gracias a todos ustedes, mis queridos hijos,” dije yo; “su querida mamá ahora preferirá la Casa de la Tienda al Nido del Halcón, y no tendrá que arriesgarse a romperse una pierna al descender la escalera de caracol. Les ayudaré a agrandar la abertura, y como le dejaremos toda la simplicidad de una gruta natural, pronto estará lista.”
Nos pusimos todos a trabajar; Jack se llevó las piedras y los escombros sueltos, y formó bancos a cada lado de la gruta. Con lo que había caído afuera, también hizo dos asientos en la parte frontal de la roca, y antes de la noche todo estaba completo. Fritz subió para desatar la escalera y llevarla por un camino más fácil a la Casa de la Tienda; luego se unió a nosotros y regresamos a nuestro castillo en el aire, que en adelante solo se consideraría como una casa de recreo. Sin embargo, resolvimos establecer aquí, como habíamos hecho en nuestra granja, una colonia de nuestro ganado, que aumentaba diariamente: ahora teníamos una cantidad de vacas jóvenes, que eran muy útiles para nuestro sustento. Sin embargo, deseábamos una búfala, ya que la leche de ese animal hace un excelente queso. Conversando sobre nuestros planes futuros, pronto llegamos a casa y encontramos que todo estaba bien.
Capítulo 42
En unos pocos días completamos la Gruta Ernestina. Contenía algunas estalactitas, pero no tantas como nuestra anterior gruta. Encontramos, sin embargo, un hermoso bloque de sal, que se asemejaba al mármol blanco, del cual Ernesto formó una especie de altar, sostenido por cuatro pilares, sobre el cual colocó un bonito jarrón de madera de limón, que él mismo había torneado, y en el que dispuso algunas de las hermosas ericas que habían sido la causa de su descubrimiento de la gruta. Fue una de esas ocasiones en que sus sentimientos superaron su natural indolencia, cuando se convirtió por un tiempo en el más activo de los cuatro, y presentó todos sus recursos, que eran muchos. Esta indolencia era meramente física; cuando no estaba excitado por alguna circunstancia repentina, o por alguna fantasía que pronto asumía el carácter de una pasión, amaba la tranquilidad y disfrutar de la vida estudiando. Mejoraba su mente continuamente, tanto por su excelente memoria como por talento natural y aplicación. Reflexionaba, hacía experimentos y siempre tenía éxito. Al final había logrado hacerle a su madre un sombrero muy bonito. También había compuesto algunos versos, que estaban destinados a celebrar su visita a Tent House; y finalmente, fijado este alegre día, todos los chicos fueron la noche anterior para hacer sus preparativos. Las flores que la tormenta había perdonado se recogieron para adornar las fuentes, el altar y la mesa, sobre la cual se colocó una excelente cena fría, completamente preparada por ellos mismos. Fritz aportó y asó la caza: un buen abetarda, cuya carne se asemeja a la del pavo, y un par de perdices. Ernesto trajo piñas, melones e higos; Jack debería haber suministrado el pescado, pero solo pudo conseguir ostras, cangrejos y huevos de tortuga. Francis se encargó del postre, que consistía en un plato de fresas, panal de miel y la crema del coco. Yo había contribuido con una botella de vino de Canarias, para que pudiéramos brindar por la salud de mamá. Todo estaba dispuesto en una mesa en medio de la Franciade, y mis hijos regresaron para acompañar la expedición al día siguiente.
La mañana era hermosa, y el sol brillaba intensamente sobre nuestra emigración. Mi esposa estaba ansiosa por partir, esperando que tendría que regresar a su morada aérea. Aunque su pierna y pie estaban mejor, todavía caminaba débilmente, y nos pidió que engancháramos la vaca y el burro al carro, y que los lleváramos lo más suavemente posible.
“Solo iré un poco el primer día,” dijo, “pues no soy lo suficientemente fuerte para visitar Tent House aún.”
Estábamos bastante convencidos de que cambiaría de opinión una vez en su litera. Quise llevarla por la escalera, pero ella se negó y descendió muy bien con la ayuda de mi brazo. Cuando se abrió la puerta y se encontró una vez más al aire libre, rodeada de sus hijos, agradeció a Dios, con lágrimas de gratitud, por su recuperación y todas sus misericordias hacia nosotros. Luego llegó el bonito carruaje de mimbre. Habían enganchado la vaca y el joven toro a él; Francis respondió por la docilidad de Valiant, siempre que él mismo lo guiara. En consecuencia, se montó delante, con su bastón en la mano, y su arco y carcaj en la espalda, muy orgulloso de ser el cochero de mamá. Mis otros tres chicos montaron en sus animales, listos para formar la vanguardia, mientras yo proponía seguir y vigilar a todos. Mi esposa se conmovió hasta las lágrimas y no podía dejar de admirar su nuevo carruaje, que Fritz y Jack le presentaron como su propio trabajo. Sin embargo, Francis se jactó de haber cardado el algodón para el suave cojín en el que debía sentarse, y yo, de haberlo hecho. Luego la levanté y, tan pronto como estuvo sentada, Ernesto vino a ponerle su nuevo sombrero, lo cual la deleitó mucho; era de paja fina, tan grueso y firme que incluso podría protegerla de la lluvia. Pero lo que más le agradó fue que tenía la forma usada por los campesinos suizos en el Cantón de Vaud, donde mi querida esposa había residido algún tiempo en su juventud. Agradeció a todos sus queridos hijos y se sintió tan cómoda en su nuevo transporte que llegamos al Puente de la Familia sin que sintiera el menor cansancio. Aquí nos detuvimos.
“¿Te gustaría cruzar aquí, querida?” dije; “y ya que estamos muy cerca, mirar en tu conveniente Tent House, donde no tendrás que subir ninguna escalera. Y también nos gustaría saber si apruebas nuestra gestión de tu jardín.”
“Como quieras,” dijo ella; “de hecho, estoy tan cómoda en mi carruaje que, si fuera necesario, podría hacer el recorrido de la isla. Me gustaría ver mi casa de nuevo; pero hará tanto calor en esta temporada que no debemos quedarnos mucho tiempo.”
“Pero debes almorzar allí, querida madre,” dijo Fritz; “es demasiado tarde para volver a almorzar en el Nido del Halcón; considera también el cansancio que te ocasionaría.”
“Me alegraría mucho, en verdad, querido,” dijo ella; “pero ¿qué vamos a almorzar? No hemos preparado ninguna provisión, y temo que todos tengamos hambre.”
“¿Qué importa,” dijo Jack, “si almuerzas con nosotros? Debes probar tu suerte. Iré a buscar unas ostras, para que no muramos de hambre;” y se fue al galope en su búfalo. Fritz lo siguió, con algún pretexto, en Lightfoot. Mamá deseó haber traído un recipiente para llevar algo de agua del río, pues sabía que no podríamos conseguirla en Tent House. Francis le recordó que podíamos ordeñar a la vaca, y ella se sintió satisfecha y disfrutó mucho de su viaje. Al final llegamos ante la columnata. Mi esposa estaba muda de asombro por unos momentos.
“¿Dónde estoy y qué veo?” dijo, cuando pudo hablar.
“Ves la Franciade, mamá,” dijo su pequeño hijo; “esta hermosa columnata fue mi invención, para protegerte del calor; quédate, lee lo que está escrito arriba: Francis a su querida madre. Que esta columnata, llamada la Franciade, sea para ella un templo de felicidad. Ahora mamá, apóyate en mí y ven a ver los regalos de mis hermanos—mucho mejores que los míos;” y la condujo al pabellón de Jack, quien estaba junto a la fuente. Él sostenía una concha en la mano, la llenó de agua y bebió, diciendo, “¡Por la salud de la Reina de la Isla; que no tenga más accidentes y viva tanto como sus hijos! ¡Viva la Reina Elizabeth, y que venga todos los días a Jackia, para brindar por la salud de su hijo Jack!”
Yo sostuve a mi esposa y estuve casi tan conmovido como ella. Ella lloraba y temblaba de alegría y sorpresa. Jack y Ernesto luego unieron sus manos y la llevaron al otro pabellón, donde Fritz esperaba para recibirla, y la misma escena de ternura se repitió. “Acepta este pabellón, querida madre,” dijo él; “y que Fritzia siempre te haga pensar en Fritz.”
La madre encantada los abrazó a todos, y al observar que el nombre de Ernesto no estaba conmemorado por ningún trofeo, le agradeció nuevamente por su hermoso sombrero. Luego bebió un poco del delicioso agua de la fuente y volvió a sentarse en el banquete, que era otra sorpresa para ella. Todos hicimos una excelente cena; y en el postre, repartí mi vino de Canarias en conchas; y luego Ernesto se levantó y nos cantó muy bonito, a un aire familiar, unos pequeños versos que había compuesto:—
En este día festivo y feliz, Dediquemos nuestro agradecido cantar; Pues el Cielo ha apaciguado el dolor de nuestra madre, Y la ha devuelto a sus hijos de nuevo. Entonces, de este hogar tranquilo y hermoso Nunca, nunca, debemos alejarnos. Todo lo que amamos a nuestro alrededor sonríe: Gozo es nuestra isla desierta. Cuando nos inclinamos sobre el lecho de nuestra madre, Enviamos fervientes oraciones al Cielo, Y Dios ha perdonado a esa querida madre, Para bendecir a sus felices hijos aquí. Entonces, de este hogar tranquilo y hermoso, Nunca, nunca, debemos alejarnos; Todo lo que amamos a nuestro alrededor sonríe, Gozo es nuestra isla desierta.
Todos nos unimos al coro, y ninguno de nosotros pensó en el barco, en Europa, o en cualquier cosa que sucediera en el mundo. La isla era nuestro universo, y Tent House era un palacio que no habríamos cambiado por ninguno de los que el mundo contenía. Este fue uno de esos días felices que Dios nos concede a veces en la tierra, para darnos una idea de la dicha del Cielo; y fervientemente le agradecimos, al final de nuestra comida, por todas sus misericordias y bendiciones hacia nosotros.
Después de la cena, le dije a mi esposa que no debía pensar en regresar al Nido del Halcón, con todos los riesgos de tormentas y la escalera de caracol, y que no podía recompensar mejor a sus hijos por sus trabajos que viviendo entre ellos. Ella estaba de la misma opinión, y estaba muy contenta de estar tan cerca de su cocina y sus provisiones, y de poder caminar sola con la asistencia de un bastón en la columnata, lo cual ya podía hacer; pero me hizo prometer que dejara el Nido del Halcón tal como estaba. Sería un lugar bonito para caminar, y además, este castillo en el aire era su propia invención. Acordamos que esa misma noche tomaría posesión de su propio y bonito cuarto, con la buena alfombra de fieltro, sobre la cual podía caminar sin miedo; y que al día siguiente, iría con mis hijos mayores y los animales a traer el carro, los utensilios que necesitáramos, y sobre todo, el ganado. Nuestros perros siempre seguían a sus amos, así como el mono y el chacal, y estaban tan domesticados que no tuvimos problemas con ellos.
Luego convencí a mi esposa para que fuera a su habitación y descansara una hora, después de lo cual íbamos a visitar el jardín. Ella accedió, y después de su reposo encontró a sus cuatro hijos listos para llevarla en su litera como en una silla de manos. Se encargaron de llevarla directamente a la gruta, donde yo la estaba esperando. Esta fue una nueva sorpresa para la buena madre. No podía expresar suficientemente su asombro y deleite, cuando Jack y Francis, tomando sus flautines, acompañaron a sus hermanos, quienes cantaron el siguiente verso, que Ernesto había añadido a su intento anterior.
Querida madre, acepta este regalo mío, Acepta la Gruta Ernestina. Que todas tus horas sean doblemente bendecidas Dentro de este tranquilo lugar de descanso. Entonces, de este hogar tranquilo y hermoso Nunca, nunca debemos alejarnos; Todo lo que amamos a nuestro alrededor sonríe. ¡Gozo es nuestra isla desierta!
¡Qué motivo teníamos para regocijarnos en nuestros hijos! No pudimos evitar derramar lágrimas al ser testigos de su afecto y felicidad perfecta.
Debajo del jarrón de flores, sobre el bloque de sal, Ernesto había escrito:—
Ernesto, asistido por su hermano Fritz, Ha preparado esta gruta, Como un refugio para su amada madre, Cuando ella visite su jardín.
Ernesto luego condujo a su madre a uno de los bancos, que había cubierto con suave musgo, como asiento para ella, y allí descansó a sus anchas para escuchar la historia del descubrimiento de la gruta. Ahora era mi turno de ofrecer mi presente: el jardín, el terraplén, el estanque y el pabellón. Caminó, apoyada en mi brazo, para ver su pequeño imperio, y su deleite fue extremo; el estanque, que le permitía regar sus verduras, la complació particularmente, al igual que su sombra en el pabellón, bajo el cual encontró todas sus herramientas de jardinería, adornadas con flores y aumentadas con dos ligeros regaderas, construidas por Jack y Francis a partir de dos calabazas. Tenían cañas como picos, con las botellas de calabaza en el extremo, perforadas con agujeros, a través de los cuales el agua salía de manera similar a una regadera. El terraplén también fue una gran sorpresa; propuso colocar plantas de pinos y melones en él, y estuve de acuerdo. Verdaderamente se regocijó al ver los vegetales, que nos prometían algunos excelentes productos europeos, un gran consuelo para ella. Después de expresar sus sentimientos de gratitud, regresó a la gruta, y sentándose en su silla de manos, volvió a Tent House, para disfrutar del descanso que necesitaba después de un día tan emocionante. Sin embargo, no nos acostamos antes de haber agradecido juntos a Dios por las múltiples bendiciones que nos había dado y por el placer de ese día.
“Si hubiera estado en Europa,” dijo mi querida esposa, “en el festival de mi recuperación, habría recibido un ramo de flores, un lazo o algún abalorio; aquí me han presentado un carruaje, una columnata, pabellones, fuentes ornamentales, una gran gruta, un jardín, un estanque, un pabellón y un sombrero de paja!”
Capítulo 43
Los días siguientes se pasaron en mover nuestros muebles y pertenencias, particularmente nuestras aves de corral, que se habían multiplicado mucho. También construimos un gallinero, a una distancia suficiente de nuestra casa para no interrumpir nuestro sueño, y aún así lo suficientemente cerca para que pudiéramos cuidarlas fácilmente. Lo hicimos como una continuación de la galería, y en el mismo plan, pero cerrado en el frente con una especie de enrejado de alambre, que Fritz y Jack hicieron maravillosamente bien. Fritz, que tenía inclinación por la arquitectura y la mecánica, me dio algunos buenos consejos, especialmente uno, que llevamos a cabo. Este consistía en llevar el agua del estanque de la fuente a través del gallinero, lo que también nos permitió tener un pequeño estanque para nuestros patos. Las palomas tenían su morada encima de los gallineros, en unas bonitas cestas que Ernesto y Francis hicieron, similares a las hechas por los salvajes de las Islas Amistosas, de las que habían visto grabados en los Viajes de Cook. Cuando todo estuvo terminado, mi esposa estaba encantada de pensar que incluso en la temporada de lluvias podría atender a su familia emplumada y recoger sus huevos.
“Qué diferencia,” dijo ella, admirando la elegancia de nuestros edificios,—“qué diferencia entre esta Casa-Tienda y la vivienda original que nos dio el nombre, y que fue nuestro único refugio hace cuatro años. ¡Qué sorprendente progreso ha hecho el lujo con nosotros en ese tiempo! ¿Recuerdas, querido, el barril que nos servía de mesa, y las conchas de ostras para cucharas, la tienda donde dormíamos, apiñados sobre hojas secas, y sin desvestirnos, y el río a media milla de distancia, al que teníamos que ir a beber si teníamos sed? En comparación con lo que éramos entonces, ahora somos grandes señores”
“Reyes, quieres decir, mamá,” dijo Jack, “porque toda esta isla es nuestra, y es como un reino.”
“¿Y cuántos millones de súbditos cuenta el Príncipe Jack en el reino de su augusto padre?” dije yo.
El Príncipe Jack declaró que aún no había contado los loros, canguros, agutís y monos. La risa de sus hermanos lo detuvo. Entonces acordé con mi esposa que nuestros lujos habían aumentado; pero le expliqué que esto era el resultado de nuestra industria. Todas las naciones civilizadas han comenzado como lo hicimos nosotros; la necesidad ha desarrollado el intelecto que Dios ha dado solo al hombre, y gradualmente las artes han progresado, y el conocimiento se ha extendido más quizás de lo que es propicio para la felicidad. Lo que nos parecía lujo ahora era aún simplicidad en comparación con el lujo de las ciudades, o incluso de los pueblos, entre las naciones civilizadas. Mi esposa declaró que tenía todo lo que deseaba, y no sabría qué más pedir, ya que ahora solo teníamos que descansar y disfrutar de nuestra felicidad.
Declaré en contra de pasar nuestro tiempo en descanso e indolencia, como el medio seguro de acabar con nuestro placer; y sabía bien que mi querida esposa era, como yo, una enemiga de la pereza; pero temía emprendimientos más laboriosos.
“Pero, mamá,” dijo Fritz, “debes dejarme hacer un molino bajo la cascada; será muy útil cuando crezca nuestro maíz, e incluso ahora para el maíz. También pienso en hacer un horno en la cocina, que será muy útil para que puedas hornear tu pan.”
“Esos serían, de hecho, trabajos útiles,” dijo la buena madre, sonriendo; “pero ¿puedes llevarlos a cabo?”
“Espero que sí,” dijo Fritz, “con la ayuda de Dios y la de mis queridos hermanos.”
Ernesto prometió su mejor ayuda, a cambio de los amables servicios de su hermano en la formación de su gruta, solo solicitando ocasionalmente tiempo libre para sus colecciones de historia natural. Su madre no veía la utilidad de estas colecciones, pero, dispuesta a complacer a su cariñoso y atento Ernesto, ofreció, hasta que pudiera caminar bien, asistirle en la organización y etiquetado de sus plantas, que aún estaban en desorden, y él accedió agradecido. Al procurarle algo de papel para este propósito, del cual había traído una gran cantidad del barco, saqué un paquete sin abrir, entre los cuales había un trozo de un tejido, que aparentemente no era ni papel ni tela. Lo examinamos juntos, y al final recordamos que era un trozo de tela hecha en Otaheite, que nuestro capitán había comprado a un nativo en una isla donde habíamos hecho una escala en nuestro viaje. Fritz, que parecía muy interesado en examinar este tejido, dijo gravemente, “Puedo enseñarte a hacerlo;” y, trayendo inmediatamente los Viajes de Cook, donde se da una descripción detallada, procedió a leerlo. Fritz se decepcionó al descubrir que solo se podía hacer de la corteza de tres árboles—de los cuales nuestra isla solo producía uno. Estos árboles eran el morero, el árbol del pan y el higo salvaje. Teníamos el último en abundancia, pero de los dos primeros aún no habíamos descubierto una sola planta. Sin embargo, Fritz no se desanimó. “Deben estar aquí,” dijo él, “ya que se encuentran en todas las Islas del Pacífico Sur. Quizás los encontremos al otro lado de las rocas, donde vi algunos árboles desconocidos y espléndidos desde la altura donde descubrimos la gruta; y quién sabe si quizás vuelva a encontrar mi bonita gacela allí. El bribón puede saltar mejor que yo sobre esas rocas. Tenía un gran deseo de descenderlas, pero encontré que era imposible; algunas son muy altas y perpendiculares; otras tienen cimas salientes; podría, sin embargo, rodear como lo hiciste tú por el paso, entre el torrente y las rocas en la Gran Bahía.”
Jack se ofreció a ser su guía, incluso con los ojos cerrados, en ese rico país donde conquistó y capturó su búfalo; y Ernesto rogó ser parte del grupo. Como esta era una expedición que había planeado durante mucho tiempo, accedí a acompañarlos al día siguiente, quedando su madre contenta de que Francis se quedara con ella como protector. Advertí a Fritz que no disparara su arma cuando nos acercáramos a los búfalos, ya que cualquier muestra de hostilidad podría encolerizarlos; de lo contrario, los animales, no acostumbrados al hombre, no le temen y no lo dañarán. “En general,” añadí, “no puedo recomendarte lo suficiente que cuides tu pólvora; no tenemos más de lo que durará un año, y podría ser necesario recurrir a ella para nuestra defensa.”
“Tengo un plan para hacerla,” dijo Fritz, que nunca veía dificultad en nada. “Sé que se compone de carbón, salitre y azufre—y deberíamos encontrar todos estos materiales en la isla. Solo es necesario combinarlos y formar pequeñas bolitas. Esta es mi única dificultad; pero lo consideraré; y tengo que pensar primero en mi molino. Tengo un recuerdo confuso de una fábrica de pólvora en Berna: había alguna maquinaria que funcionaba con agua; esta maquinaria movía algunos martillos, que trituraban y mezclaban los ingredientes—¿no era así, padre?”
“Algo así,” dije yo; “pero tenemos muchas cosas que hacer antes de hacer pólvora. Primero, debemos dormir; debemos salir antes del amanecer, si queremos regresar mañana por la tarde.” De hecho, nos levantamos antes de que saliera el sol, que no quería salir para nosotros. El cielo estaba muy nublado, y pronto tuvimos una lluvia abundante e incesante, que nos obligó a aplazar nuestro viaje y puso a todos de mal humor, excepto a mi esposa, que no estaba disgustada de mantenernos con ella, y que declaró que esta lluvia benéfica regaría su jardín y lo haría prosperar. Fritz fue el primero en consolarse; pensaba solo en construir molinos y fabricar pólvora. Me rogó que le dibujara un molino; esto era muy fácil, en cuanto al exterior,—es decir, la rueda y la cascada que la pone en movimiento; pero el interior,—la disposición de las ruedas, las piedras para triturar el grano, el tamiz o cernidor para separar la harina de la salvadura; toda esta complicada maquinaria era difícil de explicar; pero él comprendió todo, añadiendo su expresión habitual,—“Lo intentaré, y tendré éxito.” Para no perder tiempo, y aprovechar este día lluvioso, comenzó haciendo tamices de diferentes materiales, que fijó a un círculo de madera flexible, y los probó pasando a través de ellos la harina de la yuca; hizo algunos con tela de vela, otros con el pelo del onagro, que es muy largo y fuerte, y algunos con fibras de corteza. Su madre admiró su trabajo, que continuó mejorando cada vez más; le aseguró que el tamiz sería suficiente para ella; no era necesario molestarse en construir un molino.
“¿Pero cómo vamos a triturar el grano, mamá?” dijo él; “sería un trabajo tedioso y duro.”
“¿Y crees que no habrá trabajo duro en construir tu molino?” dijo Jack. “Tengo curiosidad por ver cómo te las arreglarás para formar esa enorme piedra, que se llama la piedra de molino.”
“Lo verás,” dijo Fritz; “solo encuéntrame la piedra, y pronto estará hecho. ¿Crees, padre, que nuestra roca sería adecuada?”
Le dije que pensaba que sería lo suficientemente dura, pero que sería difícil cortar del rock un trozo grande suficiente para el propósito. Hizo su respuesta habitual,— “Lo intentaré. Ernesto y Jack me ayudarán; y quizás tú, papá.”
Declaré mi disposición, pero le nombré el maestro albañil; solo debíamos ser sus obreros. Francis estaba impaciente por ver el molino en funcionamiento. “¡Oh!” dijo Jack, “pronto tendrás ese placer. Es una bagatela; solo necesitamos piedra, madera, herramientas y ciencia.”
Al oír la palabra “ciencia,” Ernesto, que estaba leyendo en un rincón, sin escucharnos, levantó de repente la cabeza, diciendo,— “¿Qué ciencia necesitas?”
“Una que no conoces, señor Filósofo,” dijo Jack. “Vamos, dinos, ¿sabes cómo construir un molino?”
“¿Un molino?” respondió Ernesto; “¿de qué tipo? Hay muchos tipos. Justo estaba buscando en mi diccionario. Hay molinos de grano, molinos de pólvora, molinos de aceite, molinos de viento, molinos de agua, molinos de mano y molinos de sierra; ¿cuál quieres?”
Fritz habría querido todos.
“Me recuerdas,” dije yo, “que trajimos del barco un molino de mano y un molino de sierra, desarmados, por supuesto, pero numerados y etiquetados, para que pudieran ser fácilmente unidos: deberían estar en el almacén, donde encontraste el yunque y las barras de hierro; lo había olvidado.”
“Vamos a examinarlos,” dijo Fritz, encendiendo su linterna; “sacaré algunas ideas de ellos.”
“Más bien,” dijo su madre, “te ahorrarán el trabajo de pensar y de trabajar.”
Les envié a los cuatro a buscar estos tesoros, que, amontonados en un rincón oscuro del almacén, habían escapado a mi recuerdo. Cuando estuvimos solos, supliqué seriamente a mi esposa que no se opusiera a ninguna ocupación que nuestros hijos pudieran planear, aunque parecieran más allá de sus fuerzas; el punto principal era mantenerlos continuamente ocupados, para que ninguna idea mala o peligrosa llenara sus mentes. “Déjalos,” dije, “cortar piedra, talar árboles o excavar fuentes, y agradece a Dios que sus pensamientos estén dirigidos tan inocentemente.” Ella me entendió y prometió no desalentarlos, solo temiendo el excesivo cansancio de estos trabajos.
Nuestros chicos regresaron del almacén, encantados con lo que habían encontrado y cargados con herramientas de trabajo. Las de albañil,—el cincel, el martillo corto y la paleta, no se encontraron, y rara vez se llevan al mar; pero habían recolectado una gran cantidad de herramientas de carpintero,—sierras, cepillos, reglas, etc. Y ahora que Fritz era un herrero, no tenía dificultad en fabricar cualquier herramienta que necesitara. Estaba cargado en cada hombro, y en cada mano traía una muestra de pólvora; una especie estaba en buen estado, y habían encontrado un barril de ella; la otra estaba muy dañada por el agua. Jack y Francis también estaban doblados bajo el peso de varios artículos; entre los cuales vi algunos trozos del molino de mano que Fritz deseaba examinar. Ernesto, siempre algo ocioso, vino orgullosamente con un cinturón de cuero cruzado sobre los hombros, al cual estaba colgado un gran estuche de hojalata para plantas y un maletín de cuero para piedras, minerales y conchas. Sus hermanos, incluso Francis, se rieron de él sin piedad por su enorme carga; uno ofreció ayudarle, otro ir a traer el asno; él mantuvo su aire grave y pensativo, y se extendió en un asiento cerca de su madre, que estaba ocupada con sus especímenes de historia natural. Jack depositó su carga en un rincón y salió corriendo; pronto lo vimos regresar con una enorme máquina de tornillo en la cabeza, que colocó frente a Ernesto, diciendo, con un aire de respeto,—
“Tengo el honor de traer para su Alteza el Príncipe de los Pingüinos Ociosos, la prensa para sus augustos plantas, que su Alteza sin duda encontró demasiado pesada; y, en verdad, no es un peso pequeño.”
Ernesto no sabía si agradecerle o enfadarse, pero decidió unirse a la broma, y, por lo tanto, respondió gravemente que estaba afligido de que su Alteza el Príncipe de los Monos hubiera tomado tantas molestias para complacerle, y que debería haber empleado a algunos de sus dóciles súbditos para hacerlo; después de todo, confesó que la prensa, que no había notado, le dio gran placer, y colocó algunas plantas en ella de inmediato, que había recolectado la noche anterior.
La lluvia cesó por un corto tiempo, y fui con Fritz y Jack a examinar nuestro terraplén y abrir los desagües del estanque. Encontramos todo en orden, y nuestro jardín lucía hermoso después de la lluvia. A nuestro regreso, entramos en la Gruta Ernestina, que encontramos inundada desde la apertura superior. Propusimos hacer una zanja, o pequeño canal, para llevar el agua de lluvia fuera de ella. Regresamos a casa y nos retiramos a la cama, con la esperanza de poder salir al día siguiente. Sin embargo, fuimos nuevamente decepcionados, y por un período más largo del que esperábamos. La lluvia continuó algunos días, y el país era nuevamente un completo lago; sin embargo, no tuvimos tormenta ni viento, y nuestras pertenencias no sufrieron; así que resolvimos esperar pacientemente hasta que el tiempo nos permitiera ir. Mi esposa estaba encantada de estar en su cómodo hogar, y de tenernos a su alrededor; tampoco perdimos el tiempo. Ernesto terminó la organización de su colección con su madre y Francis. Fritz y Jack prepararon las herramientas que serían necesarias en su gran empresa—el primer intento iba a ser un molino de sierra. Para preparar las tablones que deseaban, una sierra muy grande, que habían encontrado entre las herramientas, serviría para su propósito; pero era necesario ponerla en movimiento por agua, y aquí estaba la dificultad. Fritz hizo varios modelos con la madera delgada de nuestros cofres, y las ruedas de nuestras armas, pero eran demasiado pequeñas. Mientras tanto, la mente de mi joven mecánico estaba en ejercicio, sus ideas se ampliaron y mejoraron; y, dado que esta ciencia era tan necesaria en nuestra situación, le permití continuar con sus experimentos. A pesar de la lluvia, protegido por mi capa, fue varias veces a la cascada para buscar un lugar donde colocar sus molinos de la mejor manera, y tener un suministro constante de agua. Ernesto le asistió con su consejo, y prometió su trabajo cuando fuera necesario. Jack y Francis estaban ayudando a su madre a cardar algodón, del cual había hecho una gran colección, con la intención de hilarlo para nuestra ropa; y yo ejercí mis talentos mecánicos en hacer una gran rueda para ella, que debía girar muy fácilmente, ya que su pierna aún estaba rígida; y un carrete, por el cual se llenaban cuatro bobinas a la vez al girar una manivela.
Estas diferentes ocupaciones nos ayudaron a pasar la temporada de lluvias, que nos visitó antes este año, y no duró tanto. Mi esposa sabía algo sobre teñido de telas; y, algunas de las plantas que había ayudado a Ernesto a secar, habían dejado su color en los papeles, hizo algunos experimentos y logró obtener un azul muy bonito para teñir nuestra ropa; y, con el cochinilla de nuestro higuera, un hermoso rojo pardusco, con el cual se había teñido un vestido completo para ella.
Así pasaron varias semanas. Ernesto nos leía cada noche de algún libro ameno o instructivo; y, cuando sus colecciones estuvieron todas en orden, trabajó en su torno, o en el negocio de tejer. Finalmente el sol apareció; pasamos algunos días disfrutándolo en nuestra encantadora galería. Fuimos a visitar la gruta y el jardín, donde todo estaba funcionando bien—el terraplén había prevenido la inundación. Satisfechos con nuestro trabajo, ahora fijamos nuestra partida para el día siguiente, esperando una vez más que la lluvia no viniera a decepcionarnos.
Capítulo 44
Al día siguiente el clima era encantador. Nos levantamos antes del amanecer. Mis hijos mayores tomaron sus herramientas de trabajo, que podríamos necesitar, y también sus rifles, pero con la condición de que no los usaran hasta que yo diera la señal, “¡Fuego!” Yo llevé la bolsa de provisiones. Nuestro rebaño de ovejas había aumentado tanto en la granja, que nos permitimos matar una, y mi esposa había asado un trozo para nosotros la noche anterior; a esto le añadimos un pastel de yuca, y para nuestro postre dependíamos de las frutas de los árboles que pudiéramos descubrir. Pero, antes de nuestra partida, mientras me despedía de mi esposa y de Francisco, escuché una disputa en la columnata, la cual me apresuré a averiguar la causa. Encontré que era una cuestión entre Fritz y Jack, sobre si debíamos dar la vuelta a la isla por mar o por tierra; y cada uno estaba ansioso por contar con mi apoyo. Fritz se quejaba de que, desde sus dos expediciones en la canoa, Jack se creía el primer marinero del mundo, y que le habían dado el nombre de Señor de las Olas, porque él decía constantemente—“Cuando estaba bajo las olas—cuando las olas me cubrían, ¿crees que me dejaban seco?”
“No, señor Deportista,” dijo Jack, “recibiste suficientes, y esa es la razón por la cual no deseas intentarlo de nuevo. Por mi parte, amo las olas, y canto, ‘¡El mar! ¡El mar! ¡Fue el mar el que nos trajo aquí!’”
“Qué fanfarrón eres,” dijo Fritz: “solo ayer me dijiste, ‘Te guiaré; conozco el camino por las rocas; allí conseguí mi búfalo, y tengo la intención de conseguir otro.’ ¿Era en la pinaza donde pensabas pasar el desfiladero y seguir búfalos?”
“No, no! Quería decir a pie,” dijo Jack; “pero pensé que solo seríamos dos entonces. Pero, como somos cuatro—papá al timón y tres valientes remeros, ¿por qué deberíamos fatigarnos dando la vuelta a la isla a pie, cuando tenemos una buena embarcación para llevarnos? ¿Qué dice el señor Filósofo, el príncipe de los holgazanes, al respecto?”
“Por mi parte,” dijo Ernesto, tranquilamente, “me es completamente indiferente si uso mis piernas para caminar, o mis brazos para remar, es igualmente agotador; pero caminar me da más oportunidad de llenar mi caja de plantas y mi bolsa de caza.”
“Y ¿acaso cree,” añadió Fritz, “que los árboles de moras y de pan de fruta, que seguramente encontraremos al otro lado, crecen en el mar? sin mencionar mi gacela, que no corre sobre las olas.”
“No, está esperando, sin moverse, a que lo dispares,” dijo Jack; “y Ernesto, tal vez encuentres en el mar algunos de esos curiosos seres medio plantas, medio animales, que me estabas mostrando en un libro.”
“Los zoofitos, o pólipos; porque son de la misma familia, aunque hay más de mil especies,” dijo Ernesto, encantado de mostrar su conocimiento; pero lo detuve diciendo: “Prescindiremos de los mil nombres por el momento. Después de escuchar todos tus argumentos, atiende a los míos; incluso Jack debe ceder a ellos. Nuestro principal objetivo ahora es buscar los árboles que necesitamos y examinar las producciones de la isla; nuestro plan más sensato será caminar.”
Jack todavía insistía en que podríamos desembarcar ocasionalmente; pero le mostré el peligro de esto, siendo la isla, con toda probabilidad, rodeada de arrecifes, que podrían extenderse tan lejos en el mar como para sacarnos de la vista de la isla; esto tenía la intención de verificarlo algún día; y mientras tanto, les propuse que intentáramos encontrar un paso alrededor de las rocas en nuestro lado, desde donde pudiéramos caminar hasta el desfiladero en el otro extremo, tomar nuestra canoa, que habíamos dejado anclada cerca de la Gran Bahía, y regresar a la Casa de la Tienda.
Jack estaba en éxtasis; declaró que el paso debía estar muy bien escondido para que hubiera escapado a su búsqueda, y, tomando su lazo y su arco, salió corriendo el primero, cantando “¡El mar! ¡El mar!”
“Allí va un marinero formado por la naturaleza,” pensé, mientras seguíamos el curso de la cadena de rocas a la izquierda de nuestra vivienda. Nos condujo primero al lugar de nuestro desembarco, esa pequeña llanura sin cultivar de forma triangular, cuyo base estaba bañada por el mar, y el punto se perdía entre las rocas. Encontré aquí algunos rastros de nuestro primer establecimiento; pero ¡qué miserable parecía todo, comparado con nuestras comodidades actuales! Intentamos aquí en vano encontrar un paso para cruzar las rocas—la cadena era en todas partes como una pared impenetrable. Llegamos al barranco que Fritz y Ernesto habían escalado cuando descubrieron su gruta; y, verdaderamente, solo el valor y la imprudencia de la juventud podrían haber emprendido esta empresa, y continuarla diariamente durante tres semanas. Me parecía casi imposible; Fritz ofreció ascender, para mostrarme cómo lo lograron; pero no quise consentir, ya que no serviría para ningún propósito útil. Pensé que era mejor para nosotros proceder hasta el borde de la isla, donde no era imposible que hubiera un pequeño espacio en la orilla entre las rocas y el mar, alrededor del cual pudiéramos pasar; al poder mis hijos distinguir desde la cima el país al otro lado, era evidente que la cadena de rocas no podía ser muy ancha. De repente, Fritz se golpeó la frente y, tomando a Ernesto por el brazo—“Hermano,” dijo, “¡qué tontos hemos sido!”
Ernesto preguntó qué tontería habían cometido.
“¿Por qué no lo hicimos,” dijo Fritz, “cuando estábamos trabajando dentro de nuestra gruta, intentar hacer la apertura en el otro lado? No deberíamos haber tenido mucha dificultad, estoy convencido, y si nuestras herramientas no hubieran sido suficientes, un poco de pólvora nos habría abierto una puerta en el otro lado. Solo considera, padre, la comodidad de traer el carro cargado con los árboles que queríamos a través de nuestra gruta, y poder ir de caza sin tener que recorrer no sé cuántas millas.”
“Bueno, aún podemos hacer eso,” dijo Ernesto, con su tono habitual calmado y grave; “si no encontramos otro paso, haremos uno a través de la Grotto Ernestine, con el permiso de mamá, ya que es propiedad suya.”
Esta idea de mi hijo parecía buena. Era bastante seguro, por nuestra experiencia en la Casa de la Tienda y en la gruta, que la cavidad en las rocas era de gran extensión, y no parecía difícil perforar hasta el otro lado; pero alguna otra cadena de rocas, algún árbol gigantesco, alguna colina, al final de nuestro túnel, podría hacer que todo nuestro trabajo fuera inútil. Propuse que pospusiéramos nuestro trabajo hasta haber examinado la naturaleza del terreno al otro lado; mis hijos estuvieron de acuerdo, y procedimos con renovado valor, cuando fuimos repentinamente detenidos por la vista del mar golpeando una roca perpendicular de altura aterradora, que terminaba nuestra isla por este lado, y no nos daba la oportunidad de seguir adelante. Vi que la roca no se extendía mucho; pero cómo rodearla, no pude idear. No creí que pudiéramos rodear la pinaza, ya que la costa parecía rodeada de arrecifes; masas de roca se alzaban en el mar, y las olas mostraban que había más ocultas. Después de mucha consideración y muchos planes, Ernesto propuso que nadáramos hacia las rocas descubiertas e intentáramos rodearlas. Fritz se opuso, debido a sus brazos y municiones; pero Ernesto sugirió que la pólvora se asegurara en los bolsillos de sus ropas, que podría llevar en la cabeza, sosteniendo su arma por encima del agua.
Con algo de dificultad organizamos nuestras cargas, y logramos llegar a la serie de rocas externas, sin nadar, ya que el agua no estaba por encima de nuestros hombros. Descansamos aquí un momento y, poniéndonos algo de nuestra ropa, comenzamos a caminar sobre piedras afiladas, que herían nuestros pies. En muchos lugares, donde las rocas estaban bajas, estábamos hasta la cintura en el agua. Ernesto, el proponente del plan, nos animó y lideró el camino durante un tiempo; pero al final se quedó atrás, y permaneció tanto tiempo, que me alarmé, y llamándolo en voz alta, ya que lo había perdido de vista, me respondió, y al final lo descubrí estirado sobre la roca, tratando de separar un trozo de ella con su cuchillo.
“Padre,” dijo, “ahora estoy seguro de que este lecho de rocas, sobre el que estamos caminando, y que pensamos estaba formado de piedra o guijarros, no es más que obra de esos notables zoofitos, llamados insectos de coral, que forman coral y muchas otras cosas extraordinarias; incluso pueden hacer islas enteras. Mira estos pequeños puntos y cavidades, y estas estrellas de todos los colores y formas; daría todo el mundo por tener un ejemplar de cada tipo.”
Logró romper un trozo, que era de un color naranja profundo por dentro; también recogió y depositó en su bolsa algunos otros trozos, de varias formas y colores. Estos enriquecieron mucho su colección; y, a pesar de su inactividad, no se quejó de ninguna dificultad para obtenerlos. Había dado su arma a Jack, quien se quejaba mucho de la rugosidad de nuestro camino. Nuestra marcha era verdaderamente dolorosa, y me arrepentí más de una vez de haber accedido a la idea; además de la miseria de caminar por estas rocas con conchas, que presentaban puntos como los afilados dientes de una sierra, desgarrando nuestros zapatos e incluso nuestra piel, el mar, en algunos de los lugares más bajos, estaba tan alto que bloqueaba nuestro paso, y nos vimos obligados, en el intervalo entre dos olas, a atravesar rápidamente, con el agua hasta la barbilla. Tuvimos cierta dificultad para evitar ser arrastrados. Temblaba especialmente por Jack; aunque pequeño y liviano, prefería enfrentar la ola a evitarla. Varias veces tuve que agarrarlo, y escapé por poco de la destrucción junto con él. Afortunadamente, nuestra marcha no fue de más de media milla, y finalmente llegamos a la orilla sin ningún accidente serio, pero muy fatigados y con los pies doloridos; y tomamos la resolución de no cruzar más los arrecifes de coral.
Después de vestirnos, descansar y tomar un ligero refrigerio en la playa, reanudamos nuestra marcha con más calma hacia el interior de la isla; pero aunque la hierba larga no era tan afilada como el coral, era casi igual de problemática, enrollándose alrededor de nuestras piernas y amenazando con hacernos caer en cada paso que dábamos. Ernesto, cargado con su bolsa de fragmentos de roca, coral y zoofitos, había dado su arma a Jack; y, temiendo un accidente entre la hierba larga, me pareció prudente descargarla. Para aprovecharla, disparé a un pequeño cuadrúpedo, del tamaño de una ardilla, y lo maté. Me pareció que era el animal llamado por los naturalistas ardilla de palma, porque trepa a las palmas de coco y de dátiles, se engancha con su cola, que es muy larga y flexible, a las ramas superiores, y se alimenta a placer del fruto, del cual es muy aficionada. Nos divertimos con los detalles de los hábitos de este animal, separándonos ocasionalmente para hacer más descubrimientos, pero acordando una señal particular, que era para reunirnos cuando fuera necesario,—una precaución que resultó no ser en absoluto inútil, como resultó.
Fritz, con la cabeza erguida, seguía examinando todos los árboles, y ocasionalmente echaba una mirada aguda tras su gacela. Ernesto, agachado, examinaba plantas, insectos, y, persiguiendo ocasionalmente mariposas raras y hermosas, llenaba su bolsa y caja de plantas con diversas curiosidades. Jack, con su lazo en la mano, se preparaba para lanzarlo alrededor de las patas del primer búfalo que encontrara, y estaba molesto de no ver ninguno. Por mi parte, estaba ocupado en explorar la cadena de rocas, para descubrir cuál contenía la Grotto Ernestine. Era fácil reconocerla, por su cumbre partida en dos; y deseaba averiguar, lo más cerca posible, si la hendidura se extendía hasta la base de la roca, ya que esto facilitaría mucho nuestro trabajo. Este lado de la isla no se parecía al cercano a la Gran Bahía, con el que Jack y yo habíamos estado tan encantados. La isla era mucho más estrecha aquí, y en lugar de la amplia llanura, cruzada por un río, dividida por bosques encantadores, dando una idea de paraíso en la tierra; estábamos atravesando un valle contraído, que se extendía entre la pared rocosa que dividía la isla y una cadena de colinas arenosas, que ocultaban el mar y protegían el valle del viento. Fritz y yo ascendimos una de estas colinas, en la que crecían algunos pinos y brezos, y percibimos más allá de ellas un terreno estéril, que se extendía hasta el mar, donde los arrecifes de coral se elevaban al nivel del agua y parecían extenderse lejos en el mar. Cualquier navegante que navegara a lo largo de estas costas, pronunciaría la isla como inaccesible y completamente estéril. Este no es el hecho; la hierba es muy densa, y los árboles de noble crecimiento; encontramos muchos desconocidos para nosotros, algunos cargados de fruta; también varios arbustos hermosos cubiertos de flores; el naranjo enano, la elegante melaleuca, el árbol de nuez moscada y la rosa de Bengala mezclando sus flores con el jazmín fragante. Nunca terminaría si intentara nombrar todas las plantas encontradas en este valle sombreado, que podría llamarse el jardín botánico de la Naturaleza. Ernesto estaba en éxtasis; deseaba llevarse todo, pero no sabía cómo disponer de ellos.
“¡Ah!” dijo, “si tan solo nuestra gruta estuviera abierta a este lado!”
En ese momento, Fritz salió corriendo, sin aliento, gritando: “¡El árbol del pan! ¡He encontrado el árbol del pan! Aquí está el fruto,—excelente, delicioso pan. Pruébalo, padre; aquí, Ernesto; aquí, Jack;” y nos dio a cada uno un pedazo de un fruto ovalado, del tamaño de un melón común, que realmente parecía muy bueno y nutritivo.
“Hay muchos de estos árboles,” continuó, “cargados de fruta. Ojalá tuviéramos nuestra gruta abierta, para que pudiéramos recoger una reserva de ellos, ahora que están maduros.”
Mis hijos me indicaron exactamente la situación de la gruta, juzgando desde la roca superior, y anhelaban sus herramientas para poder comenzar la apertura de inmediato. Procedimos a abrirnos paso a través de un borde de árboles y arbustos que nos separaban de la roca, para que pudiéramos examinarla y juzgar las dificultades de nuestra empresa. Jack nos precedió, como de costumbre, después de darle a Ernesto su arma; Fritz lo siguió, y de repente volviéndose hacia mí, dijo:
“Creo que la amable Naturaleza nos ha ahorrado mucho trabajo; la roca parece estar dividida de arriba a abajo; en la base veo una especie de cueva o gruta ya hecha.”
En ese momento, Jack emitió un grito agudo y vino corriendo hacia nosotros, con su lazo en la mano: “¡Dos bestias monstruosas!” gritó. “¡Ayuda! ¡Ayuda!” Corremos hacia adelante, con nuestras armas listas, y vimos en la entrada de la cueva dos grandes osos marrones. El oso negro, cuyo pelaje es muy valorado, solo se encuentra en países fríos y montañosos; pero el marrón prefiere el sur. Es un animal carnívoro, considerado muy feroz. El oso negro vive solo de vegetales y miel. De estos, el que juzgué como hembra parecía muy irritado, emitiendo gruñidos profundos y rechinando furiosamente los dientes. Como sabía algo de estos animales, habiendo encontrado con ellos en los Alpes, recordé haber oído que un silbido agudo los aterroriza y detiene. Por lo tanto, silbé lo más largo y fuerte que pude, y vi inmediatamente a la hembra retirarse hacia atrás en la cueva, mientras el macho, levantándose sobre sus patas traseras, se quedó completamente inmóvil, con las patas cerradas. Mis dos hijos mayores dispararon a su pecho: cayó al suelo, pero al estar solo herido, se volvió furiosamente contra nosotros. Disparé un tercer tiro y lo terminé. Luego nos apresuramos a recargar nuestras armas para estar listos para recibir a su compañera. Jack deseaba usar su lazo; pero le expliqué que las patas del oso eran demasiado cortas y gruesas para que tal medida fuera exitosa. Nos relató que, habiendo entrado en la cueva, vio algo moviéndose en el fondo; tomó una piedra y la lanzó con todas sus fuerzas al objeto; inmediatamente escuchó un rugido espantoso y vio dos grandes bestias viniendo hacia él; apenas tuvo tiempo de escapar y pedir ayuda, y luego de esconderse detrás de un árbol. Para salvarnos del otro oso, era necesario que tomáramos algunas medidas rápidas; por lo tanto, avanzamos y formamos una línea de batalla frente a la entrada de la cueva; entonces di la orden—¡Fuego! y los tres dispararon al mismo tiempo. Un rugido feroz nos hizo esperar que las balas hubieran surtido efecto, pero para asegurarnos y evitar la fuga del animal si aún estaba vivo, amontonamos una gran cantidad de ramas secas y hojas antes de la abertura, a la que encendí fuego. En cuanto comenzó a arder, vimos con la luz que el oso yacía inmóvil de lado, pero es bien sabido que este animal es lo suficientemente astuto como para fingir estar muerto hasta que su enemigo se acerque lo suficiente para estar a su alcance, momento en el cual lo atrapa con sus enormes garras y lo estrangula. Tomamos una rama encendida y nos acercamos con gran precaución. La cueva no se extendía mucho; el animal yacía sobre un montón de hojas secas preparadas para sus crías. Verifiqué que estaba realmente muerto. Luego, con la ayuda de mis hijos, lo sacamos de la cueva, que era demasiado oscura para trabajar, y quise asegurar las pieles ricas y hermosas que podrían sernos útiles en invierno. Nos pusimos a trabajar, y, como los animales aún estaban calientes, logramos hacerlo más fácilmente de lo que esperaba, pero las pieles eran tan pesadas que era casi imposible moverlas. Por lo tanto, las dejamos en la cueva, cuyo fondo era arenoso, cerrando la entrada con ramas para que ningún animal pudiera entrar a devorarlas, y abandonamos los dos cuerpos, solo lamentando la abundancia de grasa que habría sido útil para muchos usos domésticos.
Capítulo 45
Reanudamos nuestra búsqueda, agradeciendo a Dios por nuestra preservación de este peligro, en el que mi querido Jack, por lo menos, podría haber perecido. Como prueba y trofeo de nuestra aventura, cortamos las patas delanteras del animal, para llevarlas a mi esposa. Se dice que estas forman un plato muy delicioso, digno de la mesa de un rey. El valle comenzó a expandirse y presentó una apariencia más variada. Estaba atravesado por hermosas llanuras o sabanas, de las cuales la hierba evidentemente había sido comida, y con bosques más extensos, a través de los cuales tuvimos grandes dificultades para abrirnos paso; tan densas y enredadas estaban las lianas y el matorral. Logramos pasar manteniéndonos en los bordes, donde también nos sentíamos más seguros de las bestias salvajes y reptiles, de los cuales vimos muchas especies que tenían su morada al pie de las rocas. Además de la fatiga de nuestro viaje, estábamos atormentados por la sed, ya que no habíamos visto agua desde que dejamos el mar. El suelo estaba tan húmedo, que opiné que podríamos haber encontrado agua cavando; pero al haber sido obligados a dejar nuestras palas cuando llegamos al arrecife, no teníamos herramientas adecuadas para el propósito. También estábamos impacientes por lavarnos después de la matanza de los osos, cuando, para nuestra gran satisfacción, escuchamos el murmullo de las aguas, que supuse era el río que Jack y yo habíamos visto en nuestra expedición anterior. Él había preguntado frecuentemente sobre él, y nosotros habíamos pensado tontamente que se extendía a lo largo de todo el valle, lo cual no podía ser. Era un arroyo suave, que brotaba de una roca vertical, que me recordaba a la fuente del río Orbe, en el Cantón de Vaud; salía en su ancho completo, rodando primero sobre un lecho rocoso; luego, formando una curva elegante, tomaba su curso hacia la gran bahía y caía en una cascada al mar. Permanecimos un tiempo aquí para llenar nuestras calabazas, bebiendo moderadamente y tomando un baño, que nos refrescó a todos mucho.
La noche se aproximaba y empezamos a temer que no llegaríamos a casa antes de la noche. Le había advertido a mi esposa que había una posibilidad de que pudiéramos retrasarnos, aunque entonces no podía anticipar la causa de nuestro retraso. Sin embargo, nos esforzamos, caminando lo más rápido posible y sin descansar, para llegar a nuestra granja de todas formas. Seguimos el curso del río, en la orilla opuesta del cual se alzaba una amplia llanura, donde vimos la manada de búfalos pastando tranquilamente, rumiante y bebiendo, sin prestar la menor atención a nosotros. Pensamos que distinguíamos algunos otros cuadrúpedos entre ellos, que Fritz estaba seguro eran cebras o onagros; pero ciertamente no su querida gacela, por la que había mirado sin cesar. Jack estaba desesperado porque el río nos separaba de los búfalos, de modo que no podía lanzar su lazo alrededor de las patas de uno de ellos, como había prometido a Ernesto. Incluso deseaba nadar a través del arroyo, para cazar; pero se lo prohibí, alentándolo a esperar que tal vez un solo búfalo podría cruzar a nuestro lado y colocarse en el camino de su lazo. Estaba lejos de desear tal cosa yo mismo, ya que no teníamos tiempo que perder, ni medios para asegurar y llevarlo a casa, en caso de que lográsemos capturar uno, no teniendo cuerdas con nosotros; y además, con la intención de regresar desde la bahía en la canoa. Cuando llegamos a la bahía, la noche, que llega rápidamente en los países ecuatoriales, casi había cerrado. Apenas podíamos ver, sin terror, los cambios que la reciente tormenta había ocasionado; el paso estrecho que llevaba desde el otro lado de la isla, entre el río y un arroyo profundo que fluía desde las rocas, estaba completamente obstruido con rocas y tierra que habían caído sobre él; y para hacer nuestro paso practicable, era necesario emprender un trabajo que la oscuridad ahora impedía, y que en cualquier momento estaría acompañado de peligro. Entonces nos vimos obligados a pasar la noche al aire libre, y separados de nuestros queridos y ansiosos amigos en la Casa de la Tienda. Afortunadamente, Fritz había recolectado una reserva de pan de fruta para su madre, con la cual había llenado sus propios bolsillos y los de sus hermanos. Estos, con agua del río, formaron nuestra cena; ya que no nos quedaba más que el hueso de nuestra pierna de cordero. Retrocedimos un poco para establecernos bajo un grupo de árboles, donde estábamos en mayor seguridad; cargamos nuestras armas, encendimos un gran fuego de ramas secas, y encomendándonos a la protección de Dios, nos echamos sobre el suave musgo para esperar los primeros rayos de luz. Con la excepción de Jack, quien desde el principio durmió como si estuviera en su cama, ninguno de nosotros pudo descansar. La noche era hermosa; una multitud de estrellas brillaba sobre nuestras cabezas en el cielo etéreo. Ernesto no se cansaba de contemplarlas. Después de algunas preguntas y suposiciones sobre la pluralidad de mundos, sus trayectorias y sus distancias, nos dejó para vagar por las orillas del río, que las reflejaba en toda su brillantez. Desde esa noche comenzó su pasión por la astronomía, una pasión que llevó más allá de todas las demás. Esta se convirtió en su estudio favorito y continuo, y no se quedó muy atrás de Duval, cuya historia había leído. Mientras estaba absorto en su contemplación, Fritz y yo conversamos sobre nuestros proyectos para hacer un túnel hacia la gruta, y sobre la utilidad de tal paso, ya que este lado de la isla estaba completamente perdido para nosotros, debido a la dificultad para llegar a él. “Y sin embargo,” dije, “es a esta dificultad a la que debemos la seguridad que hemos disfrutado. ¿Quién puede decir que los osos y los búfalos no podrían encontrar el camino a través de la gruta? Confieso que no deseo sus visitas, ni siquiera las de los onagros. ¿Quién sabe si podrían persuadir a tu favorito Lightfoot para regresar y vivir entre ellos? La libertad tiene muchos encantos. Hasta ahora, hemos sido muy felices en nuestro lado de la isla, sin las producciones de este. Querido mío, hay un proverbio, ‘Déjalo bien,’ No tengamos demasiada ambición,—ha arruinado estados más grandes que el nuestro.”
Fritz parecía afligido por renunciar a su plan, y sugirió que podría forjar algunas barras de hierro fuertes para colocar frente a la abertura, que podrían ser retiradas a voluntad.
“Pero,” dije yo, “no impedirán que las serpientes pasen por debajo. He notado algunas con terror, ya que son animales que me repelen mucho; y si tu madre viera una deslizarse hacia su gruta, nunca volvería a entrar en ella; incluso si no muriera de miedo.”
“Bueno, debemos renunciar a ello,” dijo Fritz; “pero es una pena. ¿Crees, padre, que hay más osos en la isla que los que matamos?”
“Probablemente,” dije yo; “es difícil suponer que solo haya dos. No puedo explicar bien cómo llegaron aquí. Ellos nadan muy bien, y quizás la abundancia de fruta en esta parte de la isla pueda haberlos atraído.” Luego le di a mi hijo un breve relato sobre sus costumbres y hábitos, extraído de los mejores trabajos sobre la historia de estos animales.
Capítulo 46
Mientras continuábamos hablando y admirando la belleza de las estrellas, al final empezaron a desvanecerse ante la primera luz de la mañana. Ernesto regresó con nosotros, y despertamos a Jack, que había dormido sin interrupción y estaba completamente inconsciente de dónde se encontraba. Regresamos al paso, que ahora, a la luz del día, nos parecía en un estado más desesperado que en el crepúsculo de la tarde. Me invadió la consternación: me parecía que estábamos completamente encerrados por este lado; y me estremecía pensar en cruzar la isla nuevamente, para rodear el otro extremo, del riesgo que correríamos de encontrarnos con bestias salvajes, y del doloroso y peligroso paso a lo largo de los arrecifes de coral. En ese momento, habría consentido gustosamente en abrir un pasaje a través de la gruta, a riesgo de cualquier visitante, para salir yo mismo, a fin de aliviar los sentimientos ansiosos de mi querida esposa e hijo. Los pensamientos de su agonía me debilitaban y me quitaban todo coraje para comenzar una labor que parecía imposible, siendo nuestros únicos utensilios una pequeña sierra y un pequeño azadón para levantar plantas, que Ernesto había estado dispuesto a no dejar atrás. El camino por el que Jack y yo habíamos pasado estaba cubierto de rocas y masas de tierra, que obstruían incluso el curso del arroyo; no pudimos descubrir el lugar que habíamos vadado, el río había abierto un curso más ancho, mucho más allá del anterior.
“Es imposible,” dijo Fritz, mirando los escombros, “que podamos retirar todas estas inmensas piedras sin herramientas adecuadas; pero, quizás, con un poco de valentía, podamos cruzarlas, el arroyo al estar más ancho no puede ser muy profundo. En todo caso, no puede ser peor que los arrecifes de coral.”
“Probemos; pero temo que será imposible, al menos para él,” dije yo, señalando a Jack.
“¿Él, papá, y por qué no?” dijo el valiente; “quizás es tan fuerte y más ágil que algunos de ellos; pregunta a Fritz qué piensa de su obrero. ¿Debo ir yo primero para mostrarles el camino?”
Y avanzó con valentía, pero lo detuve y dije que, antes de que nos aventuráramos a escalar estas masas de roca, absolutamente desnudas, donde no teníamos nada a qué sujetarnos o en qué apoyarnos, sería mejor examinar si, descendiendo más abajo, no podríamos encontrar un camino menos peligroso. Descendimos al paso estrecho y encontramos nuestro puente levadizo, plantación, toda nuestra fortificación de la que mis hijos estaban tan orgullosos, y donde, a solicitud de Fritz, incluso había plantado un pequeño cañón, todo, todo destruido; el cañón tragado con el resto. Mis hijos lamentaron su decepción; pero les mostré cuán inútil debe ser siempre tal defensa. La naturaleza nos había proporcionado una fortificación mejor de la que pudiéramos construir, como acabamos de experimentar amargamente.
Habíamos descendido varios metros más abajo con increíble dificultad, sumidos en un suelo húmedo y pesado, y obligados a saltar sobre inmensas piedras, cuando Fritz, que iba primero, exclamó, alegre—
“¡El techo, papá! ¡El techo de nuestro chalet! Está intacto; será un puente para nosotros si podemos llegar hasta él.”
“¿Qué techo? ¿Qué chalet?” dije yo, asombrado.
“El techo de nuestro pequeño eremitorio,” dijo él, “que habíamos cubierto tan bien con piedras, como los chalets suizos.”
Entonces recordé que había hecho esta pequeña cabaña, a la manera de un chalet suizo, de corteza, con un techo casi plano y cubierto de piedras, para protegerlo contra los vientos. Era esta circunstancia, y su situación, lo que lo había salvado en la tormenta. Lo había colocado frente a la cascada, para que pudiéramos ver la caída en toda su belleza, y, en consecuencia, un poco a un lado del paso rellenado por la caída de las rocas. Algunos fragmentos llegaron al techo de la cabaña, y ciertamente no hubiéramos podido entrar; pero el chalet estaba sostenido por este medio, y el techo seguía en pie y perfectamente seguro. Logramos deslizarse a lo largo de la roca que lo sostenía; Jack fue el primero en subirse al techo y cantar victoria. Fue muy fácil descender por el otro lado, sujetándonos a los postes y trozos de corteza, y pronto nos encontramos a salvo en nuestra propia isla. Ernesto había perdido su arma en el paso: al no querer abandonar su bolsa de curiosidades, había dejado el arma en el abismo.
“Puedes tomar el arma que dejé en la canoa,” dijo Fritz; “pero, otra vez, tira tus piedras y guarda tu arma—te será un buen amigo en caso de necesidad.”
“Embarquémonos en nuestra canoa,” gritó Jack. “¡El mar! ¡El mar! ¡Vivan las olas! No son tan duras como las piedras.”
Estaba muy contento de tener la oportunidad de llevar mi canoa de vuelta al puerto de la Casa de la Carpa; nuestras importantes ocupaciones me habían impedido hasta ahora, y todo favorecía el plan: el mar estaba tranquilo, el viento favorable, y llegaríamos a casa más pronto y con menos fatiga que por tierra. Bordearon la gran bahía hasta el Bosque de Palmas de Cabbage. Había amarrado la canoa tan firmemente a una de las palmas, que me sentía seguro de que estaba allí. Llegamos al lugar, ¡y no había canoa! La marca de la cuerda que la ataba aún se veía alrededor del árbol, pero la canoa había desaparecido por completo. Apreciados con asombro, nos miramos entre nosotros con terror, y sin poder articular una palabra. ¿Qué había pasado con ella?
“Algún animal, quizás los chacales; un mono, tal vez,—podría haberla desenganchado,” dijo Jack; “pero no podrían haber devorado la canoa.” Y no pudimos encontrar rastro de ella, ni más que del arma que Fritz había dejado en ella.
Esta extraordinaria circunstancia me dio mucho en qué pensar. Seguramente, los salvajes habían desembarcado en nuestra isla y se habían llevado nuestra canoa. Ya no podíamos dudarlo cuando descubrimos en las arenas la huella de pies desnudos. Es fácil creer cuán inquieto y agitado estaba. Me apresuré a tomar el camino hacia la Casa de la Carpa, de la que ahora estábamos a más de tres leguas de distancia. Les prohibí a mis hijos mencionar este evento o nuestras sospechas a su madre, ya que sabía que le robaría toda paz de mente. Traté de consolarme. Era posible que la casualidad los hubiera conducido a la Bahía, que hubieran visto nuestra bonita canoa, y que, satisfechos con su premio, y sin ver habitantes, no regresaran. Quizás, al contrario, estos isleños podrían resultar amables y humanitarios, y convertirse en nuestros amigos. No había rastro de sus acciones más allá de la orilla. Pasamos por La Granja, con el propósito de examinar. Todo parecía en orden; y ciertamente, si habían llegado hasta aquí, había mucho que los tentaría: nuestros colchones de algodón, nuestros asientos de mimbre, y algunos utensilios domésticos que mi esposa había dejado aquí. Nuestras gansas y gallinas no parecían haber sido alarmadas, sino que picoteaban como de costumbre en busca de gusanos e insectos. Comencé a esperar que podríamos salir con la pérdida de nuestra canoa,—una pérdida que podría repararse. Éramos un número suficiente, bien armados, para no temer a unos pocos salvajes, incluso si penetraban más en la isla y mostraban intenciones hostiles. Exhorté a mis hijos a no hacer nada para irritarlos; al contrario, a recibirlos con amabilidad y atención, y a no cometer ninguna violencia contra ellos a menos que se les pidiera defender sus vidas. También les recomendé seleccionar del baúl destruido algunos artículos que pudieran gustar a los salvajes, y llevarlos siempre con ellos. “Y les ruego, una vez más,” añadí, “que no alarmen a su madre.” Me prometieron; y continuamos nuestro camino sin molestias hacia el Nido del Halcón. Jack nos precedió, encantado, dijo, de ver nuestro castillo nuevamente, que esperaba los salvajes no se lo hubieran llevado. De repente, lo vimos regresar corriendo, con el terror pintado en su rostro.
“¡Ellos están allí!” dijo; “se han apoderado de él; nuestra vivienda está llena de ellos. ¡Oh! ¡Qué espantosos son! Qué bendición que mamá no está allí; habría muerto de miedo al verlos entrar.”
Confieso que estaba muy agitado; pero, sin querer exponer a mis hijos al peligro antes de haber hecho todo lo posible para evitarlo, les ordené que se quedaran atrás hasta que los llamara. Rompí una rama de un árbol apresuradamente, que sostuve en una mano, y en la otra algunos clavos largos, que encontré por casualidad en el fondo de mi bolsillo; y me dirigí así hacia mi Castillo del Árbol. Esperaba encontrar la puerta de mi escalera rota y abierta, y a nuestros nuevos huéspedes subiendo y bajando; pero vi de inmediato que estaba cerrada como la había dejado; siendo de corteza, no se distinguía fácilmente. ¿Cómo habían llegado estos salvajes a la vivienda, a cuarenta pies del suelo? Había colocado tablones delante de la gran abertura; ya no estaban allí; la mayor parte de ellos había sido arrojada al suelo, y oí un ruido tan grande en nuestra casa, que no podía dudar del informe de Jack. Me acerqué tímidamente, sosteniendo en el aire la rama y mis ofrendas, cuando descubrí, de repente, que las estaba ofreciendo a una tropa de monos, alojados en la fortaleza, que se estaban divirtiendo destruyéndola. Teníamos numerosos monos en la isla; algunos grandes y traviesos, contra los cuales tuvimos cierta dificultad para defendernos al cruzar los bosques, donde principalmente vivían. El frecuente disparo de armas de fuego alrededor de nuestra vivienda los había mantenido alejados hasta ahora, cuando, animados por nuestra ausencia, y atraídos por los higos en nuestro árbol, habían venido en multitudes. Estos animales molestos habían entrado por el techo y, una vez dentro, habían arrojado los tablones que cubrían la abertura; hacían las muecas más espantosas, tirando todo lo que podían agarrar.
Aunque esta devastación me causó mucha molestia, no pude evitar reírme de sus payasadas y de la manera humilde y sumisa en que me había acercado a rendirles homenaje. Llamé a mis hijos, que se rieron a carcajadas, y se burlaron “del príncipe de los monos” sin piedad, por no reconocer a sus propios súbditos. Fritz deseaba mucho disparar su arma entre ellos, pero se lo prohibí. Estaba demasiado ansioso por llegar a la Casa de la Carpa para poder concentrar mis pensamientos en estos depredadores por ahora.
Continuamos nuestro viaje—pero hago una pausa aquí; mi corazón está oprimido. Mis sentimientos al llegar a casa requieren otro capítulo para describirlos, y debo reunir valor para la tarea.
Capítulo 47
Pronto llegamos al Family Bridge, donde tenía algunas esperanzas de encontrar a Francis, y quizás a su madre, que comenzaba a caminar muy bien; pero me decepcioné: no estaban allí. Sin embargo, no me inquieté, pues no estaban seguros de la hora de nuestro regreso, ni del camino que pudiéramos tomar. Sin embargo, esperaba encontrarlos en la galería; no estaban allí. Entré apresuradamente en la casa; grité en voz alta, “¡Elizabeth! ¡Francis! ¿dónde están?” Nadie respondió. Un terror mortal se apoderó de mí—y por un momento no pude moverme.
“Estarán en la gruta,” dijo Ernesto.
“O en el jardín,” dijo Fritz.
“Quizás en la orilla,” gritó Jack; “a mi madre le gusta observar las olas, y Francis podría estar recogiendo conchas.”
Estas eran posibilidades. Mis hijos volaron en todas direcciones en busca de su madre y hermano. Me resultó imposible moverme, y me vi obligado a sentarme. Temblaba, y mi corazón latía hasta que casi no podía respirar. No me atreví a reflexionar sobre la magnitud de mis temores, o, más bien, no tenía una noción clara de ellos. Traté de recomponerme. Murmuré, “Sí—en la gruta, o en el jardín—regresarán enseguida.” Aun así, no pude calmarme. Estaba abrumado por un triste presentimiento de la desgracia que se cernía sobre mí. Se hizo realidad demasiado pronto. Mis hijos regresaron con miedo y consternación. No tenían necesidad de contarme el resultado de su búsqueda; lo vi de inmediato, y, hundiéndome en la inmovilidad, grité, “¡Ay! ¡no están allí!”
Jack regresó el último, y en el estado más aterrador; había estado en la orilla del mar, y, arrojándose a mis brazos, sollozó—
“Los salvajes han estado aquí y se han llevado a mi madre y a Francis; quizás los han devorado; he visto las huellas de sus horribles pies en la arena, y la impresión de las botas de mi querido Francis.”
Este relato me devolvió la fuerza y la acción de inmediato.
“Vamos, hijos míos, huyamos para salvarlos. Dios tendrá piedad de nuestro dolor y nos asistirá. Él los devolverá. ¡Vamos, vamos!”
Estaban listos en un momento. Pero un pensamiento perturbador me asaltó. ¿Habían llevado la chalupa? Si es así, toda esperanza se había ido. Jack, en su angustia, nunca había pensado en eso; pero, en el instante en que lo mencioné, Fritz y él corrieron a verificar la importante circunstancia, mientras Ernesto, por su parte, me apoyaba y trataba de calmarme.
“Quizás,” dijo él, “aún estén en la isla. Quizás se hayan refugiado en algún bosque o entre los juncos. Incluso si la chalupa está allí, sería prudente explorar la isla de un extremo al otro antes de abandonarla. Confía en Fritz y en mí, haremos esto; y, incluso si los encontramos en manos del enemigo, los recuperaremos. Mientras estamos en esta expedición, puedes prepararte para nuestro viaje, y buscaremos en el mundo de un extremo al otro, en cada país y en cada mar, pero los encontraremos. Y lo lograremos. Pongamos toda nuestra confianza en Dios. Él es nuestro Padre, no nos probará más allá de nuestra fuerza.”
Abracé a mi hijo, y una oleada de lágrimas alivió mi corazón sobrecargado. Mis ojos y manos se elevaron al Cielo; mis oraciones silenciosas volaron hacia el Todopoderoso, hacia aquel que nos prueba y nos consuela. Un rayo de esperanza pareció visitar mi mente, cuando escuché a mis hijos gritar, a medida que se acercaban—
“¡La chalupa está aquí! ¡No la han llevado!”
Agradecí fervientemente a Dios—era una especie de milagro; pues esta bonita embarcación era más tentadora que la canoa. Quizás, al estar oculta en un pequeño recodo entre las rocas, había escapado a su observación; quizás no supieran cómo manejarla; o quizás no eran lo suficientemente numerosos. No importaba, estaba allí, y podría ser el medio para recuperar los objetos queridos que esos bárbaros nos habían arrebatado. ¡Qué generoso es Dios, al darnos esperanza para sostenernos en nuestras aflicciones! Sin esperanza, no podríamos vivir; nos restaura y nos revive, y, incluso si nunca se realiza aquí abajo, nos acompaña hasta el final de nuestra vida, y más allá de la tumba.
Transmití a mi hijo mayor la idea de su hermano, de que podrían estar ocultos en alguna parte de la isla; pero no me atreví a confiar en esta dulce esperanza. Finalmente, como no debíamos correr el riesgo de abandonarlos, si aún estaban aquí, y quizás en poder de los salvajes, consentí en que mis dos hijos mayores fueran a verificar el hecho. Además, por impaciente que estuviera, sentía que un viaje como el que estábamos emprendiendo a mares desconocidos podría ser de larga duración, y era necesario hacer algunas preparaciones—debía pensar en comida, agua, armas, y muchas otras cosas. Hay situaciones en la vida que se apoderan del corazón y del alma, haciéndonos insensibles a las necesidades del cuerpo—esto lo experimentamos ahora. Acabábamos de venir de un doloroso viaje a pie de veinticuatro horas, durante el cual habíamos tenido poco descanso y ningún sueño. Desde la mañana no habíamos comido más que algunos trozos de pan de fruta; era natural que estuviéramos vencidos por la fatiga y el hambre. Pero ninguno de nosotros había siquiera pensado en nuestro propio estado—nos sosteníamos, si puedo usar la expresión, por nuestra desesperación. En el momento en que mis hijos iban a partir, el recuerdo de su necesidad de refrigerio me ocurrió repentinamente, y les supliqué que descansaran un poco y comieran algo; pero estaban demasiado agitados para consentir. Le di a Fritz una botella de vino de Canarias y algunas rebanadas de cordero asado que encontré, las cuales guardó en su bolsillo. Cada uno tenía un mosquete cargado, y partieron, tomando el camino a lo largo de las rocas, donde se encontraban los escondites más ocultos y los bosques más impenetrables; me prometieron disparar sus armas con frecuencia para que su madre supiera que estaban allí, si ella estaba escondida entre las rocas—también llevaron uno de los perros. No pudimos encontrar a Flora, lo que nos hizo concluir que había seguido a su ama, a quien estaba muy apegada.
Tan pronto como mis hijos mayores nos dejaron, hice que Jack me condujera a la orilla donde había visto las huellas, para que pudiera examinarlas, para juzgar su número y dirección. Encontré muchas muy distintas, pero tan mezcladas que no pude llegar a una conclusión positiva. Algunas estaban cerca del mar, con el pie apuntando hacia la orilla; y entre estas Jack pensó que podía distinguir la marca de la bota de Francis. Mi esposa también llevaba botas muy ligeras, que le había hecho; hacían innecesarias las medias y fortalecían sus tobillos. No pude encontrar el rastro de estas; pero pronto descubrí que mi pobre Elizabeth había estado aquí, por un pedazo arrancado de un delantal que llevaba, hecho de su propio algodón y teñido de rojo. Ahora no tenía la menor duda de que ella estaba en la canoa con su hijo. Era una especie de consuelo pensar que estaban juntos; pero ¡cuántos temores mortales acompañaban a este consuelo! ¡Oh! ¿Volvería a ver alguna vez estos objetos de mi más tierna afectión!
Cierto ahora de que no estaban en la isla, estaba impaciente por el regreso de mis hijos, y hice todos los preparativos para nuestra partida. Lo primero en lo que pensé fue en el baúl naufragado, que me proporcionaría medios para conciliar a los salvajes y para rescatar a mis seres queridos. Le añadí todo lo que pudiera tentarles; utensilios, telas, abalorios; incluso llevé conmigo monedas de oro y plata, que se habían dejado de lado como inútiles, pero que podrían ser útiles en esta ocasión. Deseaba que mis riquezas fueran tres veces mayores de lo que eran, para poder darlo todo a cambio de la vida y libertad de mi esposa e hijo. Luego dirigí mis pensamientos a lo que me quedaba: tomé, en bolsas y calabazas, todo lo que nos quedaba de pan de yuca, raíces de mandioca, y patatas; un barril de pescado salado, dos botellas de ron y varios frascos de agua fresca. Jack lloró mientras los llenaba en su fuente, que quizás nunca volvería a ver, al igual que su querido Valiant, al que liberé, así como a la vaca, el asno, el búfalo, y el hermoso onagra. Estos animales dóciles estaban acostumbrados a nosotros y a nuestras atenciones, y permanecieron en sus lugares, sorprendidos de que no fueran ensillados ni montados. Abrimos el gallinero y la pajarera. El flamenco no quiso dejarnos, iba y venía con nosotros de la casa a la chalupa. También llevamos aceite, velas, combustible, y una gran olla de hierro para cocinar nuestros víveres. Para nuestra defensa, tomé dos armas más y un pequeño barril de pólvora, todo lo que nos quedaba. Además, añadí algunos cambios de lino, sin olvidar algunos para mi querida esposa, que esperaba pudieran ser necesarios. El tiempo pasó rápidamente mientras estábamos así ocupados; cayó la noche, y mis hijos no regresaron. Mi tristeza era inconmensurable; la isla era tan grande y boscosa, que podrían haberse perdido, o los salvajes podrían haber regresado y encontrado con ellos. Después de veinte horas de terror espantoso, escuché el disparo de un arma—¡ay! solo un disparo. Era la señal acordada si regresaban solos; dos si traían a su madre; tres si Francis también los acompañaba; pero esperaba que regresaran solos, y aún así estaba agradecido. Corrí a su encuentro; estaban vencidos por la fatiga y la irritación.
Rogaron partir de inmediato, para no perder un momento precioso; ahora estaban seguros de que la isla no contenía a aquellos que lamentaban, y esperaban que no regresara sin descubrirlos, pues ¿qué sería de la isla sin nuestros seres queridos? Fritz, en ese momento, vio a su querido Lightfoot saltando a su alrededor, y no pudo evitar suspirar mientras lo acariciaba y se despedía de él.
“Que pueda encontrarte aquí,” dijo él, “donde te dejo en tan grande tristeza; y traeré de vuelta a tu joven amo,” añadió, volviéndose hacia el toro, que también se le acercaba.
Luego me rogó de nuevo que partiéramos, ya que la luna acababa de salir en toda su majestad.
“La reina de la noche,” dijo Ernesto; “nos guiará hacia la reina de nuestra isla, que quizás ahora la está mirando y pidiendo nuestra ayuda.”
“Con toda certeza,” dije yo, “ella está pensando en nosotros; pero es a Dios a quien está pidiendo ayuda. Unámonos a ella en oración, mis queridos hijos, por ella misma y por nuestro querido Francis.”
Se arrodillaron conmigo, y yo recé la oración más ferviente y sincera que jamás haya brotado de un corazón humano; y me levanté con la confianza de que nuestras oraciones fueron escuchadas. Procedí con nuevo valor hacia el arroyo que contenía nuestra chalupa, donde Jack organizó todo lo que habíamos traído; remamos fuera del arroyo, y cuando estábamos en la bahía, celebramos un consejo para considerar por qué lado comenzar nuestra búsqueda. Pensé en regresar a la gran bahía, de donde se había llevado nuestra canoa; mis hijos, en cambio, pensaban que estos isleños, contentos con su adquisición, habían regresado a casa, bordeando la isla, cuando un desafortunado accidente había llevado a su madre y hermano a la orilla, donde los salvajes los habían visto y se los habían llevado. Como mucho, podrían haber estado un día delante de nosotros; pero eso era tiempo suficiente para llenarnos de temores terribles. Me incliné ante la opinión de mis hijos, que tenía mucho de razonable, además el viento era favorable en esa dirección; y, abandonándonos con plena confianza en Dios Todopoderoso, desplegamos nuestras velas, y pronto estábamos en alta mar.
Capítulo 48
Una suave brisa infló nuestras velas, y la corriente nos llevó rápidamente al mar abierto. Luego me senté en el timón y utilicé el poco conocimiento que había adquirido durante nuestro viaje desde Europa para dirigir nuestra embarcación, para que pudiéramos evitar los arrecifes y bancos de coral que rodeaban nuestra isla. Mis dos hijos mayores, abrumados por el cansancio, no habían hecho más que sentarse en un banco cuando cayeron en un profundo sueño, a pesar de sus penas. Jack resistió mejor; su amor por el mar lo mantuvo despierto, y le cedí el timón hasta que tomé un breve sueño, con la cabeza apoyada contra la popa. Un sueño feliz me colocó en medio de mi familia en nuestra querida isla; pero un grito de Ernesto me despertó, él estaba llamando a Jack para que dejara el timón, ya que estaba tratando de llevar la nave entre las olas en la costa. Tomé el timón y pronto corregí la situación, decidido a no confiar en mi hijo distraído de nuevo.
Jack, de todos mis hijos, era el que mostraba más gusto por el mar; pero siendo tan joven cuando realizamos nuestro viaje, su conocimiento de los asuntos náuticos era muy limitado. Mis hijos mayores habían aprendido más. Ernesto, que tenía una gran sed de conocimiento de todo tipo, había cuestionado al piloto sobre todo lo que lo había visto hacer. Había aprendido mucho en teoría, pero de conocimientos prácticos no tenía ninguno. El genio mecánico de Fritz había sacado conclusiones de lo que veía; esto me habría llevado a confiar mucho en él en caso de ese peligro que oré a los cielos que fuera evitado. ¡Qué situación era la mía como padre! Vagando por mares desconocidos y peligrosos con mis tres hijos, mi única esperanza, en busca de un cuarto, y de mi amada compañera; completamente ignorante de hacia dónde debíamos dirigirnos o dónde encontrar una pista de los que buscábamos. ¡Cuántas veces calmamos la felicidad que se nos concede abajo con deseos vanos! En un momento había lamentado que no tuviéramos medios para abandonar nuestra isla; ahora la habíamos dejado, y nuestro único deseo era recuperar a los que habíamos perdido, devolverlos a ella y nunca más abandonarla. A veces lamentaba haber llevado a mis hijos a este peligro. Podría haberme aventurado solo; pero reflexioné que no podría haberlos dejado, pues Fritz había dicho: “Si los salvajes hubieran llevado la chalupa, habría nadado de isla en isla hasta encontrarlos.” Mis hijos intentaron animarme y consolarme. Fritz se colocó en el timón, observando que la chalupa era nueva y bien construida, y que probablemente resistiría una tempestad. Ernesto permaneció en la cubierta observando las estrellas en silencio, rompiendo su silencio solo al decirme que podría suplir la falta de la brújula con ellas y señalar cómo deberíamos dirigir nuestro rumbo. Jack subió hábilmente al mástil para mostrarme su destreza; lo llamábamos el grumete, Fritz era el piloto, Ernesto el astrónomo, y yo era el capitán y comandante de la expedición. El amanecer nos mostró que habíamos pasado lejos de nuestra isla, que ahora solo aparecía como un oscuro punto. Yo, así como Fritz y Jack, opinaba que sería aconsejable rodearla y probar nuestra suerte en la costa opuesta; pero Ernesto, que no había olvidado su telescopio, estaba seguro de que veía tierra en una dirección que nos señaló. Tomamos el cristal, y pronto nos convencimos de que tenía razón. A medida que avanzaba el día, vimos la tierra claramente, y no dudamos en navegar hacia ella.
Como esta parecía la tierra más cercana a nuestra isla, supusimos que los salvajes podrían haber llevado a sus cautivos allí. Pero más pruebas nos esperaban antes de llegar. Al ser necesario cambiar la vela, para alcanzar la costa a la vista, mi pobre grumete, Jack, subió al mástil, sujetándose de las cuerdas; pero antes de llegar a la vela, la cuerda que sostenía se rompió de repente; se precipitó al mar y desapareció en un instante; pero pronto emergió a la superficie, tratando de nadar y mezclando sus gritos con los nuestros. Fritz, que fue el primero en ver el accidente, estaba en el agua casi tan pronto como Jack, y agarrándolo por el cabello, nadó con la otra mano, llamándolo para que intentara mantenerse a flote y aferrarse a él. Cuando vi a mis dos hijos luchando así con las olas, que eran muy fuertes debido a un viento terrestre, en mi desesperación, habría saltado tras ellos; pero Ernesto me detuvo y me imploró que permaneciera para ayudar a subirlos a la chalupa. Había lanzado cuerdas a ellos y un banco que había arrancado con la fuerza de la desesperación. Fritz había conseguido agarrar una de las cuerdas y atarla alrededor de Jack, quien aún nadaba, pero débilmente, como si estuviera casi exhausto. Fritz había sido considerado un excelente nadador en Suiza; mantuvo toda su presencia de ánimo, llamándonos para que tiráramos de la cuerda suavemente, mientras él sostenía al pobre chico y lo empujaba hacia la chalupa. Finalmente, pude alcanzarlo y sacarlo; y cuando lo vi extendido, casi inerte, en el fondo de la chalupa, caí desmayado junto a él. ¡Qué precioso era para nosotros ahora el ánimo sereno de Ernesto! En medio de tal escena, estaba tranquilo y sereno; desenganchando rápidamente la cuerda del cuerpo de Jack, la lanzó de vuelta a Fritz, para ayudarlo a alcanzar la chalupa, asegurando el otro extremo firmemente al mástil. Esto hecho, más rápido de lo que puedo escribirlo, se acercó a nosotros, levantó a su hermano para que pudiera aliviarse de la cantidad de agua que había tragado; luego, volviéndose hacia mí, me devolvió los sentidos administrándome unas gotas de ron, y diciendo: “¡Ánimo, padre! has salvado a Jack, y yo salvaré a Fritz. Él tiene la cuerda; está nadando con fuerza; está viniendo; ¡aquí está!”
Me dejó para asistir a su hermano, quien pronto estuvo en la embarcación y en mis brazos. Jack, completamente recuperado, se unió a él; y fervientemente agradecí a Dios por concederme, en medio de mis pruebas, un momento de tanta felicidad. No podíamos evitar pensar que esta feliz preservación era un augurio de nuestro éxito en nuestra ansiosa búsqueda, y que traeríamos de regreso a los perdidos a nuestra isla.
“Oh, cuán aterrorizada estaría mamá,” dijo Jack, “de verme hundirme. Pensé que iba, como una piedra, al fondo del mar; pero empujé mis brazos y piernas con toda mi fuerza, y subí.”
Él, al igual que Fritz, estaba bastante mojado. Por suerte, había traído algunos cambios de ropa, que les hice poner, después de darles un poco de ron a cada uno. Estaban tan fatigados, y yo estaba tan abatido por mi agitación, que nos vimos obligados a renunciar a remar, con gran reluctancia, ya que el cielo amenazaba tormenta. Comenzamos a distinguir claramente la isla que deseábamos acercarnos; y las aves terrestres, que venían a posarse en nuestras velas, nos daban esperanzas de que llegaríamos antes de la noche; pero, de repente, se levantó una niebla tan espesa, que ocultó todos los objetos de nuestra vista, incluso el mar mismo, y parecía que navegábamos entre las nubes. Pensé que era prudente echar el ancla, ya que, afortunadamente, teníamos una bastante fuerte; pero parecía haber tan poca agua que temía que estábamos cerca de los arrecifes, y observaba ansiosamente la niebla para que se disipara y nos permitiera ver la costa. Finalmente, se convirtió en una lluvia fuerte, de la que nos protegimos con dificultad; sin embargo, había una media cubierta en la chalupa, debajo de la cual nos acurrucamos y nos protegimos. Allí, amontonados, hablamos sobre el reciente accidente. Fritz me aseguró que nunca estuvo en peligro, y que se lanzaría nuevamente al mar en ese momento, si tuviera la más mínima esperanza de que eso lo llevaría a encontrar a su madre y a Francisco. Todos dijimos lo mismo; aunque Jack confesó que sus amigos, las olas, no le habían recibido muy educadamente, sino que incluso lo habían golpeado muy groseramente.
“Pero soportaría el doble,” dijo él, “para ver a mamá y al querido Francisco de nuevo. ¿Crees, papá, que los salvajes podrían hacerles daño? ¡Mamá es tan buena, y Francisco es tan bonito! y luego, pobre mamá aún está tan coja; espero que tengan compasión de ella y la lleven.”
¡Ay! No podía esperar como lo hacía mi hijo; temía que la obligaran a caminar. Intenté ocultar otros temores horribles que casi me arrojaron a la desesperación. Recordé todas las crueldades de las naciones caníbales, y me estremecía al pensar que mi Elizabeth y mi querido niño estaban quizás en sus feroces manos. La oración y la confianza en Dios eran los únicos medios, no para consolarme, sino para sostenerme y enseñarme a soportar mi pesada aflicción con resignación. Miré a mis tres hijos e intenté, por su bien, esperar y someterme. La oscuridad aumentó rápidamente, hasta volverse total; concluimos que era de noche. La lluvia había cesado, salí a encender una luz, ya que deseaba colgar la linterna encendida al mástil, cuando Ernesto, que estaba en la cubierta, gritó con fuerza: “¡Padre! ¡hermanos! ¡vengan! ¡el mar está en llamas!” Y, de hecho, hasta donde alcanzaba la vista, la superficie del agua parecía en llamas; esta luz, de un rojo brillante y ardiente, llegaba incluso hasta la embarcación, y estábamos rodeados por ella. Era una vista a la vez hermosa y casi terrible. Jack preguntó seriamente si no había un volcán en el fondo del mar; y lo sorprendí mucho al decirle que esta luz era causada por una especie de animales marinos, que en forma se parecían tanto a las plantas, que anteriormente se consideraban tales; pero los naturalistas y los viajeros modernos han destruido completamente este error y han proporcionado pruebas de que son seres organizados, que tienen todos los movimientos espontáneos propios de los animales. Sienten cuando se les toca, buscan alimento, lo capturan y lo devoran; son de varios tipos y colores, y se conocen bajo el nombre general de zoofitos.
“Y esto que brilla en tales colores hermosos en el mar, se llama pirosoma,” dijo Ernesto. “Mira, aquí hay algunos que he atrapado en mi sombrero; puedes verlos moverse. Cómo cambian de color—naranja, verde, azul, como el arco iris; y cuando los tocas, la llama parece aún más brillante; ahora son de un amarillo pálido.”
Se divirtieron un tiempo con estas criaturas brillantes y hermosas, que parecen tener solo una vida parcial. Ocupaban un gran espacio en el agua, y su asombrosa radiancia, en medio de la oscuridad de la atmósfera, tuvo un efecto tan llamativo y magnífico, que durante unos momentos nos distrajo de nuestros propios pensamientos tristes; pero una observación de Jack pronto los recordó.
“Si Francisco pasara por aquí,” dijo él, “¡cómo se divertiría con estas criaturas graciosas, que parecen fuego, pero no queman; pero sé que tendría miedo de tocarlas; y cuánto miedo tendría mamá, ya que no le gustan los animales que no conoce. ¡Ah! cómo me alegraré de contarle todo sobre nuestro viaje, y mi excursión al mar, y cómo Fritz me arrastró por el cabello, y cómo llaman a estos peces ardientes; cuéntame de nuevo, Ernesto; py—py—”
“Pyrosoma, el Sr. Peron los llama,” dijo Ernesto. “La descripción de ellos es muy interesante en su viaje, que le he leído a mamá; y como ella lo recordará, no tendría miedo.”
“Rezo a Dios,” respondí, “para que no tenga nada más que temer que a los pyrosoma, y que pronto los veamos de nuevo, junto con ella y Francisco.”
Todos dijimos Amén; y, al romper el día, decidimos izar el ancla y tratar de encontrar un paso a través de los arrecifes para llegar a la isla, que ahora veíamos claramente, y que parecía una costa rocosa y sin cultivar. Reanudé mi lugar en el timón, mis hijos tomaron los remos, y avanzamos con cautela, sondeando cada minuto. ¿Qué habría sido de nosotros si nuestra chalupa hubiera resultado dañada! El mar estaba perfectamente calmado, y, después de orar a Dios y de un leve refrigerio, seguimos adelante, mirando cuidadosamente alrededor en busca de alguna canoa de los salvajes—podría ser incluso la nuestra; pero, ¡no! no tuvimos la suerte de descubrir ninguna pista de nuestros queridos amigos, ni ningún síntoma de que la isla estuviera habitada; sin embargo, como era nuestro único punto de esperanza, no deseábamos abandonarla. A fuerza de buscar, encontramos una pequeña bahía, que nos recordó a la nuestra. Estaba formada por un río, lo suficientemente ancho y profundo para que nuestra chalupa pudiera entrar. Remamos hacia dentro; y, habiendo colocado nuestra embarcación en una ensenada, donde parecía estar segura, comenzamos a considerar los medios para explorar toda la isla.
Capítulo 49
No desembarqué en esta costa desconocida sin una gran emoción: podría estar habitada por una raza bárbara y cruel, y casi dudé de la prudencia de arriesgar así a mis tres hijos restantes en la peligrosa e incierta búsqueda de nuestros queridos perdidos. Creo que podría haber soportado mi duelo con resignación cristiana, si hubiera visto morir a mi esposa e hijo en mis brazos; entonces habría estado seguro de que eran felices en el seno de su Dios; pero pensar en ellos en manos de salvajes feroces e idólatras, que podrían someterlos a crueles torturas y muerte, me helaba la sangre. Les pregunté a mis hijos si sentían valor para continuar la difícil y peligrosa empresa que habíamos comenzado. Todos declararon que preferirían morir antes que no encontrar a su madre y hermano. Fritz incluso me suplicó, junto con Ernesto y Jack, que regresáramos a la isla, en caso de que los viajeros volvieran y se aterrorizasen al encontrarla desierta; y que les dejáramos las armas y los medios para negociar con los salvajes, sin ninguna inquietud sobre su prudencia y discreción.
Le aseguré que no desconfiaba de su valor y prudencia, pero le mostré la futilidad de esperar que los salvajes devolvieran voluntariamente a sus víctimas, o que pudieran escapar solos. Y si los encontrara aquí, y tuviera éxito, ¿cómo podría llevar sus tesoros recuperados a la isla?
“No, mis hijos,” dije, “todos buscaremos, con la confianza de que Dios bendecirá nuestros esfuerzos.”
“Y quizás más pronto de lo que pensamos,” dijo Ernesto. “Quizás están en esta isla.”
Jack salió corriendo de inmediato para buscar, pero llamé a mi pequeño loco de vuelta, hasta que organizáramos nuestros planes. Aconsejé que dos de nosotros debían quedarse para vigilar la costa, mientras que los otros dos penetraran en el interior. Lo primero que era necesario averiguar era si la isla estaba habitada, lo cual podría hacerse fácilmente, subiendo a algún árbol que sobresaliera del país, y observando si había alguna traza de los nativos, alguna cabaña o fuegos encendidos, etc. Los que hicieran algún descubrimiento debían informar inmediatamente al resto, para que pudiéramos ir en grupo a recuperar a nuestros propios. Si nada indicaba que la isla estaba habitada, debíamos abandonarla de inmediato para buscar en otro lugar. Todos querían formar parte del grupo de exploración. Finalmente, Ernesto accedió a quedarse conmigo y vigilar cualquier llegada por mar. Antes de separarnos, nos arrodillamos todos para invocar la bendición de Dios en nuestros esfuerzos. Fritz y Jack, como los más activos, debían visitar el interior de la isla y regresar con información lo antes posible. Para estar preparados para cualquier eventualidad, les di una bolsa de caza llena de juguetes, baratijas y piezas de dinero, para agradar a los salvajes; también les hice llevar algo de comida. Fritz tomó su arma, después de prometerme que no la dispararía, excepto para defender su vida, para no alarmar a los salvajes e inducirlos a mover a sus cautivos. Jack tomó su lazo, y partieron con nuestras bendiciones, acompañados por el valiente Turk, de quien dependía mucho para descubrir a su ama y a su compañera Flora, si todavía estaba con sus amigos.
Tan pronto como se desvanecieron de la vista, Ernesto y yo nos pusimos a trabajar para ocultar lo más posible nuestra lancha de la detección. Bajamos los mástiles y escondimos con mucho cuidado bajo la cubierta el precioso baúl con nuestro tesoro, provisiones y pólvora. Logramos colocar nuestra lancha con gran dificultad, el agua estaba baja, detrás de una roca, que la ocultaba completamente del lado de tierra, pero aún era visible desde el mar. Ernesto sugirió que la cubriéramos completamente con ramas de árboles, para que pareciera un montón de arbustos; y comenzamos a cortarlas de inmediato con dos hachas que encontramos en el baúl, y que rápidamente adaptamos con mangos. También encontramos un gran gancho de hierro, que Ernesto logró, con un martillo y trozos de madera, fijar en la roca para amarrar la lancha. Tuvimos algunas dificultades para encontrar ramas a nuestro alcance; había muchos árboles en la orilla, pero sus troncos estaban desnudos. Finalmente, encontramos, a cierta distancia, un denso matorral compuesto de un hermoso arbusto, que Ernesto reconoció como una especie de mimosa. El tronco de esta planta es nudoso y achaparrado, de unos tres o cuatro pies de alto, y extiende sus ramas horizontalmente, cubiertas de un hermoso follaje, y tan densamente entrelazadas, que los pequeños cuadrúpedos que hacen sus viviendas en estos matorrales se ven obligados a abrir caminos cubiertos fuera de la masa enredada de vegetación.
Al primer golpe del hacha, una serie de hermosas criaturas pequeñas salieron por todos lados. Se parecían a los canguros de nuestra isla, pero eran más pequeños, más elegantes, y notables por la belleza de su piel, que estaba rayada como la del cebra.
“Es el canguro rayado,” exclamó Ernesto, “descrito en los viajes de Peron. Cuánto deseo tener uno. La hembra debería tener una bolsa para contener a sus crías.”
Se tumbó muy quieto en la entrada del matorral, y pronto tuvo la satisfacción de atrapar a dos, que saltaron casi en sus brazos. Este animal es tímido como la liebre de nuestro país. Intentaron escapar, pero Ernesto los sostuvo firmemente. Una era una hembra, que tenía a su cría en su bolsa, que mi hijo sacó con mucho cuidado. Era una elegante criaturita, con una piel como la de su madre, solo que más brillante—estaba llena de graciosas monerías. La pobre madre ya no deseaba escapar; todo su deseo parecía ser recuperar a su cría y volver a colocarla en su nido. Finalmente, logró agarrarla y colocarla cuidadosamente en seguridad. Entonces su deseo de escapar era tan fuerte, que Ernesto apenas pudo sostenerla. Deseaba mucho conservarla y domesticarlap, y pidió mi permiso para vaciar uno de los baúles para hacerle una vivienda, y llevarla en la lancha; pero le rechacé decididamente. Le expliqué la incertidumbre de nuestro regreso a la isla y la imprudencia de añadir más preocupaciones, y, “ciertamente,” añadí, “¿no desearías que esta pobre madre muriera de hambre y confinamiento, cuando tu propia madre es ella misma una prisionera?”
Sus ojos se llenaron de lágrimas, y declaró que no sería tan salvaje como para mantener a una pobre madre en cautiverio. “Ve, criatura hermosa,” le dijo, liberándola, “y que mi madre tenga tanta suerte como tú.” Ella pronto se benefició de su permiso y saltó con su tesoro.
Continuamos cortando las ramas de la mimosa; pero estaban tan enredadas, y el follaje tan ligero, que acordamos extender nuestra búsqueda para encontrar algunas ramas más gruesas.
Al salir de la costa, el país parecía más fértil: encontramos muchos árboles desconocidos, que no daban fruto; pero algunos estaban cubiertos de deliciosas flores. Ernesto estaba en su elemento, quería recolectar y examinar todo, para intentar descubrir sus nombres, ya fuera por analogía con otras plantas, o por descripciones que había leído. Pensaba haber reconocido la melaleuca, varias especies de mimosa y el pino Virginiano, que tiene las ramas más grandes y gruesas. Nos cargamos con todo lo que pudimos llevar, y, en dos o tres viajes, habíamos recogido suficiente para cubrir la embarcación y para hacer un refugio para nosotros, en caso de que tuviéramos que pasar la noche en tierra. Le había dado órdenes a mis hijos de que ambos debían regresar antes de anochecer, en cualquier caso; y si aparecía la más mínima esperanza, uno debía correr con toda velocidad para avisarnos. Todo mi miedo era que pudieran perderse en este país desconocido: podrían encontrarse con lagos, pantanos o bosques complicados; cada momento me alarmaba la idea de algún nuevo peligro, y nunca parecía que el día pasara tan lentamente. Ernesto se esforzaba, por todos los medios a su alcance, para confortarme y animarme; pero la ligereza de espíritu, propia de la juventud, le impedía detenerse mucho en un pensamiento doloroso. Mantenía su mente ocupada buscando las producciones marinas con las que estaban cubiertas las rocas: algas, musgos de los colores más brillantes, zoofitos de varias clases, ocupaban su atención. Me los traía, lamentando no poder preservarlos.
“Oh, si mi querida madre pudiera verlos,” decía, “o si Fritz pudiera pintarlos, ¡cuánto divertirían a Francis!”
Esto evocó nuestras penas, y mi inquietud aumentó.
Capítulo 50
Todo estaba tan en silencio a nuestro alrededor, y nuestra lancha estaba tan completamente oculta con su dosel de vegetación, que no pude evitar lamentar no haber acompañado a mis hijos. Ahora ya era demasiado tarde, pero mis pasos se dirigieron involuntariamente hacia el camino que los había visto tomar, con Ernesto permaneciendo en las rocas en busca de curiosidades naturales; pero de repente me llamó un grito de Ernest—
“¡Padre, una canoa! ¡Una canoa!”
“¡Ay! ¿No es la nuestra?” dije, apresurándome a la orilla, donde, efectivamente, vi más allá de los arrecifes una canoa, flotando livianamente, aparentemente llena de isleños, fácilmente distinguibles por su tez oscura. Esta canoa no se parecía a la nuestra; era más larga, más estrecha, y parecía estar compuesta de largas tiras de corteza, bastante ásperas, atadas en cada extremo, lo que le daba una forma algo elegante, aunque evidentemente pertenecía a la infancia del arte de la navegación. Es casi inconcebible cómo estas frágiles embarcaciones resisten la más mínima tormenta; pero estos isleños nadan tan bien, que incluso si la canoa se llena, saltan fuera, la vacían y vuelven a tomar sus lugares. Al desembarcar, uno o dos hombres levantan la canoa y la llevan a su vivienda. Sin embargo, esta parecía estar provista de estabilizadores para mantener el equilibrio, y seis salvajes, con una especie de remos, la hacían volar como el viento. Cuando pasó por la parte de la isla donde estábamos, la saludamos tan fuerte como pudimos; los salvajes respondieron con gritos aterradores, pero no mostraron intención de acercarse a nosotros o entrar en la bahía; por el contrario, continuaron con gran rapidez, continuando sus gritos. Los seguí con la vista tanto como pude en una emoción muda; pues o mi fantasía me engañaba, o distinguía vagamente una forma de tez más clara que los seres de color oscuro que lo rodeaban—rasgos o vestimenta no pude ver; en general, era una impresión vaga, que temblaba por igual al creer o dudar. Ernesto, más activo que yo, había subido a un banco de arena, y, con su telescopio, había tenido una mejor vista de la canoa. La observó rodear un promontorio y luego bajó casi tan agitado como yo. Corrí hacia él y dije—
“Ernesto, ¿era tu madre?”
“No, papá; estoy seguro de que no era mi madre,” dijo él. “Tampoco era Francis.”
Aquí se quedó en silencio: un escalofrío frío me recorrió.
“¿Por qué estás en silencio?” dije; “¿qué piensas?”
“En verdad, papá, no pude distinguir nada,” dijo él, “incluso con el telescopio, pasaron tan rápido. Ojalá fuera mi madre y hermano, entonces estaríamos seguros de que están vivos, y podríamos seguirlos. Pero se me ocurre una idea: liberemos la lancha y naveguemos tras la canoa. Podemos ir más rápido que ellos con la vela; los alcanzaremos detrás del cabo, y al menos nos sentiremos satisfechos.”
Vacilé, por si mis hijos volvían; pero Ernesto me representó que solo estábamos cumpliendo los deseos de Fritz; además, regresaríamos en breve; añadió que pronto desocuparía la lancha.
“¿Pronto?” exclamé, “cuando hemos estado al menos dos horas cubriéndola.”
“Sí,” dijo él; “pero entonces tuvimos una docena de viajes a los árboles; la tendré lista en menos de media hora.”
Le ayudé tan activamente como pude, aunque no con buen ánimo, pues estaba inquieto por abandonar a mis hijos. Hubiera dado mundos por verlos llegar antes de nuestra partida; tener su asistencia, que era de gran importancia en la lancha, y saber que estaban a salvo. A menudo dejaba mi trabajo para echar un vistazo al interior de la isla, esperando verlos. Frecuentemente confundía los árboles en el crepúsculo, que ahora se estaba acercando, con objetos en movimiento. Finalmente, no me equivoqué, vi distintamente una figura caminando rápidamente.
“¡Están aquí!” grité, corriendo hacia adelante, seguido por Ernesto; y pronto vimos una figura de color oscuro acercándose. Concluí que era un salvaje, y, aunque decepcionado, no me alarmé, ya que estaba solo. Me detuve y le pedí a Ernesto que recordara todas las palabras que había encontrado en sus libros sobre el idioma de los salvajes. El hombre negro se acercó; y concebir mi sorpresa cuando lo oí gritar, en mi propio idioma—
“No te alarmes, padre, soy yo, tu hijo Fritz.”
“¿Es posible,” dije, “¿puedo creerlo? ¿Y Jack? ¿Qué has hecho con mi Jack? ¿Dónde está él? Habla....”
Ernesto no preguntó. ¡Ay! sabía demasiado bien; había visto con su telescopio que era su querido hermano Jack quien estaba en la canoa con los salvajes; pero no se había atrevido a decírmelo. Estaba en agonía. Fritz, acosado por la fatiga y abrumado por el dolor, se hundió en el suelo.
“¡Oh, padre!” dijo él, sollozando, “temo presentarme ante ti sin mi hermano. Lo he perdido. ¿Puedes alguna vez perdonar a tu desafortunado Fritz?”
“Oh sí, sí; todos somos igualmente desafortunados,” exclamé, hundiéndome junto a mi hijo, mientras Ernesto se sentaba al otro lado para apoyarme. Luego supliqué a Fritz que me dijera si los salvajes habían asesinado a mi querido hijo. Me aseguró que no había sido asesinado, sino llevado por los salvajes; aún así, esperaba que estuviera a salvo. Ernesto entonces me dijo que lo había visto sentado en la canoa, aparentemente sin ropa, pero no manchado de negro como Fritz.
“Deseo fervientemente que lo hubiera estado,” dijo Fritz; a eso atribuyo mi escape. Pero estoy verdaderamente agradecido a Dios de que tú lo hayas visto, Ernesto. “¿Hacia dónde se han ido los monstruos?”
Ernesto señaló el cabo, y Fritz estaba ansioso de que embarcáramos sin demora y tratáramos de arrebatarlo de las manos de los salvajes.
“¿Y no has aprendido nada de tu madre y Francis?” dije.
“¡Ay! nada,” dijo él; “aunque creo haber reconocido un pañuelo, perteneciente a la querida mamá, en la cabeza de un salvaje. Te contaré toda mi aventura mientras vamos. ¿Me perdonas, querido padre?”
“Sí, hijo mío,” dije; “te perdono y te compadezco; pero, ¿estás seguro de que mi esposa y Francis no están en la isla?”
“Completamente seguro,” dijo él. “De hecho, la isla está completamente deshabitada; no hay agua dulce, ni caza, y ningún cuadrúpedo, salvo ratas y canguros; pero abundante fruta. He llenado mi bolsa con pan de fruta, que es todo lo que necesitaremos: vamos.”
Trabajamos tan duro, que en un cuarto de hora las ramas fueron removidas, y la lancha lista para recibirnos. El viento era favorable para llevarnos hacia el cabo que los salvajes habían rodeado; izamos nuestra vela, yo tomé mi lugar en el timón; el mar estaba tranquilo, y la luna iluminaba nuestro camino. Después de recomendarnos a la protección de Dios, le pedí a Fritz que comenzara su triste relato.
“Será triste, de hecho,” dijo el pobre muchacho, llorando; “si no encontramos a mi querido Jack, nunca me perdonaré por no haber manchado su piel antes que la mía; entonces él debería estar contigo ahora—”
“Pero tengo a ti, querido hijo, para consolar a tu padre,” dije. “No puedo hacer nada por mí mismo, en mi tristeza. Dependo de ti, mis dos mayores, para devolverme lo que he perdido. Sigue, Fritz.”
“Seguimos,” continuó él, “con valor y esperanza; y a medida que avanzábamos, sentimos que tenías razón al decir que no debíamos juzgar la isla por los bordes. No puedes imaginarte la fertilidad de la isla, ni la belleza de los árboles y arbustos que encontrábamos a cada paso, completamente desconocidos para mí; algunos estaban cubiertos de flores fragantes, otros de frutos tentadores; los cuales, sin embargo, no nos atrevimos a probar, ya que no teníamos a Knips para probarlos.”
“¿Viste algún mono?” preguntó Ernesto.
“Ni uno,” respondió su hermano, “para gran vexación de Jack; pero vimos loros y todo tipo de aves de plumaje más espléndido. Mientras observábamos a estas criaturas, no descuidé mirar cuidadosamente en busca de cualquier rastro que pudiera ayudar a nuestra búsqueda. No vi ninguna cabaña, ningún tipo de vivienda, ni nada que pudiera indicar que la isla estuviera habitada, y ni la más mínima apariencia de agua dulce; y hubiéramos estado atormentados por la sed si no hubiéramos encontrado algunos cocos que contenían leche, y un fruto ácido, lleno de jugo, que tenemos en nuestra propia isla—Ernesto lo llama el carambolier; saciamos nuestra sed con esto, así como con la planta, que también tenemos, y que contiene agua en el tallo. El país es plano y abierto, y sus hermosos árboles están a tal distancia unos de otros, que nadie podría esconderse entre ellos. Pero si no encontramos viviendas, a menudo descubrimos rastros de los salvajes,—fuegos apagados, restos de canguros y de peces, cáscaras de coco, e incluso nueces enteras, que recogimos para nosotros; también notamos huellas en la arena. Ambos deseábamos ansiosamente encontrarnos con un salvaje, para intentar hacerle comprender, por señales, a quién estábamos buscando, esperando que el afecto natural pudiera tener alguna influencia incluso con estas criaturas no instruidas. Solo temía que mi vestimenta y el color de mi piel pudieran aterrorizarlos. Mientras tanto, Jack, con su habitual imprudencia, había subido a la cima de uno de los árboles más altos, y de repente gritó, ‘¡Fritz, prepárate para tus señales, los salvajes están desembarcando. ¡Oh, qué criaturas negras y feas son, y casi desnudas! Deberías vestirte como ellos, para hacer amistad con ellos. Puedes mancharte la piel con estos,’ arrojándome ramas de una especie de fruto de color púrpura oscuro, del tamaño de una ciruela, con una piel como la de la mora. ‘Los he estado probando, son muy nauseabundos, y han manchado mis dedos de negro; úntate bien con el jugo de este fruto, y serás un salvaje perfecto,’
“Estuve de acuerdo de inmediato. Descendió del árbol mientras yo me desnudaba, y con su ayuda me manché de pies a cabeza, como me ves; pero no te alarmes, un solo baño en el mar me convertirá en europeo de nuevo. El buen Jack entonces me ayudó a vestirme con una especie de túnica hecha de grandes hojas, y se rió a carcajadas al mirarme, llamándome Omnibou, a quien había visto en una imagen y que declaró que me parecía exactamente. Luego quise disfrazarlo de la misma manera, pero él no consintió; declaró que, cuando se encontrara con mamá y Francis, volaría a abrazarlos, y que los alarmaría y disgustaría con tal traje. Dijo que podría protegerlo si los salvajes querían devorarlo: estaban ahora cerca, y avanzamos, Jack siguiéndome con mi paquete de ropa bajo el brazo. Yo había colgado mi bolsa de piel de canguro con pólvora y provisiones en los hombros, y me alegra ver que la mayoría de los salvajes llevaban la piel de ese animal, en su mayoría extendida como un manto sobre sus hombros; pocos de ellos llevaban otras ropas, excepto uno, que parecía ser el jefe y tenía una túnica de cañas verdes, bien tejida. Intenté recordar todas las palabras del idioma salvaje que pude, pero me vinieron muy pocas a la mente. Dije al principio ‘tayo, tayo’. No sé si me comprendieron, pero me prestaron mucha atención, evidentemente tomándome por un salvaje; solo uno de ellos quiso apoderarse de mi arma; pero la mantuve firme, y al hablar el jefe una palabra a él, retrocedió. Hablaban muy rápido, y vi por sus miradas que hablaban de nosotros; miraban incesantemente a Jack, repitiendo, ‘To maiti tata.’ Jack imitaba todos sus movimientos, y hacía algunas muecas que parecían divertirles. Intenté en vano atraer su atención. Observé un pañuelo enrollado alrededor de la cabeza de quien parecía el jefe, que me recordaba mucho al que mi madre solía usar. Me acerqué a él, toqué el pañuelo, diciendo expresivamente, ‘Metoua aîné mère, et tata frère’; añadí, señalando al mar, ‘pay canot.’ Pero, ¡ay! no parecían entender mis palabras. El jefe pensó que quería robarle su pañuelo, y me repelledió bruscamente. Luego quise retirarme, y le dije a Jack que me siguiera; pero cuatro isleños lo sujetaron, le abrieron el chaleco y la camisa, y gritaron juntos, ‘Alea téa tata.’ En un instante fue despojado, y sus ropas y las mías fueron puestas de una manera extraña por los salvajes. Jack, imitando todas sus contorsiones, recuperó su camisa de uno de ellos, se la puso, y comenzó a bailar, llamándome a hacer lo mismo, y, en un tono como si cantara, repitió, ‘Escapa, Fritz, mientras yo los estoy divirtiendo; luego escaparé y me uniré a ti muy pronto.’ ¡Como si pudiera pensar un momento en dejarlo en manos de estos bárbaros! Sin embargo, en ese momento recordé la bolsa que me habías dado con juguetes y baratijas; la habíamos dejado sin pensar bajo el gran árbol donde me había desnudado. Le dije a Jack, en el mismo tono, que la iría a buscar, si él podía entretener a los salvajes hasta que regresara, lo cual podría asegurarle que sería muy pronto. Salí corriendo a toda velocidad, y sin oposición llegué al árbol, encontré mi bolsa bien guardada, en efecto, padre; ¡cuál fue mi sorpresa al encontrar a nuestros dos fieles perros, Turk y Flora, sentados sobre ella!”
“¡Flora!” grité, “¡ella acompañó a mi querida esposa e hijo en su cautiverio; deben estar en esta isla—¡por qué la hemos dejado!”
“Querido padre,” continuó Fritz, “está seguro de que no están allí; pero estoy convencido de que los desdichados que se llevaron a Jack, tienen a mamá y Francis en cautiverio; por lo tanto, debemos, en todo caso, perseguirlos. El encuentro entre Flora y yo fue verdaderamente alegre, porque ahora estaba convencido de que mi madre y Francis no estaban lejos, aunque ciertamente no en la misma isla, o su amiga fiel no los habría abandonado. Supuse que el jefe que había tomado el pañuelo de mi mamá también había tomado a su perro y la había traído en esta excursión, y que aquí se había encontrado con su amigo Turk, que se había alejado de nosotros.
“Después de acariciar a Flora y recoger mi bolsa, salí corriendo a toda velocidad al lugar donde mi querido Jack estaba tratando de distraer a los bárbaros. A medida que me acercaba, escuché gritos—no las risas ruidosas de los salvajes, sino gritos de angustia de mi querido hermano—gritos de ayuda, dirigidos a mí. No caminé—volé hasta llegar al lugar, y entonces lo vi atado con una especie de cuerda fuerte, hecha de tripas; sus manos estaban atadas detrás de la espalda, sus piernas unidas, y esos hombres crueles lo llevaban hacia su canoa, mientras él gritaba, ‘¡Fritz, Fritz, dónde estás!’ Me arrojé desesperadamente sobre los seis hombres que lo llevaban. En la lucha, mi arma, que sostenía en la mano, enganchó algo y disparó accidentalmente, y—¡oh, padre, era mi propio querido Jack a quien herí! No puedo decir cómo sobreviví a su grito de ‘¡Me has matado!’ Y cuando vi su sangre fluir, mis sentidos me abandonaron, y me desmayé. Cuando recuperé la conciencia, estaba solo; se lo habían llevado. Me levanté, y siguiendo las huellas de su sangre, llegué afortunadamente a la orilla justo cuando estaban embarcando. Dios me permitió verlo de nuevo, apoyado por uno de los salvajes, e incluso escuchar su voz débil gritar, ‘Consuélate, Fritz, no estoy muerto; solo estoy herido en el hombro; no es tu culpa; ve, mi buen hermano, lo más rápido posible a papá, y ambos’—la canoa se alejó tan rápidamente, que no oí más; pero entendí el resto—‘ambos vendrán a rescatarme.’ Pero, ¿habrá tiempo? ¿Vestirán su herida? ¡Oh! ¡padre, qué he hecho! ¿Puedes perdonarme?”
Abrumado por la tristeza, solo pude extender la mano a mi pobre hijo y asegurarle que no podía culparlo por este angustioso accidente.
Ernesto, aunque muy afligido, trató de consolar a su hermano; le dijo que una herida en el hombro no era peligrosa, y que los salvajes sin duda tenían la intención de curar su herida, o lo habrían dejado morir. Fritz, algo consolado, me rogó que le permitiera bañarse para despojarse del colorante, que ahora le resultaba odioso, ya que era el de estos bárbaros despiadados. Me resistí a consentir; pensaba que aún podría ser útil para acceder a los salvajes; pero él estaba seguro de que lo reconocerían en ese disfraz como el portador del trueno y desconfiarían de él. Ahora recordé preguntar qué había pasado con su arma, y lamenté enterarme de que se la habían llevado mientras él yacía inconsciente; él mismo consideraba que sería inútil para ellos, ya que afortunadamente le habían dejado la bolsa de municiones. Sin embargo, Ernesto lamentó la pérdida para nosotros, siendo esta la tercera que habíamos perdido—la que habíamos dejado en la canoa también estaba en posesión de los salvajes. También echábamos de menos a los perros, y Fritz no podía dar cuenta de ellos; concluimos que habían seguido a los salvajes o que aún estaban en la isla. Esta era otra tristeza severa; parecía como si todo tipo de desgracia se derramara sobre nosotros. Me apoyé en el hombro de Ernesto en mi angustia. Fritz aprovechó mi silencio y saltó fuera de la pinaza para bañarse. Me alarmé al principio; pero él era un nadador excelente, y el mar estaba tan calmado, que pronto abandoné mis temores por él.
Capítulo 51
Fritz ahora nadaba muy delante de nosotros, y parecía no tener idea de detenerse, así que estaba completamente seguro de que planeaba nadar hasta el punto donde habíamos perdido de vista a los salvajes, para ser el primero en descubrir y ayudar a su hermano. Aunque era un nadador excelente, la distancia era tan grande que estaba muy alarmado; y especialmente por su llegada de noche en medio de los salvajes. Este miedo se incrementó mucho por un sonido muy extraordinario que ahora escuchábamos acercándose gradualmente a nosotros; era una especie de tempestad submarina. El clima era hermoso; no había viento, la luna brillaba en un cielo despejado, sin embargo, las olas estaban hinchadas como si por una tormenta, y amenazaban con tragarnos; al mismo tiempo escuchábamos un ruido como lluvia violenta. Aterrorizado por estos fenómenos, grité a voz en cuello para que Fritz regresara; y aunque era casi imposible que mi voz pudiera llegar a él, lo vimos nadando hacia nosotros con todas sus fuerzas. Ernesto y yo usamos toda nuestra energía en remar para encontrarnos con él, así que pronto llegamos a su lado. En el momento en que saltó a bordo, dijo en voz sofocada, señalando las montañas de olas: “¡Son monstruos marinos enormes! ¡ballenas, creo! ¡Una manada inmensa! ¡Nos tragarán!”
“No,” dijo Ernesto, tranquilamente; “no te alarmes; la ballena es un animal apacible e inofensivo, cuando no es atacado. Estoy muy contento de verlos tan cerca. Pasaremos tranquilamente entre estos colosales seres, como lo hicimos entre los zoofitos resplandecientes: sin duda, las ballenas están buscándolos, ya que constituyen un artículo principal de su alimento.”
Ahora estaban muy cerca de nosotros, jugando en la superficie del agua, o sumergiéndose en sus abismos, y lanzando columnas de agua a gran altura a través de sus narices, que ocasionalmente caían sobre nosotros y nos mojaban. A veces se erguían sobre su enorme cola, y parecían gigantes listos para caer sobre nosotros y aplastarnos; luego volvían a sumergirse en el agua, que espumaba bajo su inmenso peso. Luego parecían estar realizando alguna evolución militar, avanzando en una sola línea, como un cuerpo de tropas regulares, nadando una tras otra con grave dignidad; aún más frecuentemente estaban en líneas de dos en dos. Este espectáculo maravilloso nos desvió parcialmente de nuestros propios pensamientos melancólicos. Fritz había, sin embargo, tomado su remo, sin darse tiempo para vestirse, mientras yo, en el timón, dirigía lo mejor que podía entre estos monstruos, que son, a pesar de su apariencia, los animales más mansos que existen. Nos dejaron pasar tan de cerca que nos mojamos con el agua que lanzaban, y pudimos haberlos tocado; y con el poder de volcar nuestra embarcación con un golpe de su cola, nunca nos prestaron atención; parecían estar satisfechos con la compañía mutua. Nos dolió verdaderamente ver aparecer a su enemigo mortal entre ellos, el pez espada del sur, armado con su largo aserradero, notable por una especie de fleco de nueve o diez pulgadas de largo, que lo distingue del pez espada del norte. Ambos son enemigos terribles para la ballena, y al lado del hombre, que libra una guerra eterna con ellos, sus enemigos más formidables. Las ballenas en nuestros mares del sur solo temían al pez espada; tan pronto como lo veían acercarse, se dispersaban o se sumergían en las profundidades del océano. Solo uno, muy cerca de nosotros, no logró escapar, y fuimos testigos de un combate, del cual, sin embargo, no pudimos ver el desenlace. Estos dos monstruos se atacaron con igual ferocidad; pero como tomaron una dirección opuesta a la que íbamos, pronto los perdimos de vista, pero nunca olvidaremos nuestro encuentro con estos maravillosos gigantes del abismo.
Afortunadamente doblamos el promontorio tras el cual había pasado la canoa, y nos encontramos en un extenso golfo, que se estrechaba a medida que entraba en la tierra, y se parecía a la boca de un río. No dudamos en seguir su curso. Rodeamos la bahía, pero no encontramos rastros de hombre, sino numerosos rebaños del animal anfibio, llamado a veces león marino, perro marino o elefante marino, o foca con tronco: los navegantes modernos le dan el último nombre. Estos animales, aunque de tamaño enorme, son gentiles y pacíficos, a menos que sean provocados por la crueldad del hombre. Estaban en tal número en esta costa desierta, que habrían impedido nuestro acercamiento si lo hubiéramos intentado. En realidad cubrían la playa y las rocas, abriendo sus enormes bocas, armadas con dientes muy afilados, más aterradores que peligrosos. Como era de noche cuando entramos en la bahía, todos estaban durmiendo, pero producían un ruido ensordecedor con su respiración. Los dejamos en su ruidoso sueño; para nosotros, ¡ay! no quedaba tal consuelo. La ansiedad continua que acompaña a una aflicción como la nuestra destruye todo reposo, y durante tres días no habíamos dormido una hora. Desde la nueva desgracia del cautiverio de Jack, todos estábamos desvelados por una especie de fiebre. Fritz estaba en un estado de excitación increíble, y declaró que no dormiría hasta haber rescatado a su querido hermano. Su baño había eliminado parcialmente el color de su piel, pero aún estaba lo suficientemente oscuro para pasar por un salvaje, cuando estaba vestido como ellos. Las orillas del estrecho que estábamos navegando eran muy empinadas, y aún no habíamos encontrado ningún lugar donde pudiéramos desembarcar; sin embargo, mis hijos persistieron en pensar que los salvajes no podrían haber tomado otra ruta, ya que habían perdido de vista su canoa alrededor del promontorio. Como el estrecho era estrecho y poco profundo, consentí en que Fritz se despojara de la ropa que llevaba puesta, y nadara para reconocer un lugar que parecía ser una abertura en las rocas o colinas que obstruían nuestro paso, y pronto tuvimos el placer de verlo de pie en la orilla, señalándonos que nos acercáramos. El estrecho estaba ahora tan confinado, que no podríamos haber avanzado más con la embarcación; ni siquiera podríamos llevarla a la orilla. Ernesto y yo tuvimos que meternos en el agua hasta la cintura; pero tomamos la precaución de atar una cuerda larga y fuerte a la proa, y cuando fuimos ayudados por el vigoroso brazo de Fritz, pronto acercamos la embarcación lo suficiente como para fijarla mediante el ancla.
No había ni árboles ni rocas en esa costa desierta a los que pudiéramos atar la embarcación; pero, para nuestro gran deleite y aliento, encontramos, a una corta distancia de nuestro lugar de desembarco, una canoa de corteza, que mis hijos estaban seguros de que era la en la que habían llevado a Jack. Subimos a ella, pero al principio solo vimos los remos; finalmente, sin embargo, Ernesto descubrió, en el agua que llenaba a medias la canoa, parte de un pañuelo, manchado de sangre, que reconocieron como perteneciente a Jack. Este descubrimiento, que disipó nuestras dudas, hizo que Fritz derramara lágrimas de alegría. Estábamos, sin duda, en la pista de los bandidos, y podíamos confiar en que no habían avanzado más con su barbarie. Encontramos en la arena, y en la barca, algunos cascarones de coco y huesos de pescado, lo que nos confirmó la naturaleza de sus comidas. Decidimos continuar nuestra búsqueda hacia el interior del país, siguiendo las huellas de los pasos de los salvajes. No pudimos encontrar ninguna huella del pie de Jack, lo que nos habría alarmado, si Fritz no hubiera sugerido que lo habían llevado, debido a su herida. Estábamos a punto de partir, cuando nos vinieron a la mente los pensamientos sobre la embarcación; era más necesario que nunca conservar esta, nuestro único medio de regreso, y que además contenía nuestros bienes para el rescate, nuestra munición y nuestras provisiones, aún intactas, ya que algunos frutos de pan que Fritz había recogido, algunos mejillones y pequeñas, pero excelentes, ostras, habían sido suficientes para nosotros. Fue afortunado que hubiéramos traído algunas calabazas de agua con nosotros, ya que no habíamos encontrado ninguna. Decidimos que sería necesario dejar a uno de nuestro grupo para vigilar la valiosa embarcación, aunque esto sería una defensa insuficiente y peligrosa, en caso de que se acercaran los nativos. Mis recientes pérdidas me hacían temblar ante la idea de dejar a alguno de mis hijos. No puedo aún reflexionar sobre la agonía de ese momento sin horror—sin embargo, era el único medio para asegurar nuestro barco; no había un rincón o un árbol para ocultarlo, y la situación de la canoa hacía que fuera seguro que los salvajes debían regresar allí para embarcarse. Mis hijos conocían mis pensamientos, por las miradas distraídas con las que alternadamente los miraba a ellos y a la embarcación, y, después de consultar sus miradas, Ernesto dijo—
“La embarcación no debe quedarse aquí sin vigilancia, padre, para ser tomada o, en todo caso, saqueada por los nativos, que volverán por su canoa. O bien debemos esperar todos hasta que lleguen, o tú debes dejarme aquí para defenderla. Veo, Fritz, que no podrías soportar quedarte aquí.”
De hecho, Fritz golpeaba impacientemente con su pie, diciendo—
“Confieso que no puedo quedarme aquí; Jack puede estar muriendo de su herida, y cada momento es precioso. Lo buscaré—lo encontraré—y lo salvaré. Tengo el presentimiento de que lo haré; y si lo descubro, como espero, en manos de los salvajes, sé la manera de liberarlo y evitar que se lleven nuestra embarcación.”
Vi que el audaz joven, en el calor de su exasperación, expuesto solo a la horda de bárbaros, también podría convertirse en su víctima. Vi que mi presencia era necesaria para contenerlo y ayudarlo; y decidí, con el corazón pesado, dejar a Ernesto solo para proteger la embarcación. Su manera tranquila y serena hacía menos peligroso para él encontrarse con los nativos. Sabía varias palabras de su lengua, y había leído sobre el modo de dirigirse y conciliarlos. Me prometió ser prudente, lo que su hermano mayor no podía ser. Tomamos la bolsa de juguetes que Fritz había traído, y dejamos los otros en el cofre, para usarlos si era necesario; y, pidiendo la bendición del Cielo para mi hijo, lo dejamos. Mi tristeza era grande; pero ya no era un niño, y su carácter me animaba. Fritz abrazó a su hermano, y le prometió traer de regreso a Jack con seguridad.
Capítulo 52
Después de haber recorrido durante algún tiempo un desierto llano arenoso sin encontrarnos con criatura viva, llegamos a un espeso bosque, donde perdimos las huellas que habíamos seguido cuidadosamente. Nos vimos obligados a dirigir nuestro curso al azar, sin seguir un camino fijo, avanzando conforme a lo que nos permitían las ramas entrelazadas. El bosque estaba lleno de los pájaros más hermosos de plumaje brillante y variado; pero, en nuestro estado ansioso y angustiado, nos habría interesado más ver un salvaje que un pájaro. Finalmente pasamos a través de estos bosques verdes y llegamos a una llanura árida que se extendía hasta la orilla. Descubrimos nuevamente numerosas huellas; y, mientras las observábamos, vimos pasar rápidamente una gran canoa llena de isleños: y esta vez pensé que, a pesar de la distancia, podría reconocer la canoa que habíamos construido y que nos habían robado. Fritz quiso nadar tras ellos, y estaba empezando a desvestirse, y solo lo detuve al declarar que si lo hacía, debía seguirlo, ya que había decidido no separarme de él. Incluso propuse que regresáramos a Ernesto, ya que opinaba que los salvajes se detendrían en el lugar donde habíamos desembarcado, para llevarse la barca que habían dejado, y podríamos, mediante las palabras que Ernesto había aprendido, averiguar de ellos qué había sido de mi esposa e hijos. Fritz aceptó esto, aunque aún insistía en que el modo más fácil y rápido de regresar habría sido nadando. Estábamos intentando deshacer nuestro camino, cuando, para nuestra gran sorpresa, vimos, a unos pocos metros de distancia, a un hombre vestido con una larga túnica negra avanzando hacia nosotros, a quien inmediatamente reconocimos como un europeo.
“Ya sea que estoy muy equivocado,” dije yo, “o este es un misionero, un digno servidor de Dios, venido a estas regiones remotas para darlo a conocer a los miserables idólatras.”
Nos apresuramos hacia él. No me equivoqué. Era uno de esos cristianos fervientes y valientes que dedican sus energías y vidas a la instrucción y salvación eterna de los hombres nacidos en otro hemisferio, de otro color, incivilizados, pero no menos nuestros hermanos. Había salido de Europa con la misma intención, pero la Providencia lo había dispuesto de otro modo; sin embargo, encontré con alegría a uno de mis hermanos cristianos, e incapaz de hablar por la emoción, lo abracé en silencio. Él me habló en inglés—un idioma que afortunadamente había aprendido y enseñado a mis hijos—y sus palabras cayeron sobre mi alma como el mensaje del ángel a Abraham, ordenándole que perdonara a su hijo.
“Usted es la persona que estoy buscando,” dijo él, con un tono suave y tierno, “y agradezco al Cielo haberlo encontrado. Este joven es Fritz, su hijo mayor, supongo; pero, ¿dónde ha dejado a su segundo hijo, Ernesto?”
“Señor reverendo,” exclamó Fritz, agarrándole las manos, “ha visto a mi hermano Jack. ¿Quizás a mi madre? Usted sabe dónde están. ¡Oh! ¿están vivos?”
“Sí, están vivos y bien cuidados,” dijo el misionero; “venga, y yo lo llevaré a ellos.”
De hecho, era necesario que me llevara; estaba tan abrumado de alegría que casi me desmayaba, pero el buen misionero me hizo inhalar unas sales volátiles que tenía consigo; y apoyado por él y mi hijo, logré caminar. Mis primeras palabras fueron un agradecimiento a Dios por su misericordia; luego le imploré a mi buen amigo que me dijera si realmente vería a mi esposa e hijos de nuevo. Me aseguró que una caminata de una hora me llevaría a ellos; pero de repente recordé a Ernesto, y me negué a presentarme ante los queridos mientras él estuviera en peligro. El misionero sonrió, al decirme que esperaba este retraso, y quiso saber dónde habíamos dejado a Ernesto. Le conté nuestra llegada a la isla, y el propósito por el cual habíamos dejado a Ernesto; con nuestra intención de regresar a él tan pronto como viéramos pasar la canoa, esperando obtener alguna información de los salvajes.
“¿Pero cómo habrían logrado hacerse entender?” dijo él; “¿conocen su idioma?”
Le dije que Ernesto había estudiado el vocabulario de los isleños del Pacífico Sur.
“Sin duda el de Tahití, o las Islas Amistosas,” dijo él; “pero el dialecto de estos isleños difiere mucho del suyo. He residido aquí más de un año y lo he estudiado, así que puedo ser de ayuda; vamos. ¿Por dónde vinieron?”
“Por ese espeso bosque,” respondí; “donde vagamos mucho tiempo; y temo que tendremos alguna dificultad para encontrar el camino de regreso.”
“Deberían haber tomado la precaución de marcar los árboles a medida que avanzaban,” dijo nuestro digno amigo; “sin esa precaución, estaban en peligro de perderse; pero encontraremos mis marcas, que nos llevarán al arroyo, y siguiendo su curso estaremos a salvo.”
“No vimos ningún arroyo,” observó Fritz.
“Hay un arroyo de excelente agua, que han pasado por alto al cruzar el bosque; si hubieran subido el curso del arroyo, habrían llegado a la cabaña que contiene a sus queridos amigos; el arroyo pasa por delante de ella.”
Fritz se golpeó la frente con vexación.
“Dios ordena todo para lo mejor,” le dije al buen sacerdote; “podríamos no habernos encontrado contigo; estaríamos sin Ernesto; podrías habernos buscado todo el día en vano. ¡Ah! buen hombre, es bajo tus santos auspicios que nuestra familia debe reunirse, para aumentar nuestra felicidad. Ahora, por favor, dime”—
“Pero primero,” interrumpió Fritz, “por favor, dime ¿cómo está Jack? Estaba herido, y”—
“Tranquilízate, joven,” dijo el sereno hombre de Dios; “la herida, que él confiesa debe a su propia imprudencia, no tendrá consecuencias malas; los salvajes le habían aplicado algunas hierbas curativas, pero fue necesario extraer una pequeña bala, una operación que realicé anoche. Desde entonces sufre menos; y estará bien pronto, cuando su ansiedad por ti se alivie.”
Fritz abrazó al amable misionero, pidiendo perdón por su imprudencia y añadiendo: “¿Habló mi hermano de nosotros, señor?”
“Sí lo hizo,” respondió su amigo; “pero ya te conocía antes; tu madre hablaba continuamente de su esposo e hijos. ¿Qué mezcla de dolor y deleite sintió ayer por la noche cuando los salvajes le trajeron a su querido Jack, herido! Afortunadamente estaba en la cabaña para consolarla y asistir a su querido hijo.”
“Y el querido Francis,” dije yo, “¡cómo se alegrará de ver a su hermano de nuevo!”
“Francis,” dijo el misionero, sonriendo, “será el protector de todos ustedes. Ahora es el ídolo de los salvajes; una idolatría permitida por el cristianismo.”
Continuamos por el bosque mientras conversábamos, y al final llegamos al arroyo. Tenía mil preguntas que hacer, y estaba muy ansioso por saber cómo mi esposa y Francis habían llegado a esta isla, y cómo se encontraron con el misionero. Los cinco o seis días que habíamos estado separados me parecían cinco o seis meses. Caminamos demasiado rápido para obtener mucha información. El ministro inglés decía poco, y se refería a mi esposa e hijo para todos los detalles. Sobre su propia noble misión, era menos reservado.
“Gracias a Dios,” dijo él, “ya he conseguido dar a este pueblo algunas nociones de humanidad. Aman a su amigo negro, como me llaman, y escuchan con gusto mis predicaciones y el canto de algunos himnos. Cuando tu pequeño Francis fue llevado, tenía su flautín de caña en el bolsillo, y su forma de tocar y modales graciosos los han cautivado tanto que temo que renunciarán a él con reluctancia. El rey está ansioso por adoptarlo. Pero no te alarmes, hermano; espero resolver todo felizmente, con la ayuda divina. He ganado algo de poder sobre ellos, y lo aprovecharé. Hace un año, no podría haber respondido por la vida de los prisioneros; ahora creo que están a salvo. Pero cuánto queda por enseñar a estos simples hijos de la naturaleza, que solo escuchan su voz y se rinden a cada impresión. Su primer impulso es bueno, pero son tan inestables que la afecto puede cambiar repentinamente a odio; tienden al robo, son violentos en su ira, pero generosos y afectuosos. Verás un ejemplo de esto en la morada donde una mujer, más desafortunada que tu esposa, pues ha perdido a su esposo, ha encontrado un asilo.”
Guardó silencio, y no le pregunté más sobre este tema. Nos acercábamos al brazo del mar donde habíamos dejado nuestra pinaza, y mi corazón, aliviado respecto al resto, se volvió ahora ansioso solo por Ernesto. A veces las colinas nos ocultaban el agua; Fritz las escalaba, ansioso por descubrir a su hermano, hasta que lo oí gritar de repente: “¡Ernesto, Ernesto....”
Fue respondido por gritos, o más bien aullidos, entre los cuales no pude distinguir la voz de mi hijo. El terror me asaltó.
“Esos son los isleños,” le dije al misionero; “y esos gritos espantosos....”
“Son gritos de alegría,” dijo él, “que aumentarán cuando te vean. Este camino nos conducirá a la orilla. Llama a Fritz; pero no lo veo; seguramente habrá descendido la colina y se habrá unido a ellos. No tengas miedo; aconseja a tus hijos que sean prudentes. El amigo negro hablará a sus amigos negros, y ellos lo escucharán.”
Procedimos hacia la orilla, cuando, a cierta distancia, vi a mis dos hijos en la cubierta de la pinaza, que estaba cubierta con los isleños, a quienes estaban distribuyendo los tesoros del cofre, al menos aquellos que habíamos separado en la bolsa; no habían sido tan imprudentes como para abrir el cofre en sí, que pronto habría estado vacío; permaneció bien guardado debajo de la cubierta, con el barril de pólvora. Con cada nueva adquisición, los salvajes emitían gritos de alegría, repitiendo “mona”, que significa bonito. Los espejos fueron recibidos al principio con gran deleite, pero esto pronto se convirtió en terror; evidentemente pensaron que había algo mágico en ellos y los arrojaron al mar. Las cuentas de vidrio de colores tuvieron luego la preferencia, pero la distribución causó muchas disputas. Aquellos que no habían obtenido ninguna, deseaban privar a los demás por la fuerza. El clamor y las peleas aumentaban, cuando se escuchó la voz del misionero, que los calmó como por encanto. Todos abandonaron la pinaza y se aglomeraron alrededor de él; él les habló en su propio idioma y me señaló, nombrándome, “me touatane”, es decir, padre, lo cual repitieron a su vez. Algunos se acercaron a mí y frotaron sus narices contra la mía, lo cual, me había informado el pastor, era una señal de respeto. Mientras tanto, Fritz había informado a Ernesto que su madre y hermanos habían sido encontrados, y que el hombre que nos acompañaba era un europeo. Ernesto recibió la noticia con una calma alegría; solo por las lágrimas en sus ojos se podía descubrir cuánto le afectaba el corazón; saltó de la pinaza y vino a agradecer al misionero. Yo también recibí mi parte de su gratitud, por venir a buscarlo, antes de haber visto a los queridos perdidos.
Ahora teníamos que pensar en unirnos a ellos. Decidimos unánimemente proceder por agua; en primer lugar, para poder acercar nuestra pinaza lo más posible a mi querida Elizabeth, que aún sufría de su caída, su viaje forzado y, sobre todo, de su ansiedad; además, confieso que sentía un poco de fatiga y hubiera salido a regañadientes para cruzar el bosque una tercera vez; pero, además de esto, me aseguraron que era el modo más rápido de llegar a nuestros amigos, y eso solo me decidió. La pinaza fue entonces soltada, se izó la vela, y entramos con gratitud. Temiendo la agitación de mi esposa si nos veía de repente, rogué a nuestro nuevo amigo que nos precediera y la preparara. Él accedió; pero, mientras subía a bordo, fue detenido de repente por los nativos, y uno de ellos le habló durante un tiempo. El misionero escuchó hasta que terminó, con calma y dignidad; luego, volviéndose hacia mí, dijo—
“Debes responder por mí, hermano, a la solicitud que Parabéry hace: desea que, en nombre de todos, espere unos momentos al jefe, a quien le dan el título de rey. Bara-ourou, como se le llama, ha reunido a todos aquí para una ceremonia, a la que deben asistir todos sus guerreros. He estado ansioso por asistir, temiendo que pudiera ser un sacrificio a sus ídolos, a lo cual siempre me he opuesto fuertemente, y deseando aprovechar esta ocasión para declararles al único Dios verdadero. Bara-ourou no es malvado, y espero lograr tocar su corazón, iluminar su mente, y convertirlo al cristianismo; su ejemplo ciertamente sería seguido por la mayor parte de sus súbditos, que están muy apegados a él. Tu presencia, y el nombre de Dios pronunciado por ti, con fervor y en actitud de profunda veneración y devoción, pueden ayudar a esta obra de caridad y amor. ¿Tienes suficiente autodominio para retrasar, quizás unas pocas horas, el encuentro con tu familia? Tu esposa e hijos, al no esperarte, no sufrirán por la incertidumbre. Si no estás de acuerdo, te llevaré a ellos y regresaré, espero a tiempo, para cumplir con mi deber. Espero tu decisión para responder a Parabéry, quien ya está suficientemente familiarizado con la verdad, para desear que su rey y sus compatriotas la conozcan también.”
Tales fueron las palabras de este verdadero servidor de Dios; pero no puedo hacer justicia a la expresión de su rostro celestial. El Sr. Willis, pues así se llamaba, tenía cuarenta y cinco o cincuenta años, era alto y delgado; los trabajos y fatigas de su vocación divina habían, más que los años, dejado sus huellas en su noble figura y rostro; se inclinaba un poco, su frente abierta y elevada estaba ligeramente arrugada, y su cabello delgado se había encanecido prematuramente; sus ojos azules claros estaban llenos de inteligencia y bondad, leyendo tus pensamientos y mostrando todos los suyos. Usualmente mantenía los brazos cruzados sobre el pecho, y hablaba con mucha calma; pero cuando su mano extendida apuntaba al cielo, el efecto era irresistible; uno podría haber pensado que veía la gloria misma de la que hablaba. Sus simples palabras me parecían un mensaje de Dios, y hubiera sido imposible resistirle. Era, en efecto, un sacrificio; pero lo hice sin vacilar. Miré a mis hijos, que tenían los ojos bajos; pero vi a Fritz frunciendo el ceño. “Me quedaré contigo, padre,” dije yo, “feliz si puedo ayudarte a cumplir tus sagrados deberes.”
“¿Y ustedes, jóvenes,” dijo él, “¿están de acuerdo con esto?”
Fritz se adelantó y dijo francamente, “Señor, desafortunadamente fui yo quien hirió a mi hermano Jack; él ha tenido la generosidad de ocultarlo; ustedes extrajeron la bala que disparé en su hombro; le debo su vida a usted, y la mía está a su disposición; no puedo negarle nada; y, por impaciente que esté, debo permanecer con usted.”
“Repito lo mismo,” dijo Ernesto; “usted protegió a nuestra madre y hermanos, y, con el permiso de Dios, los devuelve a nosotros. Todos permaneceremos con usted; usted fijará el momento de nuestro encuentro, el cual, confío, no se demorará mucho.”
Signifiqué mi aprobación, y el misionero les dio la mano, asegurándoles que su alegría al reunirse con sus amigos se vería enormemente aumentada por la conciencia de esta virtuosa renuncia a sí mismos.
Pronto experimentamos esto. El Sr. Willis supo por Parabéry que iban a traer a su rey en nuestra bonita canoa cuando la vimos pasar. La morada real estaba al otro lado del promontorio, y pronto oímos un grito de alegría, al ver la canoa acercándose. Mientras los salvajes estaban ocupados en prepararse para recibir a su jefe, entré en la lancha y, descendiendo bajo la cubierta, tomé del baúl lo que consideré más apropiado para presentar a Su Majestad. Elegí un hacha, una sierra, un bonito sable pequeño y ornamentado, que no podía causar mucho daño, un paquete de clavos y uno de cuentas de vidrio. Apenas había apartado estos artículos, cuando mis hijos se lanzaron hacia mí con gran excitación.
“¡Oh! padre,” gritaron al unísono, “¡mira! ¡mira! reúne toda tu fortaleza; ¡mira! ahí está el mismo Francisco en la canoa; ¡oh! ¡qué curiosamente está vestido!”
Miré y vi, a cierta distancia, nuestra canoa ascendiendo el estrecho; estaba decorada con ramas verdes, que los salvajes, que formaban la guardia del rey, sostenían en la mano; otros remaban vigorosamente; y el jefe, usando un pañuelo rojo y amarillo, que había pertenecido a mi esposa, como turbante, estaba sentado en la popa, y un bonito, pequeño, niño rubio y lozano estaba colocado en su hombro derecho. Con qué deleite reconocí a mi hijo. Estaba desnudo de la cintura para arriba y llevaba una pequeña túnica de hojas tejidas, que llegaba hasta sus rodillas, un collar y pulseras de conchas, y una variedad de plumas de colores mezcladas con sus brillantes rizos; una de estas caía sobre su cara y sin duda le impedía vernos. El jefe parecía muy ocupado con él y continuamente tomaba algún adorno de su propio atuendo para decorarlo. “¡Es mi hijo!” dije con gran terror al Sr. Willis, “¡mi querido y más joven! Lo han apartado de su madre. ¡Qué debe ser su dolor! Es su Benjamín—el hijo de su amor. ¿Por qué lo han tomado? ¿Por qué lo han adornado de esta manera? ¿Por qué lo han traído aquí?”
“No temas,” dijo el misionero; “no le harán daño. Te prometo que lo devolverán y tú lo llevarás de vuelta a su madre. Colócate a mi lado, con estas ramas en tus manos.”
Tomó algunas de Parabéry, que sostenía un manojo de ellas, y nos dio una a cada uno; cada uno de los salvajes también tomó una. Eran de un árbol que tenía hojas delgadas y elegantes y flores escarlata ricas—una especie de mimosa; los indios lo llaman el árbol de la paz. Llevan una rama de él cuando no tienen intenciones hostiles; en todas sus asambleas, cuando se proclama la guerra, hacen una hoguera con estas ramas, y si se consumen todas, se considera un presagio de victoria.
Mientras el Sr. Willis nos explicaba esto, la canoa se acercó. Dos salvajes tomaron a Francisco sobre sus hombros, otros dos tomaron al rey de la misma manera, y avanzaron gravemente hacia nosotros. ¡Qué dificultad tuve para contenerme de arrebatar a mi hijo de sus portadores y abrazarlo! Mis hijos estaban igualmente agitados; Fritz estaba adelantándose, pero el misionero lo detuvo. Francisco, algo alarmado por su posición, tenía los ojos bajos y aún no nos había visto. Cuando el rey estaba a unas veinte yardas de nosotros, se detuvieron, y todos los salvajes se postraron ante él; nosotros solos permanecimos de pie. Entonces Francisco nos vio y lanzó un grito agudo, llamando, “¡Papa! ¡queridos hermanos!” Luchaba por salir de los hombros de sus portadores, pero lo sujetaban con demasiada firmeza. Era imposible contenernos más tiempo; todos gritamos y mezclamos nuestras lágrimas y lamentos. Le dije al buen misionero—un poco demasiado duramente, quizás—“¡Ah! si fueras padre!”
“Lo soy,” dijo él, “el padre de todo este rebaño, y vuestros hijos son míos; soy responsable de todos. Ordena a tus hijos que guarden silencio; pide al niño que se calme, y deja el resto en mis manos.”
Inmediatamente aproveché el permiso para hablar. “Querido Francisco,” dije, extendiendo los brazos, “hemos venido a buscarte a ti y a tu madre; después de todos nuestros peligros, pronto nos encontraremos de nuevo, para no separarnos más. Pero calma, hijo mío, y no arriesgues la felicidad de ese momento por ninguna impaciencia. Confía en Dios, y en este buen amigo que Él nos ha dado, y que me ha devuelto los tesoros sin los cuales no podría vivir.” Luego le hicimos señas con las manos, y él se quedó quieto, pero lloraba en silencio, murmurando nuestros nombres: “Papa, Fritz, Ernesto,—cuéntame sobre mamá,” dijo al final, en tono inquisitivo.
“Ella no sabe que estamos tan cerca de ella,” dije. “¿Cómo la dejaste?”
“Muy afligida,” dijo él, “porque me llevaron; pero no me han hecho daño,—son tan amables; y pronto todos volveremos a ella. ¡Oh! ¡qué alegría para ella y nuestros amigos!”
“Una palabra sobre Jack,” dijo Fritz; “¿cómo va su herida?”
“Oh, bastante bien,” respondió él; “ya no tiene dolor, y Sofía lo cuida y lo entretiene. ¡Qué poco lloraría Matilda cuando los salvajes me llevaron! Si supieras, papa, ¡qué amable y buena es!”
No tuve tiempo de preguntar quiénes eran Sofía y Matilda. Me habían permitido hablar con mi hijo para tranquilizarlo, pero el rey ahora ordenó silencio y, aún elevado sobre los hombros de su gente, comenzó a arenguear a la asamblea. Era un hombre de mediana edad, con rasgos marcados; sus labios gruesos, su cabello teñido con pintura roja, su rostro de un marrón oscuro, que, al igual que su cuerpo, estaba tatuado con blanco, le daban un aspecto formidable; sin embargo, su semblante no era desagradable y no anunciaba ferocidad. En general, estos salvajes tienen bocas enormes, con largos dientes blancos; llevan una túnica de cañas o hojas desde la cintura hasta las rodillas. El pañuelo de mi esposa, que había reconocido de inmediato, estaba elegantemente enrollado alrededor de la cabeza del rey; su cabello estaba recogido alto y adornado con plumas, pero casi había quitado todas para adornar a mi hijo. Lo colocó a su lado y frecuentemente lo señalaba durante su discurso. Estaba en ascuas. Tan pronto como concluyó, los salvajes gritaron, aplaudieron y rodearon a mi hijo, bailando y presentándole frutas, flores y conchas, gritando, ¡Ouraki! un grito al que el rey, que ahora estaba de pie, también se unió.
“¿Qué significa la palabra Ouraki?” le pregunté al misionero.
“Es el nuevo nombre de tu hijo,” respondió él; “o más bien, del hijo de Bara-ourou, quien acaba de adoptarlo.”
“¡Nunca!” grité, lanzándome hacia adelante. “¡Muchachos, rescatemos a su hermano de estos bárbaros!” Los tres nos lanzamos hacia Francisco, quien, llorando, extendía los brazos hacia nosotros. Los salvajes intentaron repeliéndonos; pero en ese momento el misionero pronunció algunas palabras en voz alta; inmediatamente se postraron en el suelo, y no tuvimos dificultad en asegurar al niño. Lo llevamos a nuestro protector, quien aún permanecía en la misma actitud en la que había hablado, con los ojos y la mano derecha levantados hacia el cielo. Hizo un gesto para que los salvajes se levantaran y luego les habló durante algún tiempo. ¡Qué daría por haberlo entendido! Pero formé alguna idea a partir del efecto de sus palabras. Señalaba frecuentemente hacia nosotros, pronunciando la palabra éroué, y especialmente se dirigió al rey, quien lo escuchaba inmóvil. Al concluir su discurso, Bara-ourou se acercó e intentó tomar a Francisco, quien se lanzó a mis brazos, donde lo sostuve firmemente.
“Déjalo ahora,” dijo el Sr. Willis, “y no temas nada.”
Solté al niño; el rey lo levantó, presionó su propio nariz contra la de él; luego, colocándolo en el suelo, quitó las plumas y el collar con los que lo había adornado, y lo devolvió a mis brazos, frotando también mi nariz y repitiendo varias palabras. En mi primer emoción, me arrodillé, y mis dos hijos hicieron lo mismo.
“¡Está bien!” gritó el misionero, levantando de nuevo los ojos y las manos. “Así deberíais dar gracias al cielo. El rey, convencido de que es la voluntad de Dios, devuelve a vuestro hijo y desea convertirse en vuestro amigo: es digno de ello, pues adora y teme a vuestro Dios. ¡Que pronto aprenda a conocer y creer todas las verdades del cristianismo! Oremos juntos para que llegue el momento en que, en estas costas, donde el amor paternal ha triunfado, pueda ver erguirse un templo al Padre de todos,—el Dios de la paz y del amor.”
Se arrodilló, y el rey y toda su gente siguieron su ejemplo. Sin entender las palabras de su oración, me uní al espíritu de ella con todo mi corazón y alma.
Luego presenté mis ofrendas al rey, aumentándolas considerablemente. Con gusto habría dado todos mis tesoros a cambio de él, a quien me había devuelto. Mis hijos también dieron algo a cada uno de los salvajes, quienes incesantemente gritaban tayo, tayo. Le rogué al Sr. Willis que le dijera al rey que le daba mi canoa y esperaba que la usara para visitarnos en nuestra isla, a la que estábamos regresando. Pareció complacido y deseó acompañarnos en nuestra lancha, que parecía admirar mucho; algunos de sus seguidores lo siguieron a bordo para remar, el resto se colocó en las canoas. Pronto volvimos a entrar en el mar y, doblando el segundo cabo, llegamos a un brazo de mar mucho más ancho y profundo para nuestra lancha, y que nos condujo al objeto de nuestras más queridas esperanzas.
Capítulo 53
Nunca nos cansábamos de acariciar a nuestro querido Francisco. Estábamos muy ansiosos por aprender de él todos los detalles de la llegada de los salvajes a nuestra isla, la captura de su madre y de él mismo, su viaje y su residencia aquí, y quiénes eran los amigos que habían encontrado: pero era imposible, su majestad morena nunca nos dejaba ni un momento, y jugaba con el niño como si él mismo hubiera sido un niño. Francisco le mostró todos los juguetes de nuestro baúl; él se divirtió enormemente con los espejitos y las muñecas. Un carruaje pintado, conducido por un cochero que levantaba su látigo cuando las ruedas giraban, le pareció milagroso. Emitió gritos de deleite mientras se lo señalaba a sus seguidores. El tic-tac de mi reloj también le encantó; y como yo tenía varios más, le di uno, mostrándole cómo darle cuerda. Pero la primera vez que intentó hacerlo, rompió el resorte, y cuando se quedó en silencio ya no le interesó, sino que lo lanzó a un lado. Sin embargo, como el oro era muy brillante, lo recogió de nuevo, y al suspenderlo del pañuelo que llevaba enrollado en la cabeza, colgaba sobre su nariz, formando un adorno llamativo. Francisco le mostró su rostro en un espejo, lo cual le hizo reír a carcajadas. Le preguntó al misionero si era el Dios invisible y Todopoderoso quien había hecho todas esas cosas maravillosas. El Sr. Willis respondió que era Él quien daba a los hombres el poder para hacerlas. No sé si Bara-ourou comprendió esto, pero permaneció un tiempo en profunda reflexión. Aproveché esto para preguntarle al misionero cuáles eran las palabras que los habían aterrorizado tanto cuando quisieron mantener a mi hijo lejos de mí, y que los habían obligado a entregarlo.
“Les dije,” respondió él, “que el Dios Todopoderoso e invisible, de quien les hablaba diariamente, les ordenaba, por mi voz, devolver un hijo a su padre; los amenacé con su ira si se negaban, y les prometí su misericordia si obedecían; y obedecieron. El primer paso está dado, conocen el deber de adorar y obedecer a Dios; toda otra verdad procede de esto, y no tengo dudas de que mis salvajes se convertirán algún día en buenos cristianos. Mi método de instrucción se adapta a su capacidad limitada. Les demuestro que sus ídolos de madera, hechos por sus propias manos, no podían crear, oír ni protegerlos. Les he mostrado a Dios en sus obras, lo he declarado tan bueno como poderoso, odiando el mal, la crueldad, el asesinato y el canibalismo, y han renunciado a todo esto. En sus recientes guerras han liberado o adoptado a sus prisioneros. Si se llevaron a tu esposa e hijo, lo hicieron con la intención de hacer una buena acción, como pronto entenderás.”
No pude hacerle preguntas a Francisco, ya que Bara-ourou seguía jugando con él, así que me dirigí a Ernesto y le pregunté qué había pasado cuando los salvajes se unieron a él.
“Cuando te dejé,” dijo él, “me entretuve buscando conchas, plantas y zoofitos, con los cuales abundan las rocas, y he añadido bastante a mi colección. Estaba a cierta distancia de la embarcación cuando oí un sonido confuso de voces y concluí que los salvajes se estaban acercando; de hecho, salieron diez o una docena del camino por el que tú habías entrado, y no entiendo cómo no te encontraste con ellos. Temiendo que intentaran apoderarse de mi embarcación, volví rápidamente, y tomé un fusil cargado, aunque decidí usarlo solo para defender mi propia vida o la embarcación. Me puse en la cubierta en una actitud tan valiente e imponente como pude; pero no logré intimidarlos. Saltaron, uno tras otro, a la cubierta y me rodearon, emitiendo fuertes gritos. No pude descubrir si eran gritos de alegría o de furia; pero no mostré miedo y les hablé en un tono amistoso, con algunas palabras del vocabulario del Capitán Cook; pero no parecían entenderme, ni yo entendía ninguna de las suyas, excepto écroué (padre), que repetían con frecuencia, y tara-tauo (mujer). Uno de ellos tenía el arma de Fritz, de la cual deduje que eran del grupo que se había llevado a Jack. La tomé, y mostrándole la mía, intenté hacerle entender que también me pertenecía. Pensó que quería intercambiarla, y se ofreció a devolverla y tomar la mía. Esto no me convenía; el arma de Fritz estaba descargada, y no podía dejarles la mía cargada. Para evitar un accidente, rodeado como estaba, decidí darles un susto, y viendo un pájaro volando sobre nosotros, apunté con tal precisión que mi disparo derribó al pájaro, una paloma azul. Por un momento quedaron estupefactos de terror; luego, inmediatamente todos abandonaron la embarcación, excepto Parabéry; él parecía complacido conmigo, señalando a menudo al cielo, diciendo mété, que creo que significa bueno. Sus compañeros estaban examinando al pájaro muerto. Algunos se tocaron los propios hombros, para ver si estaban heridos como el pájaro y Jack, lo que me convenció de que se lo habían llevado. Intenté hacerle entender a Parabéry mi sospecha, y creo que lo conseguí, pues me hizo un gesto afirmativo, señalando al interior de la isla y tocándose el hombro con un aire de compasión. Saqué varias cosas del baúl y se las di, haciendo signos de que debía mostrárselas a los demás y persuadirlos para que regresaran conmigo. Me comprendió muy bien y cumplió con mis deseos. Pronto estuve rodeado por todo el grupo, pidiéndome cosas. Estaba ocupado repartiendo cuentas, espejos y pequeños cuchillos cuando llegaste, y ahora somos excelentes amigos. Dos o tres de ellos regresaron al bosque y me trajeron cocos y plátanos. Pero debemos tener cuidado de esconder nuestras armas, de las cuales tienen un horror sagrado. Y ahora, querido padre, creo que no deberíamos llamar salvajes a estas personas. Tienen la simplicidad de la infancia; un trivial las irrita, un trivial las apacigua; son agradecidos y afectuosos. No los encuentro crueles ni bárbaros. No me han hecho daño, cuando podrían fácilmente haberme matado, lanzado al mar o llevado conmigo.”
“No debemos,” dije yo, “juzgar a todos los pueblos salvajes por estos, que han tenido el beneficio de un maestro virtuoso. El Sr. Willis ya ha sembrado en sus corazones las semillas de esa religión divina, que nos manda hacer a los demás como quisiéramos que nos hicieran, y perdonar y amar a nuestros enemigos.”
Mientras conversábamos, llegamos a un lugar donde ya habían desembarcado las canoas; estábamos a punto de hacer lo mismo, pero el rey no parecía inclinado a abandonar la embarcación, sino que continuaba hablando con el misionero. Aún temía que quisiera mantener a Francisco, a quien parecía estar más y más unido, sosteniéndolo constantemente en su rodilla; pero al final, para mi gran alegría, lo colocó en mis brazos.
“Él cumple su palabra contigo,” dijo el Sr. Willis. “Puedes llevarlo a su madre; pero, a cambio, desea que le permitas ir en tu embarcación a su hogar al otro lado del estrecho, para mostrárselo a las mujeres, y promete devolverlo; tal vez habría peligro en negarle esto.”
Estuve de acuerdo con él; pero aún había una dificultad en conceder esta solicitud. Si decidía quedarse con ella, ¿cómo regresaríamos? Además, contenía nuestro único barril de pólvora y todos nuestros artículos de tráfico, y ¿cómo podríamos esperar que escapara del saqueo?
El Sr. Willis confesó que aún no había logrado curar su afición al robo, y sugirió, como el único medio de seguridad, que yo acompañara al rey y trajera la embarcación de vuelta, que luego debería ser entregada al cargo de Parabéry, por cuya honestidad él se responsabilizaría.
Aquí hubo otro retraso; el día estaba tan avanzado que quizás no pudiera regresar antes de la noche. Además, aunque mi esposa no sabía que estábamos tan cerca de ella, sabía que se habían llevado a Francisco, y sin duda estaría muy inquieta por él. Bara-ourou parecía muy impaciente, y como era necesario responderle, decidí de inmediato; entregué a Francisco al misionero, rogándole que lo llevara a su madre, prepararla para nuestra llegada, y le contara la causa de nuestro retraso. Les dije a mis hijos que deseaba que me acompañaran. Fritz aceptó más bien indignado, y Ernesto con calma. El Sr. Willis le dijo al rey que, en agradecimiento a él y para honrarlo, yo y mis hijos deseábamos acompañarlo. Pareció muy halagado por esto, hizo que mis hijos se sentaran a cada lado de él, intentó pronunciar sus nombres y terminó intercambiando nombres como un signo de amistad, llamando a Fritz, Bara; a Ernesto, Ourou; y a él mismo, Fritz-Ernesto. El Sr. Willis y Francisco nos dejaron; nuestros corazones estaban tristes al verlos ir hacia donde se centraban todos nuestros deseos; pero el dado estaba echado. El rey dio la señal para partir; las canoas tomaron la delantera y nosotros seguimos. En una hora vimos el palacio real. Era una cabaña bastante grande, construida con bambúes y hojas de palma, muy limpiamente. Varias mujeres estaban sentadas delante de ella, ocupadas en hacer las cortas enaguas de juncos que todas llevaban. Su cabello estaba muy cuidadosamente trenzado en mechones en la coronilla; ninguna era atractiva, excepto dos hijas del rey, de unos diez y doce años, que, aunque muy oscuras, eran graciosas: sin duda, él las había destinado como esposas para mi Francisco. Desembarcamos a unos cien metros de la cabaña. Las mujeres vinieron a nuestro encuentro, llevando una rama de mimosa en cada mano; luego realizaron un tipo de danza singular, entrelazando los brazos y sacudiendo los pies, pero sin moverse del lugar; la acompañaron con un canto salvaje, que era todo menos musical. El rey parecía complacido con ello; y, llamando a sus esposas e hijas, les mostró a sus tayo, Bara y Ourou, llamándose a sí mismo Fritz-Ernesto; luego se unió a la danza, arrastrando a mis hijos con él, quienes lo manejaron bastante bien. En cuanto a mí, me trató con gran respeto, llamándome siempre écroué—padre, y me hizo sentar en un gran tronco de árbol frente a su casa; que, sin duda, era su trono, pues me colocó allí con gran ceremonia, frotando su nariz real contra la mía. Después de que concluyó la danza, las mujeres se retiraron a la cabaña y regresaron para ofrecernos un refrigerio, servido en las cáscaras de cocos. Era una especie de pasta, compuesta, creo, de diferentes tipos de frutas, mezcladas con una especie de harina y la leche de coco. Esta mezcla me resultó detestable; pero lo compensé con algunos frutos secos de coco y el pan de fruta. Al percibir que me gustaban, Bara-ourou ordenó que se recogieran algunos de ellos y se llevaran a la embarcación.
La cabaña estaba respaldada por un bosque de palmas y otros árboles, así que nuestra provisión se hizo rápidamente. Aún había tiempo para que mis hijos corrieran a la embarcación, acompañados por Parabéry, y trajeran del baúl algunos collares, espejos, tijeras, agujas y alfileres, para distribuir entre las damas. Cuando trajeron la fruta que habían recogido, hice una señal a Bara-ourou para que los llevara a ver la embarcación; los llamó y ellos lo siguieron tímidamente, sometiéndose a sus deseos en todo. Llevaban la fruta de dos en dos, en una especie de cestas, muy hábilmente tejidas en juncos, que parecían tener una forma europea. No tenían muebles en su vivienda salvo esteras, que eran sin duda sus camas, y algunos troncos de árboles, que servían de asientos y mesas. Varias cestas estaban colgadas del bambú que formaba las paredes, así como lanzas, hondas, garrotes y otras armas similares; de lo cual deduje que eran una nación de guerreros. Sin embargo, no observé mucho, pues mis pensamientos estaban en el futuro, y estaba muy impaciente por nuestra partida. Me apresuré a la embarcación, y mis hijos distribuyeron sus regalos a las mujeres, quienes no se atrevieron a expresar su deleite; pero era evidente en sus rostros. Pronto comenzaron a adornarse con sus presentes, y parecían valorar los espejos mucho más de lo que lo habían hecho sus esposos. Pronto comprendieron su uso y los emplearon para arreglar con gusto los collares de cuentas alrededor de sus cuellos, cabezas y brazos.
Por fin se dio la señal para nuestra partida; froté mi nariz contra la del rey. Añadí a mis regalos un paquete de clavos y uno de botones dorados, que parecía desear. Subí a mi embarcación, y, conducidos por el buen Parabéry, tomamos el camino hacia aquella parte de la costa donde residían los queridos a quienes deseaba ver tan ansiosamente. Algunos de los salvajes nos acompañaron en su propia canoa; hubiéramos preferido tener solo a nuestro amigo Parabéry, pero no éramos los dueños.
Favorecidos por el viento, pronto llegamos a la orilla que habíamos abandonado anteriormente y encontramos a nuestro excelente misionero esperándonos.
“Vamos,” dijo él, “ahora recibirás tu recompensa. Tu esposa e hijos te esperan impacientes; ellos habrían venido a encontrarte, pero tu esposa aún está débil, y Jack sufriendo—tu presencia los curará pronto.”
Estaba demasiado afectado para responder. Fritz me ofreció su brazo, tanto para apoyarme como para contenerse de apresurarse. Ernesto hizo lo mismo con el Sr. Willis; su amabilidad agradó al buen hombre, quien también vio su gusto por el estudio y trató de alentarlo. Después de media hora de caminata, el misionero nos dijo que estábamos cerca de nuestros buenos amigos. No vi señales de una vivienda, solo árboles y rocas; al final vi un humo ligero entre los árboles, y en ese momento Francisco, que había estado observando, corrió a nuestro encuentro.
“Mamma te está esperando,” dijo él, mostrándonos el camino a través de un bosque de arbustos, lo suficientemente espeso como para ocultar por completo la entrada a una especie de gruta; tuvimos que agacharnos para pasar. Se parecía mucho a la entrada de la guarida del oso, que encontramos en la parte remota de nuestra isla. Una estera de juncos cubría la abertura, permitiendo aún que la luz penetrara. Francisco quitó la estera, llamando—
“¡Mamma, aquí estamos!”
Una dama, aparentemente de unos veintisiete años, de apariencia dulce y agradable, se adelantó para recibirme. Ella estaba vestida con un manto hecho de hojas de palma atadas, que llegaba desde su garganta hasta sus pies, dejando sus hermosos brazos descubiertos. Su cabello claro estaba trenzado y recogido alrededor de su cabeza.
“Bienvenido,” dijo ella, tomándome de la mano; “serás el mejor médico para mi pobre amiga.”
Entramos y vimos a mi querida esposa sentada en una cama de musgo y hojas; ella lloraba abundantemente, señalándome a nuestro querido niño a su lado. Una pequeña ninfa de unos once o doce años estaba intentando levantarlo.
“Aquí están tu papá y tus hermanos, Jack,” dijo ella; “tienes mucha suerte de tener lo que yo no tengo: pero tu papá será mío, y tú serás mi hermano.”
Jack le agradeció afectuosamente. Fritz y Ernesto, arrodillados al lado del lecho, abrazaron a su madre. Fritz le pidió perdón por haber lastimado a su hermano; y luego, con ternura, preguntó a Jack sobre su herida. En cuanto a mí, no puedo describir mi gratitud y agitación; apenas pude pronunciar una palabra a mi querida esposa, quien, por su parte, se desmoronó completamente en su cama. La dama, que, según entendí, se llamaba Madame Hirtel, se acercó para asistirla. Cuando ella se recuperó, me presentó a Madame Hirtel y a sus dos hijas. La mayor, Sofía, estaba atendiendo a Jack; Matilda, que tenía unos diez u once años, jugaba con Francisco; mientras el buen misionero, de rodillas, agradecía a Dios por habernos reunido.
“Y por la vida,” exclamó mi querida esposa. “Querido esposo, sabía bien que te pondrías en marcha para buscarme; pero, ¿cómo podía anticipar que lograrías encontrarme? Ahora no nos separaremos más; esta amada amiga ha accedido a acompañarnos a la Isla Feliz, como pienso llamarla, si alguna vez tengo la felicidad de llegar a ella nuevamente con todos los que amo en el mundo. Qué maravillosamente permite Dios que derivemos bendiciones de nuestras penas. Mira lo que ha producido mi prueba: una amiga y dos queridas hijas, pues a partir de ahora somos solo una familia.”
Estábamos mutuamente encantados con este arreglo y rogamos al Sr. Willis que nos visitara a menudo y viniera a vivir en la Isla Feliz cuando su misión estuviera completa.
“Consentiré,” dijo él, “si tú vienes a ayudarme en mis deberes; para lo cual tú y tus hijos deberán aprender el idioma de estos isleños. Estamos mucho más cerca de tu isla de lo que piensas, pues tomaste un camino muy largo, y Parabéry, que lo conoce, declara que es solo un día de navegación con viento favorable. Además, me dice que está tan encantado contigo y tus hijos, que no puede separarse de ustedes y desea que yo obtenga tu permiso para acompañarte y quedarme con ustedes. Será extremadamente útil para ti: les enseñará el idioma a todos y será un medio de comunicación entre nosotros.”
Acepté con gusto llevar a Parabéry con nosotros como amigo; pero aún no era momento de pensar en partir, ya que el Sr. Willis deseaba tener a Jack algunos días más bajo su cuidado; por lo tanto, arreglamos que yo y mis dos hijos seríamos sus huéspedes, ya que su cabaña estaba a poca distancia. Teníamos muchas cosas que escuchar; pero, como mi esposa aún estaba demasiado débil para relatar sus aventuras, decidimos primero escuchar la historia de Madame Hirtel. Con la llegada de la noche, el misionero encendió una lámpara de calabaza y, después de un ligero refrigerio de pan de fruta, Madame Hirtel comenzó su relato.
Capítulo 54
“Mi vida,” comenzó ella, “transcurrió sin eventos notables, hasta que ocurrió la desgracia que me trajo a esta isla. Me casé, cuando era muy joven, con el Sr. Hirtel, un comerciante en Hamburgo, un hombre excelente, cuya pérdida he sentido profundamente. Era muy feliz en esta unión, arreglada por mis padres y sancionada por la razón. Tuvimos tres hijos, un hijo y dos hijas, en los primeros tres años de nuestro matrimonio; y el Sr. Hirtel, al ver crecer a su familia tan rápidamente, deseó aumentar sus ingresos. Se le ofreció un establecimiento ventajoso en las Islas Canarias; lo aceptó, y me persuadió para que nos asentáramos allí, con mi familia, por algunos años. Mis padres estaban muertos, no tenía ningún vínculo que me detuviera en Europa. Iba a ver nuevas regiones, aquellas islas afortunadas de las que había oído tanto, y partí alegremente con mi esposo e hijos, sin prever las desgracias que me esperaban.
“Nuestro viaje fue favorable; los niños, como yo, estaban encantados con las novedades. Yo tenía entonces veintitrés años; Sofía, siete; Matilda, seis; y Alfred, nuestro bonito y dulce niño, aún no tenía cinco. ¡Pobre niño! Era el mimado y el juguete de toda la tripulación.”
Ella lloró amargamente durante unos momentos, y luego reanudó su narración.
“Era tan rubio como tu propio Francisco, y se parecía mucho a él. Primero fuimos a Burdeos, donde mi esposo tenía un corresponsal, con el que tenía grandes negocios; por su medio, mi esposo pudo reunir grandes sumas para su nueva empresa. Llevábamos con nosotros, de hecho, casi toda su fortuna. Volvimos a embarcarnos bajo los auspicios más favorables—el clima encantador y el viento a favor; pero pronto tuvimos un cambio; nos encontramos con una terrible tormenta y huracán, como los marineros nunca habían presenciado. Durante una semana nuestro barco fue sacudido por vientos contrarios, llevado a mares desconocidos, perdió todo su aparejo y al final se rompió tanto, que el agua entraba por todos lados. Todo parecía perdido; pero, en esta extrema situación, mi esposo hizo un último intento por salvarnos. Ató a mis hijas y a mí firmemente a una tabla, encargándose de mi niño él mismo, ya que temía que el peso adicional fuera demasiado para nuestra balsa. Su intención era atarse a otra tabla, unirla a la nuestra y, tomando a su hijo en brazos, darnos una oportunidad de ser llevados a la orilla, que no parecía muy lejana. Mientras se ocupaba de colocarnos, le confió a Alfred a un marinero que estaba particularmente unido a él. Oí al hombre decir, ‘Déjamelo a mí, me encargaré de salvarlo.’ Ante esto, el Sr. Hirtel insistió en que lo devolviera, y grité que debía dármelo. En ese momento el barco, que ya se había volcado, se llenó rápidamente de agua, se hundió y desapareció con todos a bordo. La tabla en la que yo y mis hijas estábamos fijadas flotaba sola, y no vi más que muerte y desolación a mi alrededor.”
Madame Hirtel hizo una pausa, casi sofocada por el recuerdo de ese momento horrible.
“¡Pobre mujer!” dijo mi esposa, llorando, “han pasado cinco años desde esta desgracia. Fue al mismo tiempo que nuestro naufragio, y sin duda causado por la misma tormenta. ¡Pero qué afortunada fui yo! No perdí a ninguno de los que me eran queridos, e incluso nos quedó el barco para nuestro uso. Pero, querida amiga desafortunada, ¿por qué milagro fuiste salvada?”
“Fue Él quien solo puede obrar milagros,” dijo el misionero, “quien cuida de la viuda y el huérfano, y sin cuya palabra ni un cabello de la cabeza puede perecer, quien en ese momento dio valor a la madre cristiana.”
“Mi fuerza,” continuó ella, “estaba casi agotada, cuando, después de ser sacudida por las furiosas olas, me encontré arrojada sobre lo que supuse era un banco de arena con mis dos hijos. Envidiaba el estado de mi esposo e hijo. Si no hubiera sido madre, habría deseado seguirlos; pero mis dos niñas yacían inconscientes a mi lado, y estaba ansiosa, al percibir que aún respiraban, por recuperarlas. En el momento en que el Sr. Hirtel empujó la balsa al agua, arrojó sobre ella una caja atada con hierro, que tomé mecánicamente, y aún sostenía cuando nos dejamos en la orilla. No estaba cerrada con llave, aún así fue con algo de dificultad, en mi posición confinada, que logré abrirla. Contenía una cantidad de oro y billetes de banco, que miré con desdén y arrepentimiento. Pero había algo útil en la caja. En el portafolio de mimbre que contenía los billetes de banco, había los instrumentos habituales—un cuchillo, tijeras, lápices, estilete, y también una pequeña botella de Eau de Cologne, que fue particularmente útil para recuperar a mis hijos. Comencé cortando las cuerdas que nos ataban. Luego froté a mis queridos hijos con el Eau de Cologne, les hice inhalar y hasta tragar un poco. El viento seguía soplando, pero las nubes empezaban a despejarse, y el sol apareció, lo que nos secó y calentó. Mis pobres hijos abrieron los ojos, me reconocieron, y sentí que no estaba completamente desolada; pero sus primeras palabras fueron para preguntar por su padre y hermano. No pude decirles que ya no estaban. Intenté engañarme, para sostener mi fuerza, con una esperanza débil y engañosa. El Sr. Hirtel nadaba bien, el marinero aún mejor; y las últimas palabras que había oído aún resonaban en mis oídos—‘No te preocupes, salvaré al niño.’ Si veía algo flotando a lo lejos, mi corazón comenzaba a latir, y corría hacia el agua; pero solo veía restos de naufragio, a los que ni siquiera podía alcanzar. Algunos pedazos fueron arrojados a la orilla, y con estos y nuestra propia balsa pude hacer una especie de refugio, apoyándolos contra una roca. Mis pobres hijos, acurrucándose debajo de esto, se protegieron de la lluvia o de los rayos del sol. Tuve la suerte de conservar un gran sombrero de visón, que llevaba en ese momento, y esto me protegió; pero estos recursos me dieron poco consuelo; mis hijos se quejaban de hambre, y sentía cuánto nos faltaba. Había visto un marisco en la orilla, que se parecía a la ostra o mejillón. Recolecté algunos, y, abriéndolos con mi cuchillo, hicimos una comida con ellos, que fue suficiente para el primer día. Llegó la noche—mis hijos ofrecieron su oración de la noche, y yo imploré fervientemente el socorro del Altísimo. Luego me recosté junto a mis pequeños en nuestra balsa, lo más cómodamente que pudimos, y pronto se durmieron. Los pensamientos temibles del pasado y las aterradoras anticipaciones del futuro me impidieron dormir. Mi situación era de hecho melancólica; pero sentía, como madre, que no debía desear la muerte.”
“Tan pronto como amaneció, fui cerca de la orilla, para buscar algo de mariscos para nuestro desayuno. Al cruzar la arena, casi hundí mi pie en un agujero, y me pareció oír un estruendo. Me agaché, y metiendo la mano en la abertura, descubrí que estaba llena de huevos; había roto dos o tres, que probé, y me parecieron muy buenos. Por el color, la forma y el sabor, supe que eran huevos de tortuga; había al menos sesenta, así que no tuve más preocupaciones sobre la comida. Llevé en mi delantal tantos como pude proteger del sol: intenté lograrlo enterrándolos en la arena y cubriéndolos con uno de nuestros tablones, y lo conseguí muy bien. Además de estos, había tantos en la orilla como necesitábamos; a veces encontraba hasta noventa juntos. Estos fueron nuestro único sustento mientras permanecimos allí: a mis hijos les gustaban mucho. Olvidé añadir que tuve la suerte de descubrir un arroyo de agua dulce, que desembocaba en el mar; era el mismo que pasa por esta casa, y que me condujo aquí. El primer día sufrimos mucho de sed, pero al segundo encontramos el arroyo que nos salvó. No quiero cansarte relatando día a día nuestra triste vida; cada uno era igual, y quitaba gradualmente toda esperanza de mí. Mientras me atrevía a mantener alguna, no podía soportar dejar la orilla; pero al final se hizo insoportable para mí. Estaba exhausta de mirar continuamente ese horizonte interminable y ese cristal en movimiento que había engullido mis esperanzas. Anhelaba la verdura y la sombra de los árboles. Aunque había logrado hacer para mis hijas pequeños sombreros de una especie de junco marino, sufrían mucho del calor extremo,—los abrasadores rayos de un sol tropical. Finalmente decidí abandonar esa orilla arenosa; penetrar, a todo riesgo, en el país, para buscar una morada más fresca y con sombra, y escapar de la vista de ese mar que me resultaba tan doloroso. Resolví no abandonar el arroyo, que era tan precioso para nosotros, ya que, al no tener ningún recipiente para contener agua, no podía llevarlo con nosotros. Sofía, que es naturalmente rápida, formó, a partir de una gran hoja, una especie de copa, que nos sirvió para beber; y llené mis bolsillos con huevos de tortuga, como provisión para algunos días. Luego partí con mis dos hijos, después de haber implorado al Dios de toda misericordia que velara por nosotros; y, despidiéndome del vasto sepulcro que contenía a mi esposo y a mi hijo, nunca perdí de vista el arroyo; si algún obstáculo me obligaba a desviarme un poco, pronto recuperaba mi camino. Mi hija mayor, que era muy fuerte y robusta, me seguía valientemente, mientras me aseguraba de no caminar demasiado lejos sin descansar; pero a menudo me vi obligada a cargar a mi pequeña Matilda sobre mis hombros. Ambas estaban encantadas con la sombra de los bosques, y estaban tan entretenidas con los deliciosos pájaros que los habitaban, y con un pequeño y juguetón mono verde, que se volvieron tan juguetonas como siempre. Cantaban y charlaban; pero a menudo me preguntaban si papá y Alfred no volverían pronto a ver estas lindas criaturas, y si íbamos a buscarlos. Estas palabras desgarraban mi corazón, y pensé que era mejor decirles que no los volverían a encontrar en la tierra, y que ambos se habían ido al cielo, al buen Dios al que oraban mañana y noche. Sofía estaba muy pensativa, y las lágrimas corrían por sus mejillas: ‘Rezaré a Dios más que nunca,’ dijo, ‘para que los haga felices y los devuelva a nosotros,’ ‘Mamma,’ dijo Matilda, ‘¿hemos dejado el mar para ir al cielo? ¿Estaremos pronto allí? ¿Y veremos pájaros hermosos como estos?’ Caminamos muy despacio, haciendo frecuentes paradas, hasta que se hizo de noche, y fue necesario encontrar un lugar para descansar. Elegí una especie de espeso bosque, al que solo podía entrar agachándome; estaba formado por un árbol, cuyas ramas, al llegar al suelo, arraigan allí y pronto producen otros troncos, que siguen el mismo curso y se convierten, con el tiempo, en un espeso matorral casi impenetrable. Aquí encontré un lugar donde acostarnos, que parecía protegido de bestias salvajes o salvajes, a quienes temía igualmente. Todavía teníamos algunos huevos, que comimos; pero vi con temor que se acercaba el momento en que necesitaríamos más comida, de la cual no sabía dónde encontrar. Vi, en efecto, algunos frutos en los árboles, pero no los conocía, y temía dárselos a mis hijos, que deseaban tenerlos. También vi cocos, pero estaban fuera de mi alcance; e incluso si hubiera podido conseguirlos, no sabía cómo abrirlos. El árbol bajo cuyas ramas habíamos encontrado protección era, supuse, una higuera americana; daba una cantidad de frutos, muy pequeños y rojos, y parecidos a la higuera europea. Me atreví a probarlos, y los encontré inferiores a los nuestros,—insípidos y blandos,—pero, pensé, totalmente inofensivos. Observé que los pequeños monos verdes los comían con avidez, así que ya no tuve más miedo, y permití que mis hijos se dieran un festín con ellos. Tenía mucho más miedo de las bestias salvajes durante la noche; sin embargo, no había visto nada peor que algunos pequeños cuadrúpedos que se parecían a conejos o ardillas, que venían en número a refugiarse durante la noche bajo nuestro árbol. Los niños querían atrapar uno, pero no podía asumir la responsabilidad de aumentar mi carga. Pasamos una noche tranquila, y fuimos despertados temprano por los cantos de los pájaros. ¡Qué feliz estaba de haber escapado del ruido de las olas, y de sentir la frescura de los bosques, y el perfume de las flores, con las que mis hijos hicieron guirnaldas, para decorar mi cabeza y la suya! Estos adornos, durante este tiempo de luto y pérdida, me afectaron dolorosamente, y fui lo suficientemente débil como para prohibirles este placer inocente; arranqué mi guirnalda y la eché al arroyo. ‘Recojan flores,’ dije, ‘pero no se adorne con ellas; no son adornos apropiados para nosotros; su padre y Alfred no pueden verlas.’ Estuvieron en silencio y tristes, y arrojaron sus guirnaldas al agua, como yo había hecho.
“Seguimos el arroyo, y pasamos dos noches más bajo los árboles. Tuvimos la suerte de encontrar más higos; pero no nos satisfacían, y nuestros huevos se habían acabado. En mi angustia casi decidí regresar a la orilla, donde al menos podríamos encontrar ese alimento. Mientras me sentaba junto al arroyo, reflexionando tristemente sobre nuestra situación, los niños, que habían estado arrojando piedras al agua, exclamaron, ‘¡Mira, mamma, qué peces tan bonitos!’ Vi, en efecto, una cantidad de truchas pequeñas en el río; pero, ¿cómo podría atraparlas? Intenté capturarlas con las manos, pero no pude; sin embargo, la necesidad es la madre de la invención. Corté una serie de ramas con mi cuchillo, y las trencé juntas para hacer una especie de pequeña trampa, del ancho del arroyo, que era muy estrecho justo aquí. Hice dos de estas trampas; mis hijas me ayudaron, y pronto fueron muy hábiles. Luego nos desnudamos y tomamos un baño, que nos refrescó mucho. Coloqué una de mis trampas verticalmente en el arroyo, y la segunda un poco más abajo. Los peces que quedaban entre ellas intentaron pasar, pero las trampas estaban tejidas demasiado juntas. Observamos que intentaban el otro paso; muchos nos escaparon, pero capturamos suficientes para nuestra cena. Los arrojamos sobre la hierba, lejos del arroyo, para que no pudieran saltar de regreso. Mis hijas habían tomado más que yo; pero la sensata Sofía devolvió los que no necesitábamos, para darles placer, dijo, y Matilda hizo lo mismo, para verlos saltar. Luego retiramos nuestras trampas, nos vestimos, y comencé a pensar en cómo cocinar mis peces; pues no tenía fuego, y nunca había encendido uno yo misma. Sin embargo, había visto a menudo al Sr. Hirtel, que era fumador, encender su pipa con la piedra y el acero; estaban en el precioso estuche de mimbre, junto con yesca y cerillas. Intenté sacar fuego, y después de cierta dificultad lo conseguí. Recolecté los fragmentos de las ramas usadas para las trampas, los niños recogieron algunas hojas secas, y pronto tuve un fuego brillante y vivaz, que me alegró ver, a pesar del calor del clima. Raspe las escamas de los peces con mi cuchillo, los lavé en el arroyo, y luego los coloqué en el fuego para asarlos; esta fue mi iniciación en el arte de cocinar. Pensé cuán útil sería dar a las jóvenes algún conocimiento de las artes útiles; ¿quién puede prever lo que puedan necesitar? Nuestra cena europea nos deleitó tanto como el baño y la pesca que la precedieron. Decidí establecer nuestra residencia al lado del arroyo, y bajo los árboles de higuera; mi única objeción era el temor de perder algún barco que pudiera llevarnos de regreso a Europa. Pero ¿puedes entender mis sentimientos, cuando confieso que, aunque vencida por la tristeza y la desolación, habiendo perdido esposo, hijo y fortuna, sabiendo que para mantenerme y educar a mis hijos debo depender de mis amigos, y para lograr esto tener que arriesgarme de nuevo a los peligros del mar, el solo pensamiento del cual me hacía estremecer, preferiría permanecer donde la Providencia me había llevado, y vivir calmadamente sin obligación hacia nadie? Ciertamente podría tener alguna dificultad en procurarme los medios para mantener una vida que me era querida por el bien de mis hijos; pero incluso esto era un empleo y un entretenimiento. Mis hijos aprenderían temprano a soportar privaciones, a contentarse con una vida simple y frugal, y a trabajar para su propio sustento. Podría enseñarles todo lo que sabía que sería útil para ellos en el futuro, y sobre todo, inculcar en sus jóvenes mentes las grandes verdades de nuestra santa religión. Al presentarles esto constantemente, podría esperar que extrajeran de ello las virtudes necesarias de resignación y contento. Solo tenía veintitrés años, y podría esperar, por la misericordia de Dios, serles conservada algún tiempo, y en el transcurso de los años, ¿quién sabe lo que podría pasar? Además, no estábamos tan lejos del mar que no pudiera visitarlo a veces, si solo para buscar huevos de tortuga. Permanecí entonces bajo nuestro árbol de higuera por la noche, y durante el día a orillas del arroyo.”
“Fue bajo una higuera, también,” dijo mi esposa, “donde pasé cuatro años felices de mi vida. Sin conocernos, nuestro destino ha sido similar; pero de ahora en adelante espero que no estemos separados.”
Madame Hirtel abrazó a su amable amigo, y observando que la noche ya había avanzado y que mi esposa, después de tal agitación, necesitaba reposo, acordamos posponer hasta el día siguiente la conclusión de la interesante narración. Mis hijos mayores y yo seguimos al misionero hasta su choza, que se asemejaba al palacio del rey, aunque era más pequeña; estaba construida de bambúes, atados juntos, y los intervalos estaban rellenos de musgo y arcilla; estaba cubierta de la misma manera y era bastante sólida. Una estera en una esquina, sin ningún tipo de cubierta, formaba su cama; pero sacó un pellejo de oso, que utilizaba en invierno, y que ahora extendió en el suelo para nosotros. Había observado uno similar en la gruta, y él nos dijo que escucharíamos la historia de estas pieles al día siguiente, en la continuación de la historia de Emily, o Mimi, como la llamaban cariñosamente todos. Nos retiramos a nuestro lecho, después de una oración del Sr. Willis; y por primera vez desde que mi querida esposa fue arrebatada de mí, dormí en paz.
Capítulo 55
Fuimos a la gruta temprano por la mañana y encontramos a nuestros dos enfermos considerablemente mejorados: mi esposa había dormido mejor y el señor Willis encontró que la herida de Jack estaba progresando favorablemente. Madame Mimi le dijo a sus hijas que prepararan el desayuno; salieron y pronto regresaron con una mujer nativa y un niño de cuatro o cinco años, llevando cestas recién hechas de juncos llenas de toda clase de frutas: higos, guayabas, fresas, cocos y pan de fruta.
"Debo presentarles," dijo Emily, "al resto de mi familia: ella es Canda, la esposa de su amigo Parabéry, y él es su hijo Minou-minou, a quien considero como propio. Su Elizabeth ya está encariñada con ellos y pide su amistad. Nos seguirán a la Isla Feliz."
"Oh, si supieran," dijo Francis, "¡qué niño tan bien portado es Minou! Puede trepar árboles, correr y saltar, aunque tiene menos años que yo. Debe ser mi amigo."
"Y Canda," dijo Elizabeth, "será nuestra ayudante y amiga."
Ella le tendió la mano a Canda, yo hice lo mismo, y acaricié al niño, quien parecía encantado conmigo y, para mi gran sorpresa, me habló en alemán muy bien —la madre también conocía algunas palabras en ese idioma. Se ocuparon con nuestro desayuno: abrieron los cocos y vertieron la leche en las conchas después de separar el núcleo; dispusieron las frutas en el tronco de un árbol, que servía como mesa, y le dieron mucho crédito al talento de su instructora.
"Me habría gustado ofrecerles café," dijo Madame Hirtel, "que crece en esta isla, pero al no tener utensilios para tostar, moler o prepararlo, me ha sido inútil y ni siquiera lo he recolectado."
"¿Crees, querida mía, que podría crecer en nuestra isla?" me preguntó mi esposa, con cierta ansiedad.
Entonces recordé, por primera vez, lo mucho que a mi esposa le gustaba el café, que siempre había sido su desayuno favorito en Europa. Seguramente habría en el barco algunas bolsas que podría haber traído; pero nunca lo había pensado, y mi desinteresada esposa, al no verlo, nunca lo mencionó, excepto una vez deseando tener algo para plantar en el jardín. Ahora que había una probabilidad de obtenerlo, confesó que el café y el pan eran los únicos lujos que lamentaba. Prometí intentar cultivarlo en nuestra isla; sin embargo, previendo que probablemente no sería de la mejor calidad, le dije que no debía esperar Mocha; pero su larga privación de esta deliciosa bebida la había hecho menos exigente, y me aseguró que sería un placer para ella. Después del desayuno, rogamos a Madame Hirtel que continuara su interesante narrativa. Ella prosiguió:
“Después de las reflexiones sobre mi situación, que te conté anoche, decidí solo regresar a la orilla del mar cuando nos faltara comida en el bosque; pero adquirí otros medios para obtenerla. Animado por el éxito de mi pesca, hice una especie de red con los filamentos de la corteza de un árbol y una planta parecida al cáñamo. Con esto logré atrapar algunas aves: una, similar a nuestro zorzal, estaba muy gorda y tenía un sabor delicioso. Tuve la mayor dificultad en vencer mi repugnancia a quitarles la vida; solo la obligación de preservar la nuestra podría haberme reconciliado con eso. Mis hijos las desplumaron; luego las ensarté en una rama delgada y las asé frente al fuego. También encontré algunos nidos de huevos, que concluí que eran de los patos silvestres que frecuentaban nuestro arroyo. Me familiaricé con todas las frutas que los monos y los loros comían y que estaban a mi alcance. Encontré una especie de bellota que tenía el sabor de una nuez. Los niños también descubrieron muchas fresas grandes, un festín delicioso; y encontré una cantidad de panal de abejas en el hueco de un árbol, que obtuve atontando a las abejas con una rama humeante.
“Me aseguré de marcar cada día en las hojas en blanco de mi libreta de bolsillo. Ahora había marcado treinta días de mi vida errante en la orilla del río, ya que nunca me alejaba del sonido de sus aguas. Aun así, seguía avanzando constantemente hacia el interior de la isla. Todavía no me había encontrado con nada alarmante, y el clima había sido muy favorable; pero no íbamos a disfrutar mucho de esta comodidad. Llegó la temporada de lluvias: y una noche, para mi gran angustia, la oí caer a torrentes. Ya no estábamos bajo nuestro árbol de higuera, que nos habría protegido durante un tiempo considerable. El árbol bajo el cual estábamos ahora me había tentado por tener varias cavidades entre las raíces, llenas de musgo suave, que formaban camas naturales, pero el follaje era muy delgado y pronto quedamos completamente empapados. Me acurruqué cerca de mis pobres hijos para protegerlos un poco, pero en vano; nuestra pequeña cama pronto se llenó de agua y nos vimos obligados a abandonarla. Nuestras ropas estaban tan empapadas que apenas podíamos estar de pie; y la noche era tan oscura que no veíamos ningún camino, y corríamos el riesgo de caer o chocar contra algún árbol si nos movíamos. Mis hijos lloraban, y temblaba por su salud y por la mía, que era tan necesaria para ellos. Esta fue una de las noches más terribles de mi peregrinaje. Mis hijos y yo nos arrodillamos, y rogué a nuestro Padre Celestial por fuerzas para soportar esta prueba, si era su voluntad continuarla. Sentí consuelo y fuerza en mis oraciones, y me levanté con valor y confianza; y aunque la lluvia continuaba sin cesar, esperé con resignación el placer del Todopoderoso. Reconcilié a mis hijos con nuestra situación; y Sofía me dijo que había pedido a su padre, que estaba cerca del Dios misericordioso, que le rogara que no enviara más lluvia, sino que dejara que volviera el sol. Les aseguré que Dios no los olvidaría; comenzaron a acostumbrarse a la lluvia, y solo Sofía pidió que se quitaran la ropa, y luego sería como un baño en el arroyo. Acepté esto, pensando que serían menos propensos a sufrir que llevando sus prendas mojadas.
“El día comenzó a amanecer y decidí caminar sin parar para calentarnos con el movimiento; y para tratar de encontrar alguna cueva, algún árbol hueco o algún árbol con follaje espeso, para resguardarnos la próxima noche.
“Desvestí a los niños y hice un bulto con su ropa, que habría llevado yo mismo, pero encontré que no era demasiado pesada para ellos, y juzgué mejor acostumbrarlos desde temprano a las dificultades, la fatiga y el trabajo que serían su destino; y que atendieran completamente a sí mismos; por lo tanto, dividí la ropa en dos bultos desiguales, proporcionados a su fuerza, y después de hacer un nudo en cada uno, pasé una rama delgada a través de ellos y les mostré cómo llevarlo sobre sus hombros.
“Cuando los vi caminando delante de mí de esta manera salvaje, con sus cuerpos blancos expuestos a la tormenta, no pude contener las lágrimas. Me culpé a mí mismo por condenarlos a tal existencia, y pensé en regresar a la orilla, donde algún barco podría rescatarnos; pero ahora estábamos demasiado lejos para intentarlo. Continué avanzando con mucha más dificultad que mis hijos, quienes no llevaban más que sus zapatos y grandes sombreros. Llevaba la caja valiosa, en la cual había colocado los restos de nuestra cena de la noche anterior, un acto de prudencia necesario, ya que ahora no había ni pesca ni caza.
“A medida que avanzaba el día, la lluvia disminuyó e incluso el sol apareció sobre el horizonte.
“‘Miren, queridos míos,’ les dije, ‘Dios nos ha escuchado y ha enviado su sol para calentarnos y animarnos. Agradezcámosle.’
“‘¡Papá se lo ha pedido!’ dijo Matilda. ‘¡Oh! mamá, ¡pidámosle que nos devuelva a Alfredo!’
“Mi pobre hija pequeña lamentaba amargamente la pérdida de su hermano. Incluso ahora apenas puede oír su nombre sin llorar. Cuando los salvajes trajeron a Francis ante nosotros, al principio lo tomó por su hermano. ‘¡Oh, cómo has crecido en el cielo!’ exclamó ella; y después de descubrir que no era su hermano, a menudo le decía: ‘¡Ojalá tu nombre fuera Alfredo!’
“Perdóname por detenerme tanto en los detalles de mi miserable viaje, que no estuvo sin sus consuelos, en el placer que me produjo el desarrollo de las mentes de mis hijos y en la formación de planes para su educación futura. Aunque cualquier cosa relacionada con la ciencia o las habilidades habituales sería inútil para ellos, no quería criarlos como jóvenes salvajes; esperaba poder comunicarles mucho conocimiento útil y darles ideas más justas de este mundo y del venidero.
“Tan pronto como el sol los secó, los hice ponerse sus vestidos y continuamos nuestro camino junto al arroyo, hasta que llegamos al bosque que está antes de esta roca. Aparté las ramas para pasar por él y vi más allá de ellas la entrada a esta gruta. Era muy baja y estrecha; pero no pude evitar soltar un grito de alegría, porque este era el único tipo de refugio que podría protegernos con seguridad. Estaba a punto de entrar en ella sin pensar, sin reflexionar que podría haber en ella algún animal feróz, cuando fui detenido por un grito lastimero, más parecido al de un niño que al de una bestia salvaje; avancé con más cautela e intenté descubrir qué tipo de habitante contenía la cueva. ¡Era de hecho un ser humano!—un bebé, cuya edad no pude descubrir; pero parecía demasiado pequeño para caminar, y además estaba envuelto en hojas y musgo, encerrado en un trozo de corteza que estaba muy rasgado. El pobre bebé emitía los más lastimeros llantos, y no dudé un momento en entrar en la cueva y tomar al inocente pequeñín en mis brazos; cesó de llorar tan pronto sintió el calor de mi mejilla; pero evidentemente necesitaba comida, y yo no tenía más que algunos higos, de los cuales exprimí el jugo en su boca; esto pareció satisfacerlo, y meciéndolo en mis brazos, pronto se durmió. Tuve entonces tiempo para examinarlo y mirar alrededor de la cueva. Por el tamaño y la forma del rostro, concluí que podría ser más mayor de lo que había pensado inicialmente; y recordé haber leído que los salvajes llevaban a sus hijos envueltos de esta manera, incluso hasta que podían caminar. La tez del niño era de un oliva pálido, que luego descubrí es el color natural de los nativos antes de la exposición al sol que les da el tono bronceado que has visto; los rasgos eran buenos, excepto que los labios eran más gruesos y la boca más grande que la de los europeos. Mis dos niñas estaban encantadas con él y lo acariciaban con gran alegría. Los dejé mecerlo suavemente en su cuna de corteza, mientras yo daba la vuelta a esta cueva, que había destinado para mi palacio y de la cual nunca me he apartado. La ves—la forma no ha cambiado; pero desde que el Cielo me ha enviado un amigo,” mirando al misionero, “está adornada con muebles y utensilios que han completado mis comodidades. Pero volviendo.
“La gruta era espaciosa e irregular en su forma. En un hueco encontré, con sorpresa, una especie de lecho cuidadosamente dispuesto con musgo, hojas secas y ramitas pequeñas. Estaba alarmado. ¿Estaba esta gruta habitada por hombres o por bestias salvajes? En cualquier caso, era peligroso quedarse aquí. Sin embargo, albergaba la esperanza de que, dado que el niño estaba aquí, la madre debía ser la habitante, y que al regresar y encontrarme cuidando a su hijo, podría ser persuadida a compartir su refugio con nosotros. Sin embargo, no podía reconciliar esta esperanza con el hecho de que el niño fuera abandonado en esta cueva abierta.
Mientras consideraba si debía quedarme o salir de la cueva, escuché extraños gritos a lo lejos, mezclados con los gritos de mis hijos, que vinieron corriendo hacia mí en busca de protección, trayendo consigo al joven salvaje, quien afortunadamente solo estaba medio despierto y pronto volvió a dormirse, chupando un higo. Lo coloqué suavemente en la cama de hojas y le dije a mis hijas que se quedaran cerca de él en un rincón oscuro; luego, avanzando con cautela, me aventuré a mirar para descubrir qué estaba pasando, sin ser visto. El ruido se acercaba, para mi gran alarma, y pude percibir, a través de los árboles, a un grupo de hombres armados con largas lanzas puntiagudas, garrotes y piedras; parecían furiosos, y la idea de que pudieran entrar en la cueva me heló de terror. Consideré tomar al pequeño bebé nativo y sostenerlo en mis brazos como mi mejor escudo; pero esta vez mis temores eran infundados. Toda la tropa pasó fuera del bosque, sin siquiera mirar hacia el lado de la gruta; parecían seguir algunas huellas que buscaban en el suelo. Escuché sus gritos durante algún tiempo, pero se desvanecieron, y me recuperé de mis temores. Aún así, el temor de encontrármelos superó incluso al hambre. No me quedaba nada en mi caja más que algunos higos, que guardaba para el infante, quien quedó satisfecho con ellos, y le dije a mis hijas que debíamos acostarnos sin cenar. El bebé dormido las divirtió tanto que accedieron fácilmente a renunciar a los higos. Se despertó sonriendo, y ellas le dieron los higos para chupar. Mientras tanto, me ocupé de liberarlo de sus ataduras para hacerlo más cómodo; entonces vi que la cubierta exterior de corteza estaba rasgada por los dientes de algún animal, e incluso la piel del niño estaba ligeramente rasguñada. Me aventuré a llevarlo al arroyo, donde lo sumergí dos o tres veces, lo que pareció darle mucho placer.
Regresé corriendo a la cueva, que como ves, no está a más de veinte yardas de distancia, y encontré a Sofía y Matilde muy contentas con un tesoro que habían encontrado bajo las hojas secas en un rincón. Esto era una gran cantidad de frutas de varios tipos, raíces de alguna planta desconocida y una buena provisión de miel hermosa, con la que los pequeños glotones ya estaban festinando. Vinieron directamente a darle algo en sus dedos al pequeño muñeco, como llamaban al bebé. Este descubrimiento me hizo reflexionar mucho. ¿Era posible que estuviéramos en la guarida de un oso? Había leído que a veces se llevaban a los bebés y que eran muy aficionados a las frutas y la miel, de la cual generalmente tenían una reserva. Observé en la tierra, especialmente en la entrada, donde la lluvia la había ablandado, la impresión de grandes huellas que no dejaban dudas. El animal seguramente regresaría a su guarida, y estábamos en el mayor peligro; pero ¿a dónde podríamos ir? El cielo, oscuro de nubes, amenazaba con un retorno de la tormenta; y la tropa de salvajes aún podría estar deambulando por la isla. No tuve valor, justo cuando caía la noche, para partir con mis hijos; ni podía dejar al pobre bebé, que ahora dormía pacíficamente después de su miel y sus higos. Sus dos enfermeras pronto siguieron su ejemplo; pero para mí no hubo descanso; el ruido del viento entre los árboles y de la lluvia golpeando las hojas, el murmullo del arroyo, los saltos ligeros del canguro, todo hacía latir mi corazón de miedo y terror; imaginaba que era el oso regresando para devorarnos. Había cortado y roto algunas ramas para colocarlas frente a la entrada; pero eran una defensa débil contra un animal furioso y probablemente hambriento; y aunque no hiciera ningún otro daño a mis hijos, estaba seguro de que su terror al verlo los mataría. Caminaba de un lado a otro, desde la entrada hasta la cama, en la oscuridad, envidiando el tranquilo y despreocupado descanso de los queridos durmientes; el bebé de piel oscura dormía profundamente, acurrucado cálidamente entre mis hijas, hasta que finalmente amaneció, sin que ocurriera nada terrible. Entonces mis pequeños despertaron y gritaron de hambre. Comimos de las frutas y la miel que nos había traído nuestro amigo desconocido, alimentando también a nuestro pequeño protegido, a quien mis hijas le dieron el nombre cariñoso de Minou, que aún conserva.
Me ocupé de su arreglo personal. No necesitábamos ir al arroyo para un baño, porque la lluvia caía incesantemente. Luego envolví a Minou con el delantal de Matilde, lo cual la complació mucho. La lluvia cesó por un tiempo, y se fueron en busca de flores para entretenerlo. Apenas se habían ido cuando escuché los gritos de los salvajes de nuevo; pero esta vez parecían más bien gritos de alegría y triunfo; cantaban y entonaban una especie de coro; pero estaban lo suficientemente lejos como para que tuviera tiempo de llamar a mis hijas y retirarlas fuera de la vista. Llevé a Minou conmigo como mediador y me coloqué en un ángulo de la roca, desde donde podía ver sin ser visto. Pasaron, como antes, más allá del bosque, armados, y dos de ellos llevaban al final de sus lanzas algo muy grande y oscuro, que no pude distinguir, pero pensé que podría ser alguna bestia salvaje que habían destruido; después, me halagué pensando que podría ser el oso, cuyo regreso tanto temía. Detrás del grupo venía una mujer desnuda, con el pelo suelto, emitiendo fuertes gritos y desgarrándose la cara y el pecho. Nadie intentó calmarla; pero ocasionalmente uno de los portadores de la masa negra la señaló; entonces ella se volvió furiosa, se arrojó sobre ella y trató de desgarrarla con sus dientes y uñas. Quedé completamente abrumado por el horror y la compasión.
Esa mujer, amigos míos, era Canda, a quien acaban de ver. Canda, por lo general tan suave y gentil, fue llevada a la locura por la pérdida de su hijo, su primogénito, a quien creía devorado por el oso. Parabéry, su esposo, trató de consolarla, pero también estaba sumido en gran tristeza. Estos osos, como he aprendido desde entonces, porque había dos, habían venido de una montaña, al pie de la cual estaba la choza de Parabéry. Solo tenían este hijo, y Canda, según la costumbre del país, lo llevaba atado en un trozo de corteza sobre su espalda. Una mañana, después de haberlo bañado en el arroyo, que tiene su origen cerca de su morada, lo colocó en el césped unos momentos mientras se ocupaba de algunos quehaceres domésticos. Pronto oyó sus llantos, mezclados con una especie de gruñido; corrió al lugar y vio a una bestia espantosa sosteniendo a su hijo en la boca y huyendo con él. Estaba a más de veinte yardas de distancia; sus gritos llamaron a su esposo; ella señaló al horrible animal y se lanzó tras él, decidida a salvar a su hijo o perecer. Su esposo solo se detuvo para tomar su jabalina y la siguió, pero no la alcanzó hasta que el cansancio y el calor del día la hicieron caer casi desmayada en el suelo. Deteniéndose un momento para levantarla y animarla, perdió de vista al oso y no pudo recuperar el rastro. Toda la noche, esa noche terrible de lluvia, cuando yo lloraba y murmuraba, pensándome la más desafortunada de las mujeres, Canda estuvo expuesta, sin ropa, a esa terrible tormenta, buscando desesperadamente a su único hijo y ni siquiera sintiendo que llovía. Parabéry, igualmente afligido pero más compuesto, fue a contar su desgracia a sus vecinos, quienes, armándose, salieron con Parabéry a la cabeza, siguiendo el rastro del animal sobre el terreno húmedo. Lo descubrieron a la mañana siguiente con otro oso, ocupados devorando un enjambre de abejas y su miel, de modo que los salvajes pudieron acercarse a ellos. Parabéry atravesó a uno con su lanza y lo despachó con un golpe de su garrote; uno de sus compañeros mató al otro, y Parabéry probó la verdadera alegría salvaje de la venganza. Pero la pobre madre no pudo ser consolada así. Después de vagar bajo la lluvia toda la noche, alcanzó al grupo mientras estaban desollando al oso y dividiendo la carne. Parabéry solo pidió y obtuvo las pieles, para compensarlo por la pérdida de su hijo. Regresaron a casa en triunfo, mientras Canda los seguía con gritos amargos, desgarrándose la cara con un diente de tiburón. Observando estas circunstancias, concluí que Canda debía ser la madre de mi pequeño protegido. Mi corazón simpatizó con ella e incluso di algunos pasos hacia adelante para devolvérselo; pero la vista de la multitud salvaje, con sus cuerpos tatuados, me llenó de tanto terror que retrocedí involuntariamente hacia la gruta, donde mis hijos, alarmados por el ruido, se escondían.
“‘¿Por qué la gente grita así?’ dijo Sofía, ‘me asustan. No dejes que se acerquen aquí, mamá, o podrían llevarse a Minou,’
“‘Ciertamente,’ dije yo; ‘y no tendría derecho a prohibírselo. Creo que son sus amigos los que están afligidos por perderlo; desearía poder devolvérselo.’
“‘Oh, no, mamá,’ dijo Matilda. ‘Por favor, no se lo devuelvas; nos gusta tanto, y seremos sus pequeñas mamás. Será mucho más feliz con nosotras que con esos feos salvajes, que lo ataron como un paquete en la corteza, con el musgo que lo pinchaba tanto; está mucho más cómodo en mi delantal. Mira cómo mueve las piernas como si quisiera caminar; Sofía y yo lo enseñaremos. Déjanos quedárnoslo, mimi.’
“Aunque hubiera decidido, ahora era demasiado tarde; los salvajes habían pasado a cierta distancia. Sin embargo, le expliqué a Matilda la belleza del precepto divino, ‘Haz a los otros lo que quisieras que te hicieran a ti’, preguntándole cómo le hubiera gustado que los salvajes la retuvieran, y cuál sería entonces el sufrimiento de su propia mamá. Ella reflexionó por un momento y luego, abrazando a Minou y a mí, ‘Tienes razón, mamá mimi; pero si ama a su bebé, que venga a buscarlo,’ dijo la pequeña rebelde. Mientras tanto, Sofía había salido y regresó con algunas flores brillantes, frescas después de la lluvia, con las cuales hicieron guirnaldas para vestir al bebé. ‘Oh, si su mamá lo viera, estaría contenta de dejarnos tenerlo,’ dijo Matilda. Luego explicó a su hermana quién era esta mamá, y Sofía derramó lágrimas al pensar en la pena de la pobre madre. ‘Pero ¿cómo sabes, mamá, que ella era la madre de Minou?’ me preguntó. Esta pregunta demostró que su juicio estaba formándose, y aproveché la oportunidad para enseñarle qué información se puede obtener mediante la observación. Me entendió muy bien; y cuando le conté en qué había basado mi idea, tembló al pensar que había sido traído aquí por un oso, y me preguntó si el oso lo habría comido.
“‘No puedo responder a eso,’ dije yo, ‘si hubiera estado presionado por el hambre; nos dicen que el oso no hace daño al hombre a menos que sea atacado, y que especialmente le gustan los niños. Pero, a pesar de esto, no me gustaría confiar en él. En todo caso, el pobre bebé habría muerto si no lo hubiéramos encontrado.’
“‘Pobre bebé, no morirá de hambre ahora,’ dijo ella. ‘Demos algunas higueras; pero estas no son buenas; debemos ir a buscar algunas más.’
“Habiendo cesado la lluvia, consentí, pasando por el bosque, donde no hay higueras, para buscar más lejos. Mis hijas habían alimentado al niño con miel y agua; parecía completamente reconciliado con nosotros y había dejado de llorar. Juzgué que podría tener unos ocho meses de edad. Pronto encontramos algunos árboles cubiertos de higos de color violeta. Mientras los recolectaba, las niñas hicieron una bonita cama de musgo, adornada con flores, para su pequeño favorito, y lo alimentaron con la fruta fresca, que disfrutó mucho; y con su cabello rubio y sus rostros sonrosados, y el pequeño negro entre ellas, con su rostro oscuro y travieso, formaban una imagen encantadora, que me afectó mucho.”
Capítulo 56
“Habíamos estado más de una hora bajo el árbol, cuando oí de nuevo gritos; pero esta vez no me alarmé, pues distinguí la voz de la madre desconsolada, y supe que podía consolarla. Su dolor la trajo de vuelta al lugar donde pensaba que su hijo había sido devorado; deseaba, como después nos contó, cuando pudimos entenderla, buscar algún resto de él, su cabello, sus huesos, o incluso un trozo de la corteza que lo había atado; y aquí estaba él, lleno de vida y salud. Avanzó lentamente, sollozando, con los ojos puestos en el suelo. Estaba tan absorta en su búsqueda que no nos vio cuando estábamos a veinte pasos de ella. De repente, Sofía se lanzó como una flecha hacia ella, tomó su mano y dijo, ‘Ven, Minou está aquí.’
“Canda no sabía lo que veía ni lo que oía; tomó a mi hija por algo sobrenatural, y no opuso resistencia, sino que la siguió hasta el árbol de higos. Incluso entonces no reconoció al pequeño, liberado de sus ataduras, medio vestido, cubierto de flores y rodeado por tres divinidades, pues así nos consideraba, y quiso postrarse ante nosotros. Estuvo aún más convencida de ello cuando tomé a su hijo y lo puse en sus brazos: lo reconoció, y el pobre pequeño extendió los brazos hacia ella. Nunca podré expresarles el transporte de la madre; gritó, abrazó a su hijo hasta casi ahogarlo, repitió rápidamente palabras que no podíamos entender, lloró, rió y estuvo en un delirio de felicidad que aterrorizó a Minou. Empezó a llorar y extendió los brazos hacia Sofía, quien, al igual que Matilda, también lloraba al ver la escena. Canda las miró con asombro; calmó al niño y lo puso en su pecho, al principio lo rechazó, pero finalmente lo aceptó, y su madre fue feliz. Aproveché la oportunidad para tratar de hacerle comprender que el gran animal lo había traído aquí; que lo habíamos encontrado y cuidado de él; e hice señales para que me siguiera, lo cual hizo sin dudarlo, hasta que llegamos a la gruta, momento en el cual, sin entrar, huyó con su bebé con tanta rapidez que fue imposible alcanzarla, y pronto desapareció de la vista.
“Tuve algunas dificultades para consolar a mis hijas por la pérdida de Minou; pensaban que no lo verían más, y que su madre era muy ingrata por llevárselo sin siquiera permitirles despedirse de él. Todavía estaban llorando y quejándose cuando vimos acercarse a los objetos de nuestra preocupación; pero esta vez Canda venía acompañada por un hombre que llevaba al niño. Entraron en la gruta y se postraron ante nosotros. Conoces a Parabéry; su semblante nos agradó y tranquilizó. Como pariente del rey, se distinguía por llevar una túnica corta de hojas; su cuerpo estaba tatuado y teñido de varios colores, pero no su rostro, que expresaba bondad y gratitud junto con gran inteligencia. Comprendió la mayoría de mis gestos. No tuve tanto éxito en entenderlo, pero vi que su intención era amistosa. Mientras tanto, mis hijas tuvieron una conversación más comprensible con Canda y Minou; casi devoraron al último con caricias, lo alimentaron con higos y miel, y lo divirtieron tanto que apenas quería separarse de ellas. Canda no mostró celos por esta preferencia, sino que pareció encantada con ella; a su vez, acarició a mis hijas, admiró su cabello brillante y su piel clara, y las señaló a su esposo; repitió Minou después de ellas, pero siempre agregaba otro Minou, y parecía pensar que este nombre era hermoso. Después de algunas palabras con Parabéry, puso a Minou-Minou en los brazos de Sofía, y ambos se marcharon haciendo señas de que regresarían; pero no los vimos durante algún tiempo después. Sofía y Matilda disfrutaron plenamente de su favorito; querían enseñarle a caminar y hablar, y me aseguraron que estaba haciendo grandes progresos. Empezaban a esperar que sus padres lo hubieran abandonado por completo, cuando los vimos acercarse, Parabéry doblado bajo el peso de dos pieles de oso y un hermoso tejido para cerrar la entrada de mi gruta; Canda llevaba una cesta en la cabeza llena de frutas exquisitas; el coco, el fruto del pan (que llaman rima), piñas, higos y, finalmente, un trozo de carne de oso asada en el fuego, que no me gustó; pero disfruté de las frutas y la leche del coco, de las cuales Minou-Minou tuvo una buena parte. Extendieron las pieles de oso en medio de la gruta; Parabéry, Canda y el niño, entre ellos, tomaron posesión de una sin ceremonias, y nos hicieron señas para que hiciéramos nuestro lecho con la otra. Pero las pieles de oso, habiendo sido matadas la noche anterior, tenían un olor intolerable. Les hice comprender esto, y Parabéry las llevó inmediatamente y las colocó en el arroyo, aseguradas con piedras. Nos trajo a cambio un montón de musgo y hojas, sobre las cuales dormimos muy bien.
“A partir de este momento nos convertimos en una sola familia. Canda se quedó con nosotros y devolvió a mis hijas todo el cuidado y afecto que dedicaron a Minou-Minou. Nunca hubo un niño más indulgente; pero se lo merecía, por su rapidez y docilidad. Al cabo de unos meses comenzó a balbucear algunas palabras en alemán, al igual que su madre, a quien yo enseñaba, y que progresaba rápidamente. Parabéry estuvo muy poco con nosotros, pero se encargó de ser nuestro proveedor y nos proporcionó abundantemente todo lo necesario para nuestra subsistencia. Canda enseñó a mis hijas a hacer hermosas cestas; algunas, de forma plana, servían como nuestros platos y recipientes. Parabéry nos hizo cuchillos con piedras afiladas. Mis hijas, a cambio, enseñaron a Canda a coser. En el momento de nuestro naufragio, cada una de nosotras llevaba en el bolsillo una caja de costura de cuero, con un surtido de agujas e hilo. Con ellas habíamos remendado nuestra ropa, y ahora hacíamos vestidos de hojas de palma. Las pieles de oso, lavadas en el arroyo y secadas al sol ardiente, nos fueron muy útiles en la temporada fría y lluviosa. Ahora que teníamos guías, hacíamos excursiones en la estación seca a diferentes partes de la isla. Minou-Minou pronto aprendió a caminar y, siendo fuerte como todos estos isleños, siempre nos acompañaba. Un día fuimos a la orilla del mar. Me estremecí al verlo, y Canda, que sabía que mi esposo y mi hijo habían perecido en el mar, lloró conmigo. Ahora hablábamos suficientemente bien cada una la lengua del otra para conversar. Ella me contó que un amigo negro (Emily se inclinó ante el señor Willis) había llegado a una isla vecina para anunciarles que había un Ser, todopoderoso y misericordioso, que vivía en el Cielo y oía todo lo que decían. Su comprensión de esta verdad era muy confusa, e intenté hacerla más clara y precisa.
“‘Veo muy bien,’ dijo ella, ‘que tú lo conoces. ¿Es a Él a quien hablas todas las mañanas y tardes, arrodillándote como nosotros hacemos ante nuestro rey Bara-ourou?’
“‘Sí, Canda,’ dije yo, ‘es ante Él, quien es el Rey de Reyes, quien nos dio nuestra vida, quien la preserva y nos otorga todo lo bueno, y quien nos promete aún más cuando esta vida haya pasado.’
“‘¿Fue Él quien te encargó cuidar a Minou-Minou y devolvérmelo?’ preguntó ella.
“‘Sí, Canda; todo lo bueno que tú o yo hacemos, es puesto en nuestros corazones por Él.’
"Así intenté preparar la mente sencilla de Canda para las grandes verdades que el Sr. Willis iba a enseñarle.”
“Me dejaste poco que hacer,” dijo el Sr. Willis. “Encontré a Parabéry y a Canda preparados para creer, con fe sincera, en la santa religión que vine a enseñar—el Dios de los blancos era el único que adoraban. Conocía a Parabéry, había venido a cazar focas en la isla donde yo estaba establecido, y me sorprendió su apariencia. Qué fue mi asombro al descubrir que cuando le hablé del único Dios verdadero, no le era desconocido el tema. Incluso tenía algunas ideas sobre un Salvador y sobre recompensas y castigos futuros.
“‘Fue la dama blanca,’ dijo él, ‘quien me enseñó esto; ella enseña a Canda y a Minou-Minou, cuya vida ella salvó, y a quienes está criando para ser buenos como ella.’
"Tuve un gran deseo," continuó el Sr. Willis, "de conocer a mi poderoso asistente en la gran obra de mi misión. Le dije esto a Parabéry, quien se ofreció a traerme aquí en su canoa; vine y encontré, en una miserable cueva, o más bien en la guarida de un oso, todas las virtudes de la madurez unidas a los encantos de la juventud; una madre resignada y piadosa, criando a sus hijos, como se debe criar a las mujeres, con simplicidad, paciencia y amor por la industria; enseñándoles, como el mejor conocimiento, a amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismos. Bajo la supervisión de su madre, estaban educando al hijo de Parabéry. Este niño, entonces de cuatro años y medio, hablaba bien el alemán y conocía su alfabeto, que Madame Hirtel trazaba en el suelo de la gruta; de esta manera enseñó a sus hijas a leer; ellas enseñaron a Minou-Minou, quien a su vez enseña a sus padres. Parabéry a menudo trae a sus amigos a la gruta, y Madame Hirtel, habiendo adquirido el idioma, siembra en sus corazones la buena semilla, que espero no sea infructuosa.
"Encontrando a estas personas en tan buen estado y deseando disfrutar de la sociedad de una familia, como yo, desterrado a una región remota, decidí establecerme en esta isla.
"Parabéry pronto me construyó una choza cerca de la gruta; Madame Hirtel me obligó a tomar una de sus pieles de oso. Poco a poco he formado mi establecimiento, compartiendo con mi digna vecina los pocos artículos útiles que traje de Europa, y vivimos una vida tranquila y feliz.
“Y ahora llega el momento que provocó nuestro encuentro. Algunos de nuestros isleños, en una expedición de pesca, fueron llevados por el viento a su isla. A la entrada de una gran bahía, encontraron una pequeña canoa de corteza, cuidadosamente amarrada a un árbol. Ya sea por su propensión innata al robo, o la noción de que no tenía dueño, prevaleció sobre ellos, y se la llevaron. Me informaron de esto y tuve curiosidad por verla; reconocí de inmediato que era de origen europeo: el acabado cuidadoso, la forma ordenada, los remos, timón, mástil y vela triangular, todo mostraba que no había sido hecha por salvajes. Los asientos de los remeros estaban hechos de tablones, estaban pintados, y lo que me convenció aún más fue que encontré en ella un buen rifle, cargado, y un cuerno de pólvora en un agujero bajo uno de los asientos. Luego hice preguntas detalladas sobre la isla de donde habían traído la canoa; y todas sus respuestas confirmaron mi idea de que debía estar habitada por un europeo, del cual tal vez habían tomado su único medio de escapar de ella.
"Inquieto por esta idea, intenté persuadirlos de que regresaran y descubrieran si la isla estaba habitada. No pude convencerlos para que devolvieran la canoa; pero, al verme muy agitado, resolvieron secretamente procurarme un gran placer según ellos, volviendo a la isla y trayendo a cualquier persona que encontraran, queriendo o no. Parabéry, siempre líder en empresas peligrosas, y muy unido a mí, no quiso quedarse fuera de una que me debía producir tanto placer. Partieron, y tú conoces el resultado de su expedición. Dejo que tu esposa te cuente cómo fue llevada y paso al momento de su llegada. Mis hombres los trajeron triunfalmente ante mí, y estaban molestos porque solo habían encontrado a una mujer y un niño, a quienes podría entregar a la dama blanca. Esto hice de inmediato. Tu esposa estaba enferma y angustiada, y la llevé inmediatamente a la gruta. Allí encontró a una compañera que la recibió con alegría; Francis reemplazó a su propio Alfred perdido, y las dos buenas madres pronto se convirtieron en íntimas amigas. Pero, a pesar de este consuelo, tu Elizabeth estaba inconsolable por la separación de su esposo e hijos, y aterrorizada por el peligro al que te expondrías buscándola. Incluso temíamos que perdiera la razón cuando el rey vino a llevarse a Francis. Lo había visto a su llegada y quedó impresionado con su apariencia; volvió a verlo y decidió adoptarlo como su hijo. Tú sabes lo que pasó en este sentido; y ahora estás una vez más unido a todos los que te son queridos.
"Bendice a Dios, hermano, que sabe cómo producir el bien a partir de lo que pensamos que es malo, y reconoce la sabiduría de sus caminos. Deben regresar todos juntos a su isla; estoy demasiado interesado en la felicidad de Emily como para querer retenerla; y si Dios me lo permite, cuando mis misiones estén completas, vendré a terminar mis días contigo, y a bendecir tu creciente colonia.”
"Suprimo todas nuestras reflexiones sobre esta historia interesante y nuestra gratitud por el fin de nuestras pruebas, y me apresuro al relato, que, a mi ruego particular, mi esposa procedió a darnos."
Capítulo 57
"Mi historia", comenzó ella, "no será larga. Podría resumirla en dos palabras: me has perdido y me has encontrado. Tengo todas las razones para agradecer al Cielo por una circunstancia que me ha demostrado cuán querida soy para ti, y me ha dado la felicidad de ganar una amiga y dos queridas hijas. ¿Se puede uno quejar de un evento que ha producido tales consecuencias, aunque haya estado acompañado de cierta violencia? Pero debo hacer justicia a los salvajes; esta violencia fue tan suave como pudo ser. Solo necesito decirte que Parabéry estaba allí para convencerte de que fui bien tratada, y fue únicamente la tristeza de ser separada de ti lo que afectó mi salud. Estaré bien ahora, y tan pronto como Jack pueda caminar, estaré lista para embarcarnos hacia nuestra isla feliz. Ahora te contaré cómo me llevaron.
"Cuando tú y nuestros tres hijos partieron para dar la vuelta a la isla, yo estaba muy cómoda; me habías dicho que podrías regresar tarde, o tal vez no hasta el día siguiente, y cuando pasó la tarde sin verte, no estaba inquieta. Francis estaba constantemente conmigo; íbamos juntos a regar el jardín y descansábamos en la Gruta Ernestina; luego yo volvía a la casa, tomaba mi rueca y me colocaba en mi colonnata favorita, desde donde sería la primera en ver tu regreso. Francis, viéndome trabajar, me preguntó si podía ir hasta el puente a encontrarte, a lo cual consentí gustosamente. Él partió, y yo estaba sentada, pensando en el placer que tendría al verte de nuevo y escuchar tu relato de tu viaje, cuando vi a Francis corriendo, gritando: '¡Mamá, mamá, hay una canoa en el mar; sé que es la nuestra; está llena de hombres, quizás salvajes!'
"‘¡Pequeño tonto!’ le dije, ‘es tu padre y tus hermanos; si están en la canoa, no puede haber duda. Tu padre me dijo que la traería y que regresarían por agua; lo había olvidado cuando te dejé ir. Ahora puedes ir a encontrarlos en la orilla; dame tu brazo, y yo iré también,’ y partimos muy alegres a encontrarnos con nuestros captores. Pronto, ¡ay!, vi mi error; era, en efecto, nuestra canoa, pero en lugar de mis seres queridos, había en ella seis salvajes medio desnudos, con rostros terribles, que desembarcaron y nos rodearon. Se me heló la sangre de miedo, y si hubiera deseado huir, no habría podido. Caí en la orilla, casi sin sentido; aún así, escuchaba los gritos de mi querido Francis, que se aferraba a mí y me sostenía con todas sus fuerzas; finalmente, perdí completamente el conocimiento, y solo volví en mí para encontrarme tendida en el fondo de la canoa. Mi hijo, llorando sobre mí, intentaba revivirme, ayudado por uno de los salvajes, de aspecto menos repulsivo que sus compañeros, y que parecía el jefe; este era Parabéry. Me hizo tragar unas gotas de una detestable bebida fermentada, que, sin embargo, me devolvió el aliento. Al recuperarme, sentí el alcance de mi desgracia y vuestro pesar, mis queridas, cuando os encontrarais con mi ausencia. Habría estado completamente inconsolable, si no fuera porque me quedaba Francis, quien no cesaba de implorarme que viviera por su causa. Albergaba alguna esperanza vaga de que, como esta era nuestra canoa, los salvajes ya os habían llevado y nos llevaban hacia vosotros.
"Esta esperanza se confirmó cuando vi que los salvajes, en lugar de dirigirse al mar, continuaron bordeando la isla hasta llegar a la Gran Bahía. Entonces no tuve duda de que nos encontraríamos contigo; pero esta esperanza fue pronto destruida. Dos o tres de los salvajes más estaban esperando allí en la orilla; hablaron con sus amigos en la canoa; y entendí por sus gestos que decían que no habían encontrado a nadie allí. Desde entonces he aprendido de Canda que una parte de ellos desembarcó en la Gran Bahía con instrucciones de buscar habitantes en ese lado de la isla, mientras que el resto procedió con la canoa para examinar el otro lado, y habían tenido demasiado éxito. Llegó la noche, y estaban ansiosos por regresar, lo que sin duda evitó que saquearan nuestra casa. Creo, además, que ninguno de ellos podría haber llegado a la Casa Tienda, defendida por nuestra fuerte empalizada y oculta entre las rocas donde está construida; y el otro grupo, al encontrarnos en la orilla, no se aventuraría más lejos."
“Cuando todos habían subido a la canoa, se alejaron impulsados por la luz de las estrellas, hacia el mar abierto. Creo que habría sucumbido a mi pena si no fuera por Francis y, debo confesarlo, mi querida perra Flora, que nunca me abandonó. Francis me contó que ella había intentado defenderme y se había lanzado contra los salvajes; pero uno de ellos tomó mi delantal, lo rasgó y se lo ató en la boca como un bozal, le ató las patas y luego la arrojó a la canoa, donde la pobre criatura yacía a mis pies, gimiendo lastimosamente. Llegó con nosotros a esta isla, pero no la he vuelto a ver; he preguntado frecuentemente a Parabéry, pero no pudo decirme qué fue de ella.”
“Pero yo sí sé,” dijo Fritz, “y la he visto. Trajimos a Turk con nosotros, y los salvajes llevaron a Flora a esa parte desierta de la isla, de donde Jack fue llevado; así que los dos perros se encontraron. Cuando tuve la desgracia de herir a Jack, los olvidé por completo; estaban deambulando, persiguiendo canguros; los dejamos atrás y sin duda siguen allí. Pero no debemos abandonar a las pobres bestias; si mi padre me lo permite, iré a buscarlos en la canoa de Parabéry.”
Como tuvimos que esperar unos días para la recuperación de Jack, consentí con la condición de que Parabéry los acompañara, y al día siguiente se fijó para la expedición. Ernesto pidió unirse a la fiesta para ver los hermosos árboles y flores que habían descrito. Entonces pedí que se continuara la narración que había sido interrumpida por este episodio de los dos perros. Francis la retomó donde su madre la había dejado.
“Tuvimos un viaje favorable; el mar estaba tranquilo y la barca navegaba tan suavemente que tanto mamá como yo nos quedamos dormidos. Debes haber dado un rodeo mucho más largo de lo necesario, papá, ya que tu viaje duró tres días y llegamos aquí al día siguiente de nuestra partida. Mamá estaba entonces despierta y lloraba constantemente, creyendo que nunca más te vería a ti ni a mis hermanos. Parabéry parecía muy apenado por ella e intentaba consolarla; finalmente, le dirigió dos o tres palabras en alemán, señalando al cielo. Sus palabras fueron muy claras: Dios todopoderoso, bueno; y luego amigo negro y señora blanca; añadiendo las palabras Canda, oso, y Minou-minou. No entendíamos lo que quería decir, pero él parecía tan contento de pronunciar estas palabras que no pudimos evitar estar también contentos; y escucharlo mencionar a Dios en alemán nos dio confianza, aunque no pudiéramos comprender dónde ni cómo había aprendido las palabras. ‘Quizás’, dijo mamá, ‘ha visto a tu papá y a tus hermanos’. Yo también lo pensé; aún así, parecía extraño que en tan poco tiempo pudiera adquirir y recordar estas palabras. Sin importar cómo fuera, mamá estaba encantada de tenerlo cerca y le enseñó a pronunciar las palabras padre, madre e hijo, que no le parecieron extrañas, y pronto las aprendió. Ella nos señaló a mí y a ella misma mientras pronunciaba las palabras, y él las comprendió fácilmente y nos dijo, entre estallidos de risa mostrando sus grandes dientes de marfil, Canda, madre; Minou-minou, hijo; Parabéry, padre; señora blanca, madre. Mamá pensó que se refería a ella, pero era a Madame Emily. Intentó pronunciar este nombre y otros dos, pero no pudo; finalmente, dijo chicas, chicas, y casi nos convenció de que debía conocer a algunos europeos, lo cual fue un gran consuelo para nosotros.
"Cuando vi a mamá más tranquila, saqué mi flautín para entretenerla y toqué el aire de los versos de Ernesto. Esto la hizo llorar mucho de nuevo, y me rogó que cesara; sin embargo, los salvajes querían que continuara y yo no sabía a quién obedecer. Cambié el aire y toqué el más alegre que conocía. Estaban extasiados; me tomaron en brazos uno tras otro, diciendo Bara-ourou, Bara-ourou. Yo repetía la palabra después de ellos y estaban aún más encantados. Pero mamá estaba tan inquieta de verme en sus brazos que me solté de ellos y volví junto a ella.
"Finalmente desembarcamos. Llevaron a mamá, que estaba demasiado débil para caminar. A unos cien metros de la orilla, vimos un gran edificio de madera y cañas, frente al cual había una multitud de salvajes. Uno de ellos, muy alto, vino a recibirnos. Estaba vestido con una túnica corta, muy ornamentada, y llevaba un collar de conchas perforadas. Estaba un poco desfigurado por un hueso blanco que atravesaba sus fosas nasales. Pero tú lo viste, papá, cuando quiso adoptarme; era Bara-ourou, el rey de la isla. Me presentaron a él y le agradé, tocando el final de mi nariz con la suya y admirando mucho mi cabello. Mis acompañantes me ordenaron tocar el flautín. Toqué algunas melodías alegres alemanas que los hicieron bailar y brincar hasta que el rey cayó exhausto y me hizo una señal para que cesara. Luego habló durante algún tiempo con los salvajes que lo rodeaban en círculo. Miró a mamá, que estaba sentada en un rincón cerca de su protector Parabéry. Llamó a este último, quien obligó a mamá a levantarse y la presentó al rey. Bara-ourou solo miraba el pañuelo de India rojo y amarillo que ella llevaba en la cabeza; lo quitó muy sin ceremonias y se lo puso en su propia cabeza, diciendo miti, que significa hermoso. Luego nos hizo volver a embarcar en la canoa con él, divirtiéndose conmigo y mi flautín, intentando tocarlo soplando por la nariz, pero no tuvo éxito. Después de girar alrededor de un punto que parecía dividir la isla en dos, desembarcamos en una playa de arena. Parabéry y otro salvaje procedieron hacia el interior llevando a mi madre, y nosotros los seguimos. Llegamos a una choza similar a la del rey, pero no tan grande. Allí nos recibió el Sr. Willis, a quien dedujimos ser el amigo negro, y desde entonces no tuvimos más miedos. Nos tomó bajo su protección, hablando primero con el rey y con Parabéry en su propio idioma. Luego se dirigió a mamá en alemán mezclado con algunas palabras en inglés que entendimos muy bien. No sabía nada de ti y de mis hermanos; pero según lo que mamá le contó, prometió buscarte y traerte a la isla lo antes posible. Mientras tanto, se ofreció a llevarnos con un amigo que cuidaría de nosotros y cuidaría a la pobre mamá, que parecía muy enferma. Fue necesario llevarla a la gruta, pero después de eso, sus preocupaciones terminaron y su placer fue completo; porque el amigo negro había prometido buscarte. La dama blanca nos recibió como viejos amigos y Sofía y Matilda me tomaron inicialmente por su propio hermano y aún me quieren como si lo fuera. Solo deseábamos estar con ustedes todos. Madame Mimi hizo que mamá se acostara sobre la piel de oso y le preparó una bebida agradable con leche de coco. Sofía y Matilda me llevaron a recolectar fresas, higos y hermosas flores; y pescamos peces en el arroyo, entre dos vallas de mimbre. Nos divertimos mucho con Minou-minou, mientras Canda y Madame Emily entretenían a mamá.
"Al día siguiente, el rey vino a ver a su pequeño favorito; quería que fuera con él a otra parte de la isla donde a menudo iba a cazar; pero no quise dejar a mamá y a mis nuevos amigos. Me equivoqué, papá; porque tú estabas allí y mis hermanos; fue allí donde Jack fue herido y llevado. Podría haber evitado todo eso, y entonces tú habrías regresado con nosotros. ¡Qué arrepentido he estado por mi terquedad! Fui yo, más que Fritz, la causa de su herida.
"Bara-ourou regresó por la tarde a la gruta; y piensa, papá, en nuestra sorpresa, nuestra alegría y nuestro dolor, cuando nos trajo a Jack herido y con mucho dolor, ¡pero aún lleno de alegría al encontrarnos de nuevo! El rey le dijo al Sr. Willis que estaba seguro de que Jack era mi hermano y nos hizo un regalo, añadiendo que lo daba a cambio del pañuelo de mamá. Mamá le agradeció sinceramente y colocó a Jack a su lado. A través de él supo todo lo que habías hecho para encontrarnos. Informó al Sr. Willis dónde te había dejado y prometió buscarte y traerte a nosotros. Luego examinó la herida, que Jack quiso hacerle creer que él mismo había causado con el arma de Fritz; pero esto no era probable, ya que la bala había entrado por detrás y se había alojado en el hombro. El Sr. Willis la extrajo con cierta dificultad y pobre Jack sufrió bastante; pero ahora todo está mejorando. ¡Qué gran grupo seremos, papá, cuando estemos todos establecidos en nuestra isla! Sofía y Matilda, Minou-Minou, Canda, Parabéry, tú, papá, y dos mamás, y el Sr. Willis!"
Mi esposa sonrió cuando el pequeño orador concluyó. Entonces el Sr. Willis vendó la herida de Jack y pensó que podría ser trasladado en cinco o seis días.
"Ahora, querido Jack," dije yo, "es tu turno de contar tu historia. Tu hermano dejó la narración justo cuando entretenías a los salvajes con tus bufonadas; y ciertamente nunca fueron mejor recibidas. Pero, ¿cómo fue que de repente pensaron en llevarte?"
"Parabéry me dijo," dijo Jack, "que quedaron impresionados por mi parecido con Francis tan pronto como tomé mi flautín. Después de tocar durante uno o dos minutos, el salvaje que llevaba el pañuelo de mamá, que ahora sé que es el rey, me interrumpió gritando y aplaudiendo. Habló seriamente con los demás, señalando mi rostro y mi flautín, que él había tomado; también miró mi chaqueta de algodón azul, que uno de ellos se había atado alrededor de los hombros como un manto; y sin duda entonces dio órdenes para que me llevaran a la canoa. Se abalanzaron sobre mí; grité como un loco, los pateé y arañé; pero ¿qué podía hacer contra siete u ocho grandes salvajes? Me ataron las piernas y las manos detrás de mí, y me llevaron como un paquete. Entonces no pude hacer más que llamar a gritos a Fritz; y el caballero del fusil llegó un poco demasiado pronto. Al intentar defenderme, de alguna manera, se disparó su fusil, y la bala se instaló en mi hombro. Te aseguro que una visita desagradable es esa misma bala; pero aquí está, el bribón! Padre Willis lo sacó por la misma puerta por la que entró; y desde su partida, todo va bien.
"Ahora, mi historia. Cuando el pobre Fritz vio que yo estaba herido, cayó como si le hubieran disparado a él también. Los salvajes, pensando que estaba muerto, le quitaron su fusil y me llevaron a la canoa. Estaba desesperado más por la muerte de mi hermano que por mi herida, que casi olvidé, y deseaba que me arrojaran al mar, cuando vi a Fritz corriendo a toda velocidad hacia la orilla; pero nos alejamos, y solo pude decir algunas palabras de consuelo. Los salvajes fueron muy amables conmigo, y uno de ellos me sostuvo sentado en el balancín; lavaron mi herida con agua de mar, la chuparon, rasgaron mi pañuelo para hacer un vendaje, y tan pronto como desembarcamos, exprimieron el jugo de alguna hierba en él. Navegamos muy rápido y pasamos por el lugar donde habíamos desembarcado por la mañana. Lo reconocí de nuevo y vi a Ernesto de pie en un banco de arena; él nos estaba observando, y yo le extendí los brazos. También pensé que te vi a ti, papá, y te oí llamar; pero los salvajes gritaron, y aunque grité con todas mis fuerzas, fue en vano. Nunca pensé que me estaban llevando con mamá. Tan pronto como desembarcamos, me trajeron a esta gruta; y pensé que me moriría de sorpresa y alegría cuando me recibió mamá y Francis, y luego Sofía, Matilda, mamá Emily y el señor Willis, que es como un segundo padre para mí. Esta es el final de mi historia. Y un final muy bonito es, que nos reúne a todos. ¿Qué importa haber tenido un poco de contrariedad por todo este placer? Se lo debo todo a ti, Fritz; si me hubieras dejado hundir hasta el fondo del mar en lugar de sacarme del pelo, no estaría tan feliz como estoy aquí; también estoy agradecido con el fusil; gracias a él, fui el primero en llegar con mamá y ver a nuestros nuevos amigos."
Al día siguiente, Fritz y Ernesto salieron en su expedición con Parabéry en su canoa para buscar a nuestros valiosos perros. El buen isleño llevaba su canoa a la espalda hasta la orilla. Los vi partir, no sin cierto temor, en una embarcación tan frágil, por donde el agua se filtraba por todas partes. Pero mis hijos sabían nadar bien; y el amable, hábil y valiente Parabéry se comprometió a garantizar su seguridad. Por lo tanto, los encomendé a Dios y regresé a la gruta para tranquilizar los temores de mi esposa. Jack estaba inconsolable porque no podía unirse a la expedición; pero Sofía lo reprendió por querer abandonarlos para ir al mar, que había tragado al pobre Alfredo.
Por la tarde tuvimos el placer de ver a nuestros valientes perros entrar en la gruta. Saltaron sobre nosotros de una manera que al principio asustó a las pobres niñas, que los tomaron por osos; pero pronto se reconciliaron con ellos al verlos mover la cola alrededor nuestro, lamer nuestras manos y pasar de uno a otro para ser acariciados. Mis hijos no tuvieron dificultades para encontrarlos; corrieron hacia ellos al primer llamado y parecían encantados de ver a sus dueños nuevamente.
Los pobres animales habían subsistido con los restos de los canguros, pero al parecer no habían encontrado agua fresca, ya que parecían morirse de sed y se precipitaron al arroyo tan pronto como lo descubrieron, volviendo una y otra vez. Luego nos siguieron hasta la choza del buen misionero, que había pasado todo el día visitando las moradas de los nativos y enseñándoles las verdades de la religión. Yo lo acompañé, pero por ignorancia del idioma no pude ayudarlo. Sin embargo, me deleitó la manera sencilla y ferviente en que hablaba, y el interés con el que lo escuchaban. Terminó con una oración, arrodillándose, y todos lo imitaron levantando las manos y los ojos al cielo. Me dijo que estaba intentando hacer que celebraran el domingo. Los reunió en su tienda, que quería convertir en un templo para la adoración del Dios verdadero. Tenía la intención de consagrarlo para este propósito y vivir en la gruta después de nuestra partida.
Finalmente llegó el día. El hombro de Jack estaba casi curado, y mi esposa, junto con su felicidad, recuperó su fuerza. La pinaza había sido bien custodiada por Parabéry y sus amigos y no sufrió ningún daño. Distribuí entre los isleños todo lo que tenía que podría complacerles, y Parabéry los invitó a venir a visitarnos a nuestra isla, pidiendo que viviéramos en términos amistosos. El señor Willis deseaba mucho verlo y para completar nuestra felicidad prometió acompañarnos y pasar algunos días con nosotros; y Parabéry dijo que lo llevaría de vuelta cuando lo deseara.
Entonces nos embarcamos después de despedirnos de Bara-ourou, quien fue muy generoso en sus regalos, dándonos además frutas de todo tipo y un cerdo entero asado, que estaba excelente.
Éramos catorce en total; dieciséis contando a los dos perros. El misionero nos acompañaba, así como un joven isleño a quien Parabéry había conseguido como su sirviente, ya que él era demasiado mayor y estaba demasiado ocupado con su misión para atender sus propias necesidades. Este joven tenía buen carácter y estaba muy unido a él. Parabéry lo llevó para que ayudara a remar cuando regresara.
Emily no pudo evitar sentirse algo afectada al dejar la gruta, donde había pasado cuatro años tranquilos, aunque no siempre felices, cumpliendo los deberes de madre. Tampoco pudo evitar una sensación dolorosa al ver una vez más el mar que había sido tan fatal para su esposo e hijo; apenas pudo dominar el miedo que tenía de confiar todo lo que tenía al traicionero elemento. Sostenía a sus hijas en sus brazos y rezaba por la protección del Cielo. El señor Willis y yo le hablamos de la bondad de Dios y le señalamos la calma del agua, la seguridad de la pinaza y el estado favorable del viento. Mi esposa le describió nuestro establecimiento y le prometió una gruta mucho más hermosa que la que había dejado, y finalmente se reconcilió más.
Después de siete u ocho horas de viaje, llegamos al Cabo de la Esperanza, y acordamos que la bahía desde entonces se llamaría la Bahía del Feliz Retorno.
La distancia hasta la Casa de la Tienda desde allí era demasiado grande para que las señoras y los niños fueran a pie. Mi intención era llevarlos en barco al otro extremo de la isla cerca de nuestra casa; pero mis hijos mayores habían pedido ser desembarcados en la bahía para buscar su ganado y llevarlo a casa. Los dejé allí con Parabéry; Jack recomendó su búfalo y Francis su toro, y todos fueron encontrados. Bordeamos la isla, llegamos a la Bahía de la Seguridad y pronto estábamos en la Casa de la Tienda, donde encontramos todo en buenas condiciones, tal como lo habíamos dejado.
A pesar de la descripción que mi esposa les había dado, nuestros nuevos huéspedes encontraron nuestro establecimiento mucho mejor de lo que esperaban. ¡Con qué deleite Jack y Francis corrían arriba y abajo de la columnata con sus jóvenes amigos! ¡Qué historias tenían que contar de todas las sorpresas que habían preparado para su madre! Les mostraron a Fritzia, Jackia, la Franciada, y dieron agua de su hermosa fuente a sus amigos. La ausencia parecía haber mejorado todo; y debo confesar que tuve alguna dificultad para contener mi alegría tan desenfrenadamente como mis hijos. Minou-minou, Parabéry y Canda estaban perdidos en la admiración, llamando continuamente ¡miti! ¡hermoso! Mi esposa se ocupaba en organizar un alojamiento temporal para nuestros huéspedes. El taller fue cedido al señor Willis; mi esposa y la señora Emily tuvieron nuestro apartamento, y las dos niñas estaban con ellas, a quienes se les asignaron las hamacas de los chicos mayores. Canda, que no sabía nada de camas, estaba maravillosamente cómodo sobre la alfombra. Fritz, Ernesto y los dos nativos se acomodaron donde quisieron, en la columnata o en la cocina; todo era igual para ellos. Yo dormía sobre musgo y algodón en la habitación del señor Willis, con mis dos hijos menores. Todos estaban contentos, esperando que se completaran nuestros arreglos ulteriores.
Conclusión
Debo concluir aquí mi diario. Escasamente podríamos ser más felices de lo que somos, y no tengo preocupaciones por mis hijos. Fritz está tan dedicado a la caza y a la mecánica, y Ernesto al estudio, que no desearán casarse; pero me complazco en esperar ver algún día a mi querido Jack y a Francisco unidos felizmente a Sofía y Matilde. ¿Qué queda por contar? Los detalles de la felicidad, aunque dulces en disfrute, suelen ser tediosos en su relato.
Solo añadiré que después de pasar unos días con nosotros, el Sr. Willis regresó a su cargo, prometiendo visitarnos y, eventualmente, unirse a nosotros. La Gruta Ernestina, arreglada por Fritz y Parabéry, se convirtió en un bonito hogar para la señora Hirtel y sus hijas, así como para los dos isleños. Minou-minou no abandonó a sus jóvenes mamás y les fue muy útil. También debo mencionar que mi hijo Ernesto, sin abandonar el estudio de la historia natural, se dedicó a la astronomía y montó el gran telescopio perteneciente al barco; adquirió considerable conocimiento en esta sublime ciencia, que su madre, sin embargo, consideraba algo inútil. El curso de los otros planetas no le interesaba, siempre y cuando todo fuera bien en aquel en el que habitaba; y nada le faltaba ya para ser feliz, rodeada como estaba de amigos.
Al año siguiente recibimos la visita de un buque ruso, el Neva, capitaneado por el capitán Krusenstern, un paisano y pariente lejano mío. El célebre Horner, de Zurich, lo acompañaba como astrónomo. Había leído la primera parte de nuestro diario, enviada a Europa por el capitán Johnson, y había venido especialmente a vernos. Encantado con nuestro establecimiento, no nos aconsejó abandonarlo. El capitán Krusenstern nos invitó a embarcarnos en su nave; rechazamos su oferta; pero mi esposa, aunque renunciaba para siempre a su país, estaba contenta con la oportunidad de hacer averiguaciones sobre sus parientes y amigos. Como había concluido, su buena madre había fallecido algunos años antes, bendiciendo a sus hijos ausentes. Mi esposa derramó algunas lágrimas, pero se consoló con la certeza de la felicidad eterna de su madre y la esperanza de reunirse en el futuro.
Uno de sus hermanos también había fallecido; había dejado una hija, a quien mi esposa siempre había estado unida, aunque era muy joven cuando nos fuimos. Henrietta Bodmer tenía ahora dieciséis años y, según el Sr. Horner, era una chica muy amable. Mi esposa deseaba mucho tenerla con nosotros.
Ernesto no se separaba ni un momento del Sr. Horner, tan encantado estaba de conocer a alguien tan eminentemente hábil en su ciencia favorita. La astronomía los hizo tan amigos que el Sr. Horner me pidió permiso para llevarse a mi hijo a Europa, prometiendo traerlo de vuelta él mismo en unos pocos años. Esto fue una gran prueba para nosotros, pero sentí que su gusto por la ciencia requería un campo más amplio que nuestra isla. Su madre se mostraba reacia a separarse de él, pero se consolaba con la idea de que podría traer consigo a su prima Henrietta.
Se derramaron muchas lágrimas en nuestra despedida; de hecho, el dolor de su madre fue tan intenso que mi hijo parecía casi inclinado a renunciar a su inclinación; pero el Sr. Horner hizo algunas observaciones sobre el tránsito de Venus tan interesantes que Ernesto no pudo resistir. Nos dejó, prometiendo traernos todo lo que deseáramos. Mientras tanto, el capitán Krusenstern nos dejó un buen suministro de pólvora, provisiones, semillas y algunas herramientas de calidad, para gran alegría de Fritz y Jack. Echaron mucho de menos a su hermano, pero desviaron sus mentes del dolor dedicándose a la mecánica, con la ayuda del inteligente Parabéry. Ya han logrado construir, cerca de la cascada, un molino de grano y una sierra, y han construido un horno muy bueno.
Extrañamos mucho a Ernesto. Aunque su gusto por el estudio lo alejaba bastante de nosotros y no era tan útil como sus hermanos, encontrábamos que su consejo sereno y considerado a menudo tenía valor, y su dulzura siempre le daba encanto a nuestro círculo, ya fuera en la alegría o en los problemas.
Exceptuando esta pequeña aflicción, somos muy felices. Nuestros trabajos están divididos de manera regular. Fritz y Jack se encargan de la Junta de Obras. Han abierto un paso a través de la roca que nos separaba del otro lado de la isla, duplicando así nuestro dominio y nuestras riquezas. Al mismo tiempo, formaron una vivienda para Madame Hirtel cerca de la nuestra, procedente de la misma excavación en la roca. Fritz se esmeró mucho en ella; las ventanas están hechas de papel aceitado en lugar de vidrio; pero generalmente nos reunimos en nuestro gran taller, que está muy bien iluminado.
Francisco tiene a su cargo nuestros rebaños y aves de corral, todos muy aumentados. Por mi parte, presido el gran trabajo de la agricultura. Las dos madres, sus dos hijas y Canda se encargan del jardín, hilan, tejen, cuidan nuestra ropa y atienden los asuntos domésticos. Así trabajamos todos y todo prospera. Varios familias de los nativos, discípulos del Sr. Willis, han obtenido permiso a través de él para unirse a nosotros, y están establecidos en el Nido del Halcón y en la Granja. Estas personas nos ayudan en el cultivo de nuestra tierra, y nuestro querido misionero en el cultivo de nuestras almas. Nada falta para completar nuestra felicidad excepto el regreso de querido Ernesto.
Postdata Dos Años Después
Ahora somos tan felices como podríamos desear: nuestro hijo ha regresado. Según mis deseos, encontró al Capitán Johnson y al Teniente Bell, nuestros primeros visitantes a quienes la tormenta nos había alejado, pero que estaban decididos a volver a vernos. Mi hijo los encontró preparándose para otro viaje a los Mares del Sur. Aprovechó de inmediato la oportunidad de acompañarlos, ansioso por volver a visitar la isla y traernos a Henrietta Bodmer, ahora convertida en su esposa. Ella es una joven suiza sencilla y amable, que nos conviene bien y que está encantada de volver a ver a su bondadosa tía, ahora convertida en su madre.
Mi esposa está radiante; esta es su primera nuera, pero Jack y Francis, así como Sofía y Matilda, están creciendo; además, mi querida esposa, que tiene grandes ideas sobre la felicidad matrimonial, espera persuadir a Emily para que consienta en unirse a Fritz al mismo tiempo que sus hijas se casan. Fritz valoraría enormemente este cambio; su carácter ya se ha suavizado con su compañía, y aunque ella es unos años mayor que él, está bendecida con toda la vivacidad de la juventud. El Sr. Willis aprueba esta unión, y esperamos que viva para solemnizar los tres matrimonios. Ernesto y Henrietta habitan en la Gruta Ernestina, que sus hermanos acondicionaron como una morada muy elegante. Incluso levantaron, para satisfacer a su hermano, una especie de observatorio sobre la roca encima de la gruta, donde está montado el telescopio, para que él pueda hacer sus observaciones astronómicas. Sin embargo, percibo que su pasión por explorar planetas distantes es menos intensa, ahora que tiene tanto que lo ata aquí.
Entrego esta conclusión de mi diario al Capitán Johnson, para llevarla a Europa y añadirla a la parte anterior. Si alguno de mis lectores desea más detalles sobre nuestra colonia y nuestra forma de vida, que se dirija a la Isla Feliz; será recibido con calidez y podrá unirse a nosotros en el coro de Ernesto, que ahora cantamos con placer adicional,—
Todo lo que amamos sonríe a nuestro alrededor, Feliz es nuestra Isla Desierta.
Información de Derechos de Autor y Licencia
Este trabajo es una obra derivada de un texto original en dominio público. El contenido de este trabajo ha sido adaptado del texto original. Todas las alteraciones, adiciones y omisiones son responsabilidad exclusiva del autor de esta obra derivada. Las opiniones, interpretaciones y análisis presentados en este trabajo no reflejan necesariamente las opiniones del autor original o sus afiliados. Este eBook está disponible para el uso de cualquier persona en cualquier lugar de los Estados Unidos y en la mayoría de las demás partes del mundo sin costo alguno y con casi ninguna restricción. Puede copiarlo, regalarlo o reutilizarlo bajo los términos de la licencia incluida con este eBook. Si no se encuentra en los Estados Unidos, deberá verificar las leyes del país donde se encuentre antes de usar este eBook. Este libro electrónico fue realizado por Ondertexts.com y su adaptación está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0.
El texto está disponible en Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0; Es posible que se apliquen términos adicionales.
Ondertexts® es una marca registrada de Ondertexts Foundation, una organización sin fines de lucro.