La Isla del Tesoro
por Robert Louis Stevenson
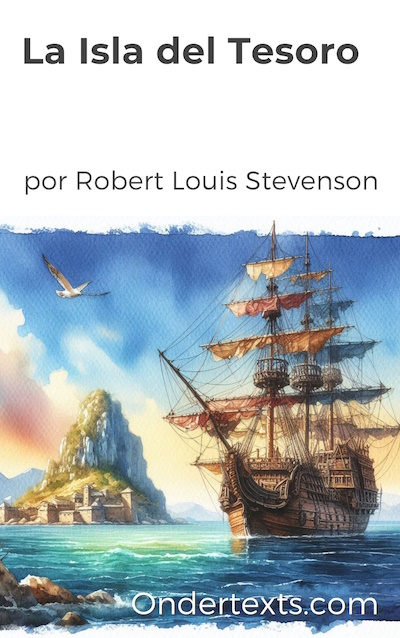 La Isla del Tesoro por Robert Louis Stevenson
La Isla del Tesoro por Robert Louis StevensonParte 1, El viejo bucanero, Capítulo 1
El viejo marinero en la "Almirante Benbow"
El señor Trelawney, el doctor Livesey y el resto de estos caballeros me pidieron que escribiera todos los detalles sobre la Isla del Tesoro, desde el principio hasta el final, sin ocultar nada excepto las coordenadas de la isla, y eso solo porque todavía hay un tesoro sin desenterrar. Tomo la pluma en el año de gracia de 17— y regreso al momento en que mi padre regentaba la posada Almirante Benbow y el viejo marinero con la cicatriz de sable se instaló por primera vez bajo nuestro techo.
Lo recuerdo como si fuera ayer, cuando llegó pesadamente a la puerta de la posada, su cofre de mar siguiéndolo en una carretilla de mano: un hombre alto, fuerte, pesado y de piel marrón oscuro, con su coleta alquitranada cayendo sobre el hombro de su gastado abrigo azul, sus manos raídas y marcadas con uñas negras y rotas, y la cicatriz de sable cruzándole una mejilla, sucia y de un blanco lívido. Lo recuerdo mirando alrededor de la ensenada y silbando para sí mismo mientras lo hacía, y luego rompiendo en esa vieja canción marinera que cantaba tan a menudo después:
“Quince hombres en el cofre del muerto, ¡Yo-ho-ho, y una botella de ron!”
en esa voz aguda y vieja que parecía haber sido afinada y rota en las barras del cabrestante. Luego golpeó la puerta con un trozo de palo parecido a una palanca que llevaba consigo, y cuando apareció mi padre, pidió bruscamente un vaso de ron. Esto, cuando se lo trajeron, lo bebió lentamente, como un entendido, saboreándolo y aún mirando los acantilados y hacia nuestro letrero.
"Este es un rincón práctico", dice al fin; "y una taberna agradablemente situada. ¿Mucha compañía, compañero?"
Mi padre le dijo que no, muy poca compañía, lo cual era una lástima.
"Bueno, entonces", dijo él, "este es el amarre para mí. Aquí, tú, amigo", gritó al hombre que empujaba la carretilla; "acércate y ayuda a subir mi cofre. Me quedaré aquí un rato", continuó. "Soy un hombre sencillo; ron, tocino y huevos es lo que quiero, y esa cabeza allí arriba para vigilar los barcos. ¿Cómo deberías llamarme? Podrías llamarme capitán. Oh, veo a lo que vas—ahí"; y arrojó tres o cuatro piezas de oro en el umbral. "Puedes decirme cuando haya acabado con eso", dijo, luciendo tan feroz como un comandante.
Y aunque sus ropas eran malas y hablaba rudamente, no tenía el aspecto de un hombre que hubiera navegado como marinero común, sino que parecía un oficial o capitán acostumbrado a ser obedecido o a mandar. El hombre que vino con la carretilla nos dijo que el cartero lo había dejado la mañana anterior en el Royal George, que había preguntado por las posadas que había a lo largo de la costa, y al oír bien hablar de la nuestra, supongo, y describirla como solitaria, la había elegido entre las demás como su lugar de residencia. Y eso fue todo lo que pudimos saber de nuestro huésped.
Era un hombre muy silencioso por costumbre. Todo el día rondaba la ensenada o los acantilados con un telescopio de latón; todas las tardes se sentaba en un rincón del salón junto al fuego y bebía ron con agua muy fuerte. Mayormente no hablaba cuando se le hablaba, solo miraba de repente y fieramente y soplaba por la nariz como un cuerno de niebla; y nosotros y la gente que venía a nuestra casa pronto aprendimos a dejarlo estar. Todos los días, cuando regresaba de su paseo, preguntaba si había pasado algún marinero por el camino. Al principio pensamos que era por la falta de compañía de su propia clase que hacía esa pregunta, pero al final empezamos a ver que deseaba evitarlos. Cuando algún marinero se hospedaba en el Almirante Benbow (como de vez en cuando algunos lo hacían, yendo por la carretera de la costa hacia Bristol), él lo miraba a través de la puerta con cortinas antes de entrar en el salón; y siempre se aseguraba de ser tan silencioso como un ratón cuando alguno estaba presente. Para mí, al menos, no había secreto sobre el asunto, porque de alguna manera compartía sus alarmas. Un día me había llevado aparte y me había prometido un real de plata el primer día de cada mes si solo mantenía mi "ojo en el tiempo abierto para un marinero con una pierna" y le avisaba en cuanto apareciera. A menudo, cuando llegaba el primero del mes y yo le pedía mi salario, solo me soplaría por la nariz y me miraría fijamente, pero antes de que acabara la semana, seguro que pensaba mejor las cosas, me traía mi moneda de plata y repetía sus órdenes de estar atento al "marinero con una pierna". Cómo ese personaje perseguía mis sueños, apenas necesito contarte. En noches tormentosas, cuando el viento sacudía las cuatro esquinas de la casa y las olas rugían a lo largo de la ensenada y sobre los acantilados, lo veía de mil formas y con mil expresiones diabólicas. Ahora la pierna le estaría cortada a la altura de la rodilla, ahora a la cadera; ahora era una especie de monstruo que nunca había tenido más que una pierna, y esa en el medio de su cuerpo. Verlo saltar y correr tras de mí sobre setos y zanjas era lo peor de las pesadillas. Y en conjunto pagué bastante caro por mi moneda de cuatro peniques mensual, en forma de estas abominables fantasías.
Pero aunque me aterraba tanto la idea del marinero con una pierna, temía mucho menos al capitán mismo que cualquiera otro que lo conociera. Había noches en las que tomaba mucho más ron y agua de lo que su cabeza podía soportar; y entonces a veces se sentaba y cantaba sus malvadas y antiguas canciones de mar, sin hacer caso a nadie; pero otras veces pedía vasos alrededor y obligaba a toda la compañía temblorosa a escuchar sus historias o a acompañarlo en su canto. A menudo he oído temblar la casa con "¡Yo-ho-ho, y una botella de ron!", todos los vecinos uniéndose con todas sus fuerzas, con el miedo a la muerte sobre ellos, y cada uno cantando más fuerte que el otro para evitar comentarios. Porque en esos arrebatos era el compañero más dominante que se haya conocido; golpeaba la mesa con la mano para imponer silencio a todos; se enfurecía ante una pregunta, o a veces porque no se hacía ninguna, y así juzgaba que la compañía no estaba siguiendo su historia. Tampoco permitía a nadie dejar la posada hasta que se hubiera embriagado y tambaleado hasta la cama.
Sus historias eran lo que más asustaba a la gente. Eran historias terribles: sobre ahorcamientos, y caminar por la tabla, y tormentas en el mar, y las Tortugas Secas, y actos salvajes y lugares en el Mar de España. Según su propio relato, debió haber vivido su vida entre algunos de los hombres más malvados que Dios haya permitido sobre el mar, y el lenguaje en el que contaba estas historias escandalizaba a nuestra sencilla gente del campo casi tanto como los crímenes que describía. Mi padre decía siempre que la posada se arruinaría, porque la gente pronto dejaría de venir allí para ser tiranizados y humillados, y enviados temblando a sus camas; pero realmente creo que su presencia nos hacía bien. La gente estaba asustada en el momento, pero mirando hacia atrás, les gustaba bastante; era una emoción intensa en una vida tranquila de campo, e incluso hubo un grupo de jóvenes que fingían admirarlo, llamándolo "un verdadero lobo de mar" y un "auténtico viejo lobo de mar" y otros nombres así, y diciendo que era el tipo de hombre que hacía a Inglaterra terrible en el mar.
De una manera, de hecho, él amenazaba con arruinarnos, porque seguía quedándose semana tras semana, y al final mes tras mes, de modo que todo el dinero se había agotado desde hace tiempo, y aún así mi padre nunca se animó a insistir en tener más. Si alguna vez lo mencionaba, el capitán soplaba tan fuerte por la nariz que podrías decir que rugía, y miraba a mi pobre padre hasta que lo echaba de la habitación. Lo he visto retorcerse las manos después de tal rechazo, y estoy seguro de que la molestia y el terror en los que vivía deben haber apresurado mucho su temprana y desdichada muerte. Todo el tiempo que vivió con nosotros, el capitán no hizo ningún cambio en su vestimenta salvo comprar algunas medias a un vendedor ambulante. Uno de los gallos de su sombrero se había caído, y desde ese día lo dejó colgar, aunque era una gran molestia cuando hacía viento. Recuerdo la apariencia de su abrigo, que él mismo remendaba arriba en su habitación, y que, al final, no era más que remiendos. Nunca escribió ni recibió una carta, y nunca habló con nadie más que con los vecinos, y con estos, en su mayoría, solo cuando estaba borracho de ron. El gran cofre marino ninguno de nosotros lo había visto alguna vez abierto.
Solo fue contrariado una vez, y fue hacia el final, cuando mi pobre padre estaba muy enfermo en una declinación que se lo llevó. El doctor Livesey vino tarde una tarde a ver al paciente, tomó un poco de cena de mi madre, y fue al salón a fumar una pipa hasta que su caballo bajara del caserío, ya que no teníamos establos en el viejo Benbow. Lo seguí, y recuerdo haber observado el contraste que hacía el doctor pulcro y brillante, con su polvo tan blanco como la nieve, sus ojos brillantes y negros, y sus modales agradables, con la gente rústica y, sobre todo, con ese espantapájaros repugnante, pesado y empañado de nuestro pirata, sentado, muy borracho de ron, con los brazos sobre la mesa. De repente, él—el capitán, quiero decir—comenzó a entonar su canción eterna:
“Quince hombres en el cofre del muerto, ¡Yo-ho-ho, y una botella de ron! El trago y el diablo se encargaron del resto— ¡Yo-ho-ho, y una botella de ron!”
Al principio supuse que "el cofre del muerto" era ese mismo gran baúl suyo en el piso de arriba, en la habitación delantera, y el pensamiento se había mezclado en mis pesadillas con el del marinero con una pierna. Pero para este momento, todos habíamos dejado de prestar atención particular a la canción; esa noche, nadie más que el Dr. Livesey la encontró nueva, y observé que no le produjo un efecto agradable, ya que miró hacia arriba por un momento bastante enojado antes de continuar hablando con el viejo Taylor, el jardinero, sobre una nueva cura para los reumáticos. Mientras tanto, el capitán gradualmente se animó con su propia música, y finalmente golpeó su mano sobre la mesa ante él de una manera que todos conocíamos como señal de silencio. Las voces se detuvieron de inmediato, todas menos la del Dr. Livesey; él siguió como antes, hablando claro y amable y tirando con brío de su pipa entre palabra y palabra. El capitán lo miró con furia por un rato, golpeó su mano nuevamente, miró aún más duro y finalmente estalló con un vil juramento bajo: "¡Silencio ahí, entre cubiertas!"
"¿Se dirigía a mí, señor?" dice el doctor; y cuando el bribón le dijo, con otro juramento, que así era, "Solo tengo una cosa que decirle, señor," responde el doctor, "que si sigue bebiendo ron, el mundo pronto se librará de un canalla muy sucio."
La furia del viejo fue terrible. Se levantó de un salto, sacó y abrió un cuchillo de marinero, y balanceándolo abierto en la palma de su mano, amenazó con clavar al doctor en la pared.
El doctor ni se movió. Le habló como antes, sobre su hombro y con el mismo tono de voz, bastante alto para que toda la habitación pudiera escuchar, pero perfectamente calmado y firme: "Si no guarda ese cuchillo en el bolsillo en este instante, le prometo, bajo mi honor, que colgará en las próximas sesiones."
Luego siguió una batalla de miradas entre ellos, pero el capitán pronto se rindió, guardó su arma y volvió a sentarse, murmurando como un perro derrotado.
"Y ahora, señor," continuó el doctor, "ya que ahora sé que hay un tipo así en mi distrito, puede contar que tendré un ojo sobre usted día y noche. No soy solo un médico; soy magistrado; y si escucho una queja contra usted, aunque sea por una falta de cortesía como la de esta noche, tomaré medidas efectivas para perseguirlo y sacarlo de aquí. Que eso baste."
Poco después, el caballo del Dr. Livesey llegó a la puerta y él se fue montado, pero el capitán guardó silencio esa noche y durante muchas noches más.
Parte 1, Capítulo 2
Aparece y desaparece Black Dog
No pasó mucho tiempo después de esto que ocurrió el primero de los eventos misteriosos que nos libró finalmente del capitán, aunque no, como verás, de sus asuntos. Fue un invierno amargo y frío, con heladas largas y duras y fuertes ráfagas de viento; y fue evidente desde el principio que mi pobre padre difícilmente vería la primavera. Se iba hundiendo día a día, y mi madre y yo teníamos toda la posada en nuestras manos, estábamos lo bastante ocupados como para prestar poca atención a nuestro desagradable huésped.
Fue una mañana de enero, muy temprano, una mañana fría y helada, la ensenada toda gris con escarcha, la ondulación golpeando suavemente las piedras, el sol aún bajo y solo tocando las cumbres de las colinas y brillando hacia el mar. El capitán se había levantado más temprano de lo habitual y había salido por la playa, su sable balanceándose bajo las amplias faldas del viejo abrigo azul, su telescopio de latón bajo el brazo, su sombrero inclinado hacia atrás en su cabeza. Recuerdo su aliento colgando como humo en su estela mientras avanzaba, y el último sonido que oí de él mientras giraba la gran roca fue un fuerte resoplido de indignación, como si su mente aún estuviera en el Dr. Livesey.
Bueno, mamá estaba arriba con papá y yo estaba poniendo la mesa del desayuno contra el regreso del capitán cuando la puerta del salón se abrió y entró un hombre a quien nunca había visto antes. Era una criatura pálida y grasosa, le faltaban dos dedos de la mano izquierda, y aunque llevaba un sable, no parecía mucho un luchador. Siempre tenía el ojo abierto para los hombres de mar, con una pierna o dos, y recuerdo que éste me desconcertó. No parecía marinero, y sin embargo, también tenía un aire de mar.
Le pregunté qué quería y dijo que tomaría ron; pero mientras salía de la habitación para buscarlo, él se sentó en una mesa y me hizo una señal para que me acercara. Me detuve donde estaba, con mi servilleta en la mano. “Ven aquí, muchacho,” dijo él. “Acércate más aquí.”
Di un paso más cerca.
"¿Es esta mesa para mi compañero Bill?", preguntó con una especie de mirada astuta.
Le dije que no conocía a su compañero Bill, y que esto era para una persona que se alojaba en nuestra casa a la que llamábamos el capitán.
"Bueno," dijo él, "mi compañero Bill podría ser llamado el capitán, tan probablemente como no. Tiene un corte en una mejilla y una manera muy agradable con él, especialmente cuando bebe, tiene mi compañero Bill. Pondremos, para argumentar como si fuera, que tu capitán tiene un corte en una mejilla—y pondremos, si quieres, que esa mejilla es la correcta. ¡Ah, bueno! Te lo dije. Ahora, ¿está mi compañero Bill en esta casa?"
Le dije que estaba paseando.
"¿Por dónde, muchacho? ¿Por dónde se ha ido?"
Y cuando le señalé la roca y le dije cómo era probable que el capitán regresara, y cuán pronto, y respondí algunas otras preguntas, "Ah," dijo él, "esto será tan bueno como un trago para mi compañero Bill."
La expresión de su rostro al decir estas palabras no fue para nada agradable, y tenía mis propias razones para pensar que el desconocido estaba equivocado, incluso suponiendo que quisiera decir lo que decía. Pero no era asunto mío, pensé; y además, era difícil saber qué hacer. El desconocido seguía merodeando justo dentro de la puerta de la posada, asomándose por la esquina como un gato esperando a un ratón. Una vez salí yo mismo a la carretera, pero él inmediatamente me llamó de vuelta, y como no obedecí lo suficientemente rápido para su gusto, una horrible transformación cruzó su cara cerosa y me ordenó entrar con un juramento que me hizo saltar. Tan pronto como volví, él volvió a su antigua manera, medio servil, medio burlona, me dio palmaditas en el hombro, me dijo que era buen chico y que le había tomado cierto cariño. "Tengo un hijo propio", dijo, "que se parece a ti como dos gotas de agua, y es el orgullo de mi corazón. Pero lo importante para los chicos es la disciplina, chaval—la disciplina. Ahora, si hubieras navegado con Bill, no habrías estado ahí para que te hablaran dos veces, no tú. Esa nunca fue la manera de Bill, ni la manera de los que navegaron con él. Y aquí, seguro que está mi camarada Bill, con un catalejo bajo el brazo, bendice su viejo corazón, por supuesto. Tú y yo vamos a volver al salón, chaval, y nos esconderemos detrás de la puerta, y le daremos a Bill una pequeña sorpresa—bendice su corazón, digo de nuevo."
Dicho esto, el desconocido retrocedió conmigo hacia el salón y me puso detrás de él en la esquina para que ambos estuviéramos ocultos por la puerta abierta. Estaba muy inquieto y alarmado, como puedes imaginar, y aumentó mis temores observar que el desconocido también estaba claramente asustado. Limpió la empuñadura de su sable y aflojó la hoja en la vaina; y todo el tiempo que esperamos allí, siguió tragando como si sintiera lo que solíamos llamar un nudo en la garganta.
Finalmente entró el capitán, cerró de un portazo la puerta detrás de él, sin mirar a derecha ni izquierda, y marchó directamente al otro lado de la habitación donde le esperaba su desayuno.
"Bill", dijo el desconocido con una voz que pensé que había intentado hacer valiente y fuerte.
El capitán giró sobre sus talones y nos enfrentó; todo el color había desaparecido de su rostro, e incluso su nariz estaba azul; tenía el aspecto de un hombre que ve un fantasma, o al diablo, o algo peor, si algo puede ser peor; y de verdad, me dio pena ver cómo de repente se volvió tan viejo y enfermo.
"Vamos, Bill, me conoces; conoces a un viejo compañero de barco, Bill, seguramente", dijo el desconocido.
El capitán hizo una especie de jadeo.
"¡Perro Negro!", dijo él. "¿Y quién más?" respondió el otro, sintiéndose más cómodo. "Perro Negro como siempre, vino a ver a su viejo compañero de barco Billy, en la posada Admiral Benbow. Ah, Bill, Bill, hemos pasado por muchas cosas, nosotros dos, desde que perdí esos dos garras", levantando su mano mutilada.
"Ahora, mira", dijo el capitán, "me has encontrado; aquí estoy; bien, entonces, habla; ¿qué es?"
"Así es, Bill", respondió Perro Negro, "tienes razón, Billy. Tomaré un vaso de ron de este querido muchacho aquí, al que le he tomado tanto cariño; y nos sentaremos, si te parece bien, a hablar francamente, como viejos compañeros de barco."
Cuando volví con el ron, ya estaban sentados a cada lado de la mesa de desayuno del capitán: Perro Negro junto a la puerta y sentado de lado para poder tener un ojo en su viejo compañero de barco y otro, como pensé, en su retirada.
Me ordenó irme y dejar la puerta bien abierta. "Nada de mirillas para mí, chaval", dijo; y los dejé juntos y me retiré al bar.
Durante mucho tiempo, aunque ciertamente hice todo lo posible por escuchar, no pude oír nada más que un murmullo bajo; pero finalmente las voces comenzaron a elevarse, y pude captar una palabra o dos, la mayoría juramentos, del capitán.
"¡No, no, no, no; y basta!" exclamó una vez. Y de nuevo, "Si llega a ser necesario colgar, ¡que todos cuelguen, digo yo!"
Entonces, de repente, hubo una tremenda explosión de juramentos y otros ruidos: la silla y la mesa cayeron juntas, seguidas de un choque de acero, y luego un grito de dolor, y al instante siguiente vi a Perro Negro huir a toda velocidad, y el capitán persiguiéndolo acaloradamente, ambos con sables en mano, y el primero sangrando abundantemente del hombro izquierdo. Justo en la puerta, el capitán lanzó al fugitivo un último y tremendo tajo, que ciertamente lo habría partido en dos si no hubiera sido interceptado por nuestro gran letrero del Almirante Benbow. Todavía puedes ver la muesca en el lado inferior del marco hasta el día de hoy.
Ese golpe fue el último de la batalla. Una vez en el camino, a pesar de su herida, Perro Negro mostró unas piernas increíblemente veloces y desapareció sobre la cima de la colina en medio minuto. Por su parte, el capitán se quedó mirando el letrero como un hombre desconcertado. Luego se pasó la mano varias veces por los ojos y finalmente volvió a entrar en la casa.
"Jim", dijo, "ron"; y mientras hablaba, dio un pequeño traspié y se sujetó con una mano contra la pared.
"¿Estás herido?", exclamé yo.
"Ron", repitió él. "Tengo que irme de aquí. ¡Ron! ¡Ron!"
Corrí a buscarlo, pero estaba bastante desequilibrado por todo lo que había ocurrido, rompí un vaso y ensucié el grifo, y mientras todavía me estaba estorbando a mí mismo, escuché una fuerte caída en el salón y corrí hacia allí, vi al capitán tendido de largo sobre el suelo. En ese mismo instante, mi madre, alarmada por los gritos y la pelea, bajó corriendo las escaleras para ayudarme. Entre los dos levantamos su cabeza. Respiraba con fuerza y ruidosamente, pero tenía los ojos cerrados y su rostro tenía un color horrible.
"¡Dios mío!", exclamó mi madre, "¡qué vergüenza para la casa! ¡Y tu pobre padre enfermo!"
Mientras tanto, no teníamos ni idea de qué hacer para ayudar al capitán, ni ningún otro pensamiento que no fuera que había recibido una herida mortal en la pelea con el desconocido. Traje el ron, por supuesto, e intenté ponerlo en su garganta, pero tenía los dientes apretados y las mandíbulas tan fuertes como el hierro. Fue un gran alivio para nosotros cuando la puerta se abrió y entró el Doctor Livesey, en su visita a mi padre.
"Oh, doctor", exclamamos, "¿qué debemos hacer? ¿Dónde está herido?"
"¿Herido? ¡Tonterías!", dijo el doctor. "No está más herido que tú o yo. El hombre ha tenido un derrame, como le advertí. Ahora, Sra. Hawkins, suba corriendo a contarle a su marido, si es posible, nada al respecto. Por mi parte, debo hacer todo lo posible para salvar la vida de este sujeto tres veces inútil; Jim, tráeme un cuenco."
Cuando regresé con el cuenco, el doctor ya le había subido la manga al capitán y expuesto su gran brazo sinuoso. Estaba tatuado en varios lugares. "Aquí hay suerte", "Viento favorable" y "Billy Bones su capricho", estaban muy bien y claramente ejecutados en el antebrazo; y cerca del hombro había un boceto de una horca y un hombre colgado de ella, hecho, según pensé, con gran espíritu.
"Profético", dijo el doctor, tocando esta imagen con el dedo. "Y ahora, Maestro Billy Bones, si ese es tu nombre, echaremos un vistazo al color de tu sangre. Jim", dijo, "¿le tienes miedo a la sangre?"
"No, señor", respondí.
"Bien, entonces", dijo él, "sostén el cuenco"; y con eso tomó su lanceta y abrió una vena.
Se extrajo una gran cantidad de sangre antes de que el capitán abriera los ojos y mirara confusamente a su alrededor. Primero reconoció al doctor con un ceño inconfundible; luego su mirada cayó sobre mí, y pareció aliviado. Pero de repente su color cambió, y trató de incorporarse, gritando: "¿Dónde está Perro Negro?"
"No hay ningún Perro Negro aquí", dijo el doctor, "excepto el que llevas en tu propia espalda. Has estado bebiendo ron; has tenido un derrame, tal como te advertí; y yo, muy a mi pesar, acabo de sacarte de cabeza de la tumba. Ahora, Sr. Bones—"
"Ese no es mi nombre", lo interrumpió.
"No me importa mucho", respondió el doctor. "Es el nombre de un bucanero de mi conocimiento; y te llamo así por abreviar, y lo que tengo que decirte es esto; un vaso de ron no te matará, pero si tomas uno, tomarás otro y otro, y apuesto mi peluca a que si no te detienes, morirás—¿entiendes eso?—morirás y te irás a tu propio lugar, como el hombre en la Biblia. Vamos, ahora haz un esfuerzo. Te ayudaré a llegar a tu cama esta vez."
Entre los dos, con mucho esfuerzo, logramos levantarlo y llevarlo arriba, y lo acostamos en su cama, donde su cabeza cayó hacia atrás sobre la almohada como si estuviera casi desmayado.
"Ahora, tenlo en cuenta", dijo el doctor, "limpio mi conciencia—el nombre del ron para ti es la muerte."
Y con eso se fue a ver a mi padre, llevándome con él del brazo.
"Esto no es nada", dijo tan pronto como cerró la puerta. "Le he sacado suficiente sangre para mantenerlo tranquilo un rato; debería permanecer acostado una semana, eso es lo mejor para él y para ti; pero otro derrame lo liquidaría."
Parte 1, Capítulo 3
La Mancha Negra
Hacia el mediodía, me detuve en la puerta del capitán con algunas bebidas refrescantes y medicinas. Estaba acostado casi como lo habíamos dejado, solo un poco más alto, y parecía tanto débil como excitado.
"Jim", dijo, "eres el único aquí que vale algo, y sabes que siempre he sido bueno contigo. Nunca pasa un mes sin que te dé un chelín de plata para ti mismo. Y ahora ves, camarada, estoy bastante mal y abandonado por todos; y Jim, ¿me traerás una medida de ron, no es así, amigo?"
"El doctor—", comencé.
Pero él me interrumpió maldiciendo al doctor, con una voz débil pero de todo corazón. "Los doctores son todos unos trapos", dijo; "y ese doctor allí, ¿qué sabe él de hombres de mar? He estado en lugares tan calientes como el pez, y compañeros cayendo con Fiebre Amarilla, y la bendita tierra temblando como el mar con terremotos—¿qué sabe el doctor de tierras como esas?—y yo he vivido de ron, te lo digo. Ha sido mi alimento y bebida, y mi mujer, y si no tengo mi ron ahora que soy un viejo pobre varado en una costa peligrosa, mi sangre caerá sobre ti, Jim, y ese trapo de doctor"; y siguió maldiciendo por un rato más. "Mira, Jim, cómo mis dedos se mueven inquietos", continuó en tono suplicante. "No puedo mantenerlos quietos, de ninguna manera. No he tenido ni una gota en todo este bendito día. Ese doctor es un tonto, te lo digo. Si no tengo un trago de ron, Jim, tendré los terrores; ya he visto algunos de ellos. He visto al viejo Flint allí en la esquina, detrás de ti; tan claro como la imprenta, lo vi; y si tengo los terrores, soy un hombre que ha vivido en lo bravo, y armaré un escándalo. Tu propio doctor dijo que un vaso no me haría daño. Te daré una guinea de oro por un trago, Jim."
Estaba cada vez más excitado, y esto me alarmó por mi padre, que ese día estaba muy débil y necesitaba tranquilidad; además, me tranquilizaban las palabras del doctor, que ahora se me citaban, y me sentí un tanto ofendido por la oferta de un soborno.
“No quiero nada de tu dinero”, dije, “solo lo que le debes a mi padre. Te traeré un vaso, y nada más.”
Cuando se lo llevé, lo agarró ávidamente y se lo bebió de un trago.
"Sí, sí", dijo, "eso está algo mejor, seguro. Y ahora, amigo, ¿el doctor dijo cuánto tiempo debo quedarme aquí en este viejo camarote?"
"Al menos una semana", dije yo.
"¡Rayos!", exclamó. "¡Una semana! No puedo hacer eso; tendrían la mancha negra sobre mí para entonces. Los zánganos están por ahí tratando de descubrirme en este mismo momento; zánganos que no pudieron conservar lo que tenían y quieren apropiarse de lo ajeno. ¿Es ese comportamiento propio de marineros, ahora, quiero saber? Pero soy una persona ahorrativa. Nunca he malgastado mi dinero, ni lo he perdido tampoco; y los engañaré de nuevo. No les tengo miedo. Sacudiré otra vez la vela, amigo, y los engañaré otra vez."
Mientras hablaba así, se había levantado de la cama con gran dificultad, agarrándose a mi hombro con un agarre que casi me hizo gritar, y moviendo las piernas como si fueran un peso muerto. Sus palabras, llenas de espíritu en su significado, contrastaban tristemente con la debilidad de la voz en que eran pronunciadas. Hizo una pausa cuando logró sentarse en el borde.
"Ese doctor me ha hecho", murmuró. "Mis oídos están zumbando. Acuéstame de nuevo."
Antes de que pudiera hacer mucho para ayudarlo, había vuelto a caer a su posición anterior, donde yació en silencio por un tiempo.
"Jim", dijo finalmente, "¿viste a ese hombre de mar hoy?"
"¿Perro Negro?" pregunté.
"¡Ah, Perro Negro!", dijo él. "Es malo; pero hay otros peores que lo manejan. Ahora, si no puedo escapar de ninguna manera, y me dan la mancha negra, ten en cuenta que están tras mi viejo cofre de mar; tú monta a caballo—puedes, ¿verdad? Bueno, entonces, monta a caballo, y ve a—¡sí, lo haré!—a ese eterno trapo de doctor, y dile que llame a todos—magistrados y demás—y él los enfrentará en el Admiral Benbow—toda la tripulación antigua de Flint, hombres y muchachos, los que queden. Yo fui primer oficial, fui el primer oficial de Flint, y soy el único que conoce el lugar. Me lo dio en Savannah, cuando agonizaba, como si fuera a pasar ahora, ¿ves? Pero no te chivarás a menos que me den la mancha negra, o a menos que veas de nuevo a ese Perro Negro o a un hombre de mar con una pierna, Jim—sobre todo a él."
"Pero ¿qué es la mancha negra, capitán?" pregunté.
"Eso es una citación, amigo. Te lo diré si la reciben. Pero mantén tu ojo en el tiempo, Jim, y compartiré contigo por igual, ¡sobre mi honor!"
Él deambuló un poco más, su voz debilitándose; pero poco después de haberle dado su medicina, que tomó como un niño, con el comentario, "Si algún marinero necesitaba drogas, soy yo", finalmente cayó en un sueño profundo y pesado, como un desmayo, en el que lo dejé. Lo que hubiera hecho si todo hubiera salido bien, no lo sé. Probablemente debería haber contado toda la historia al médico, porque temía mortalmente que el capitán se arrepintiera de sus confesiones y pusiera fin a mi vida. Pero como las cosas ocurrieron, mi pobre padre murió repentinamente esa tarde, lo cual dejó todo lo demás de lado. Nuestra aflicción natural, las visitas de los vecinos, la organización del funeral y todo el trabajo de la posada que había que llevar adelante me mantuvieron tan ocupado que apenas tenía tiempo para pensar en el capitán, y mucho menos para tener miedo de él.
A la mañana siguiente, efectivamente bajó y comió como de costumbre, aunque comió poco y, temo, tomó más ron del habitual, ya que se sirvió él mismo del bar, frunciendo el ceño y bufando por la nariz, y nadie se atrevió a contradecirlo. En la noche anterior al funeral estaba tan borracho como siempre; y fue horrible, en esa casa de luto, escucharlo cantar su fea vieja canción de mar; pero débil como estaba, todos temíamos por su vida, y el doctor fue sorprendido de repente con un caso a muchas millas de distancia y nunca estuvo cerca de la casa después de la muerte de mi padre. He dicho que el capitán estaba débil, y de hecho parecía más bien debilitarse que recuperar fuerzas. Subía y bajaba escaleras, iba del salón al bar y viceversa, y a veces sacaba la nariz afuera para oler el mar, agarrándose a las paredes para apoyarse y respirando con dificultad y rapidez como un hombre en una montaña empinada. Nunca se dirigió especialmente a mí, y creo que casi había olvidado sus confidencias; pero su temperamento era más volátil, y permitiendo su debilidad física, más violento que nunca. Tenía ahora una manera alarmante cuando estaba borracho de sacar su sable y dejarlo al descubierto ante él sobre la mesa. Pero con todo eso, le importaban menos las personas y parecía encerrado en sus propios pensamientos y algo perdido. Una vez, por ejemplo, para nuestro extremo asombro, entonó una melodía diferente, una especie de canción de amor campesina que debió haber aprendido en su juventud antes de empezar a seguir el mar.
Así pasaron las cosas hasta que, al día siguiente del funeral, alrededor de las tres de una tarde amarga, brumosa y helada, estaba parado un momento en la puerta, lleno de pensamientos tristes sobre mi padre, cuando vi a alguien acercarse lentamente por el camino. Claramente estaba ciego, pues golpeaba el suelo delante de él con un bastón y llevaba una gran sombra verde sobre los ojos y la nariz; y estaba encorvado, como si fuera por la edad o la debilidad, y llevaba una enorme y vieja capa de mar rota con una capucha que lo hacía parecer deformado positivamente. Nunca vi en mi vida una figura más espantosa. Se detuvo un poco antes de la posada, y elevando su voz en un extraño tono cantarín, se dirigió al aire frente a él: "¿Algún amable amigo informará a un pobre hombre ciego, que ha perdido la preciosa vista de sus ojos en la graciosa defensa de su país natal, Inglaterra—¡y Dios bendiga al Rey Jorge!—dónde o en qué parte de este país puede estar ahora?"
"Estás en el Almirante Benbow, en Black Hill Cove, buen hombre," dije yo.
"Oigo una voz," dijo él, "una voz joven. ¿Me darás tu mano, mi amable joven amigo, y me guiarás adentro?"
Extendí mi mano, y la horrible criatura, suave y sin ojos, la agarró en un momento como una tenaza. Me asusté tanto que intenté retirarla, pero el ciego me atrajo hacia él con un solo movimiento de su brazo.
"Ahora, muchacho," dijo él, "llévame al capitán."
"Señor," dije yo, "por mi palabra, no me atrevo."
"Oh," se burló, "así que es eso. Llévame directamente o te romperé el brazo."
Y le dio, mientras hablaba, un tirón que me hizo gritar.
"Señor," dije yo, "es por su propio bien que lo digo. El capitán ya no es como solía ser. Está sentado con un sable desenvainado. Otro caballero—"
"Vamos, ahora, marcha", interrumpió él; y nunca había escuchado una voz tan cruel, fría y fea como la de ese hombre ciego. Me intimidó más que el dolor, y comencé a obedecer de inmediato, caminando directamente hacia la puerta y hacia el salón, donde nuestro viejo y enfermo bucanero estaba sentado, aturdido por el ron. El ciego se aferró a mí, sujetándome con un puño de hierro y apoyando casi más de su peso en mí de lo que yo podía llevar.
"Llévame directamente hasta él, y cuando esté a la vista, grita, 'Aquí tienes a un amigo, Bill.' Si no lo haces, haré esto", y con eso me dio un tirón que pensé que me haría desmayar. Entre esto y aquello, estaba tan completamente aterrorizado por el mendigo ciego que olvidé mi miedo al capitán, y mientras abría la puerta del salón, grité las palabras que él había ordenado con voz temblorosa.
El pobre capitán levantó los ojos, y con una sola mirada el ron se desvaneció de él y lo dejó mirando sobrio. La expresión de su rostro no era tanto de terror como de enfermedad mortal. Hizo un movimiento para levantarse, pero no creo que le quedara suficiente fuerza en su cuerpo.
"Ahora, Bill, siéntate donde estás", dijo el mendigo. "Si no puedo ver, puedo oír el más mínimo movimiento. Los negocios son negocios. Extiende tu mano izquierda. Muchacho, toma su mano izquierda por la muñeca y acércala a mi derecha."
Ambos le obedecimos al pie de la letra, y vi que pasaba algo desde el hueco de la mano que sostenía su bastón a la palma del capitán, que la cerró al instante.
"Y ahora que eso está hecho", dijo el ciego; y con esas palabras me soltó de repente, y con una precisión y agilidad increíbles, saltó fuera del salón y hacia la carretera, donde, mientras yo seguía inmóvil, pude escuchar cómo su bastón iba golpeteando en la distancia.
Pasó algún tiempo antes de que tanto yo como el capitán pareciéramos recobrar nuestros sentidos, pero al fin, y casi al mismo tiempo, solté su muñeca, que aún sujetaba, y él retiró su mano y miró fijamente la palma.
"¡Las diez en punto!", exclamó. "Seis horas. Aún podemos hacerlo", y se puso de pie.
Pero justo cuando lo hizo, tambaleó, se llevó la mano al cuello, se quedó balanceándose un momento y luego, con un sonido peculiar, cayó desde toda su altura de cara al suelo.
Corrí hacia él de inmediato, llamando a mi madre. Pero la prisa fue en vano. El capitán había sido fulminado por una apoplejía atronadora. Es curioso entenderlo, porque ciertamente nunca me había caído bien el hombre, aunque últimamente había comenzado a compadecerlo, pero tan pronto como vi que estaba muerto, rompí en un torrente de lágrimas. Fue la segunda muerte que había presenciado, y el dolor de la primera aún estaba fresco en mi corazón.
Parte 1, Capítulo 4
El cofre del mar
No perdí tiempo en contarle a mi madre todo lo que sabía, y quizás debería haberle contado mucho antes, y nos vimos de inmediato en una posición difícil y peligrosa. Alguno del dinero del hombre, si es que tenía alguno, ciertamente nos correspondía, pero no era probable que los compañeros de nave de nuestro capitán, sobre todo los dos especímenes vistos por mí, Black Dog y el mendigo ciego, estuvieran inclinados a renunciar a su botín para pagar las deudas del difunto. La orden del capitán de montar de inmediato y cabalgar hacia el Doctor Livesey habría dejado a mi madre sola y desprotegida, lo cual no era concebible. De hecho, parecía imposible que alguno de nosotros pudiera quedarse mucho más tiempo en la casa; el caer de los carbones en la cocina, el tic-tac del reloj mismo, nos llenaba de alarmas. El vecindario, a nuestros oídos, parecía acechado por pasos que se acercaban; y entre el cuerpo muerto del capitán en el suelo del salón y el pensamiento de ese detestable mendigo ciego que acechaba cerca y estaba listo para regresar, había momentos en que, como dice el refrán, saltaba del susto. Algo debía resolverse rápidamente, y finalmente se nos ocurrió salir juntos y buscar ayuda en el poblado vecino. Dicho y hecho. Con la cabeza descubierta, salimos de inmediato en la creciente noche y la niebla helada.
El poblado no estaba a muchas centenas de metros de distancia, aunque fuera de nuestra vista, al otro lado de la siguiente ensenada; y lo que me alentó mucho fue que estaba en dirección opuesta a la de donde el hombre ciego había aparecido y hacia donde presumiblemente había regresado. No tardamos muchos minutos en el camino, aunque a veces nos deteníamos para agarrarnos y escuchar. Pero no hubo ningún sonido inusual, nada más que el suave chapoteo de las olas y el croar de los habitantes del bosque.
Ya era la hora de las velas cuando llegamos al poblado, y nunca olvidaré cuánto me alegré al ver el brillo amarillo en las puertas y ventanas; pero eso, como resultó, fue lo mejor de la ayuda que íbamos a recibir en ese lugar. Porque—uno habría pensado que se avergonzarían de sí mismos—ninguna alma consintió en regresar con nosotros al Almirante Benbow. Cuanto más contábamos de nuestros problemas, más—hombre, mujer y niño—se aferraban al refugio de sus casas. El nombre del Capitán Flint, aunque me era extraño, era suficientemente conocido para algunos allí y llevaba consigo un gran peso de terror. Algunos de los hombres que habían estado trabajando en el campo al otro lado del Almirante Benbow recordaron, además, haber visto varios desconocidos en el camino, y al tomarlos por contrabandistas, habían escapado; y al menos uno había visto una pequeña goleta en lo que llamábamos el Agujero de Kitt. Por esa razón, cualquiera que fuera camarada del capitán era suficiente para asustarlos hasta la muerte. Y en resumen, mientras podíamos conseguir a varios dispuestos a montar hacia la casa del Dr. Livesey, que quedaba en otra dirección, ninguno nos ayudaría a defender la posada.
Dicen que la cobardía es contagiosa; pero el argumento, por otro lado, es un gran estimulante; así que cuando cada uno dijo lo suyo, mi madre les hizo un discurso. No iba a perder, declaró, el dinero que pertenecía a su hijo huérfano; "Si ninguno de los demás se atreve", dijo, "Jim y yo nos atrevemos. Volveremos por donde vinimos, y poca gracias a ustedes, hombres grandes y cobardes. Abriré ese cofre, aunque sea lo último que haga. Y le agradezco por esa bolsa, señora Crossley, para traer de vuelta nuestro dinero legítimo."
Por supuesto que dije que iría con mi madre, y por supuesto que todos se escandalizaron por nuestra temeridad, pero incluso entonces ninguno de los hombres nos acompañaría. Lo único que hicieron fue darme una pistola cargada en caso de que fuéramos atacados, y prometer tener caballos listos ensillados en caso de que nos persiguieran a nuestro regreso, mientras un muchacho iría adelante hacia la casa del doctor en busca de ayuda armada.
Mi corazón latía fuertemente cuando los dos nos aventuramos en la fría noche en esta peligrosa empresa. Una luna llena empezaba a aparecer y miraba rojamente a través de los bordes superiores de la niebla, lo que aumentaba nuestra prisa, pues era evidente que antes de que volviéramos todo estaría tan brillante como el día, y nuestra partida expuesta a los ojos de cualquier observador. Nos deslizamos a lo largo de los setos, silenciosos y rápidos, y no vimos ni oímos nada que aumentara nuestros temores, hasta que, para nuestro alivio, la puerta del Almirante Benbow se cerró tras nosotros.
Deslizé el cerrojo de inmediato, y nos quedamos jadeando por un momento en la oscuridad, solos en la casa con el cuerpo del capitán muerto. Entonces mi madre trajo una vela al bar y, tomados de las manos, avanzamos hacia el salón. Estaba como lo habíamos dejado, boca arriba, con los ojos abiertos y un brazo extendido.
"Baja la persiana, Jim", susurró mi madre; "podrían venir y observar desde afuera". Y luego, dijo ella cuando lo hice, "tenemos que sacar la llave de eso; ¿y quién se atreverá a tocarlo, me gustaría saber?", y dio un tipo de sollozo al decir las palabras.
Me arrodillé de inmediato. En el suelo, cerca de su mano, había un pequeño círculo de papel, ennegrecido por un lado. No podía dudar de que era la mancha negra; y al recogerlo, encontré escrito en el otro lado, con una mano muy buena y clara, este breve mensaje: "Tienes hasta las diez esta noche".
"Él tenía hasta las diez, madre", dije yo; y justo cuando lo dije, nuestro viejo reloj comenzó a sonar. Este ruido repentino nos asustó horriblemente; pero la noticia era buena, porque eran solo las seis.
"Ahora, Jim", dijo ella, "esa llave".
Revisé sus bolsillos, uno tras otro. Unos pocos pequeños centavos, un dedal y algunos hilos y agujas grandes, un trozo de tabaco de mascar mordido en el extremo, su daga con el mango torcido, una brújula de bolsillo y una caja de yesca eran todo lo que contenían, y empecé a desesperar.
"Tal vez esté alrededor de su cuello", sugirió mi madre.
Venciendo una fuerte repugnancia, rasgué su camisa en el cuello, y allí, efectivamente, colgando de un trozo de cuerda alquitranada, que corté con su propia daga, encontramos la llave. Con este triunfo nos llenamos de esperanza y subimos apresuradamente sin demora al pequeño cuarto donde él había dormido tanto tiempo y donde su cofre había estado desde el día de su llegada.
Era como cualquier otro cofre de marinero por fuera, con la inicial "B" quemada en la tapa con hierro caliente, y las esquinas algo aplastadas y rotas como por un largo y rudo uso.
"Dame la llave", dijo mi madre; y aunque la cerradura estaba muy dura, la giró y levantó la tapa en un abrir y cerrar de ojos.
De su interior se elevó un fuerte olor a tabaco y alquitrán, pero en la parte superior no se veía nada más que un traje muy bueno, cuidadosamente cepillado y doblado. Nunca habían sido usados, dijo mi madre. Debajo de eso, comenzaba la miscelánea: un cuadrante, una jarra de hojalata, varios palos de tabaco, dos pares de pistolas muy hermosas, un trozo de plata en barra, un viejo reloj español y algunas otras baratijas de poco valor y en su mayoría de fabricación extranjera, un par de compases montados en latón, y cinco o seis curiosas conchas de las Indias Occidentales. A menudo me he preguntado desde entonces por qué habría llevado estas conchas consigo en su vida errante, culpable y perseguida.
Mientras tanto, no habíamos encontrado nada de valor excepto la plata y las baratijas, y ninguna de estas estorbaba. Debajo había un viejo capote de bote, blanqueado con sal marina en muchas barras de puerto. Mi madre lo levantó con impaciencia, y allí, ante nosotros, las últimas cosas en el cofre: un paquete atado en lona, que parecían papeles, y una bolsa de lienzo que al tocarla sonaba a tintineo de oro.
"Mostraré a esos bribones que soy una mujer honesta", dijo mi madre. "Recibiré lo que me corresponde, ni un céntimo más. Sujeta el bolso de la Sra. Crossley". Y comenzó a contar la cantidad de monedas del capitán desde el bolso del marinero hacia el que yo sostenía.
Fue un trabajo largo y difícil, porque las monedas eran de todos los países y tamaños: doblones, luises de oro, guineas, piezas de a ocho, y no sé qué más, todo mezclado al azar. Las guineas eran especialmente escasas, y solo con estas mi madre sabía hacer su cuenta.
Cuando estábamos a mitad de camino, de repente puse mi mano en su brazo, pues había escuchado en el aire frío y silencioso un sonido que me heló el corazón: el golpeteo del bastón del ciego sobre el camino congelado. Se acercaba más y más mientras nosotros aguantábamos la respiración. Luego golpeó fuertemente en la puerta de la posada, y después pudimos escuchar cómo intentaba girar la manija y cómo sonaba el cerrojo mientras el desdichado intentaba entrar; después hubo un largo periodo de silencio dentro y fuera. Finalmente, el golpeteo comenzó de nuevo, y, para nuestra indescriptible alegría y gratitud, se fue desvaneciendo lentamente hasta que dejamos de oírlo.
"Madre", dije, "toma todo y vámonos", pues estaba seguro de que la puerta cerrada con cerrojo debía parecer sospechosa y atraería todo el enjambre sobre nuestras cabezas, aunque qué agradecido estaba de haberla cerrado con cerrojo, nadie podría decirlo que no hubiera conocido a ese terrible ciego.
Pero mi madre, asustada como estaba, no quiso aceptar ni una fracción más de lo que le correspondía y estaba obstinadamente reacia a conformarse con menos. Todavía no eran ni las siete, decía, ni de lejos; conocía sus derechos y los reclamaría; y aún estaba discutiendo conmigo cuando un pequeño silbido sonó bastante lejos en la colina. Eso fue suficiente, más que suficiente, para ambos.
"Tomaré lo que tengo", dijo, levantándose de un salto.
"Y yo tomaré esto para cuadrar la cuenta", dije, recogiendo el paquete de lona encerada.
Al siguiente momento, ambos estábamos bajando a tientas las escaleras, dejando la vela junto al cofre vacío; y luego abrimos la puerta y estábamos en plena retirada. No habíamos empezado un momento demasiado pronto. La niebla se disipaba rápidamente; ya la luna brillaba claramente en el terreno elevado a ambos lados; y solo en el fondo exacto del valle y alrededor de la puerta de la taberna colgaba aún un velo delgado sin romper que ocultaba los primeros pasos de nuestra escapada. Mucho antes de llegar a la mitad del camino hacia el poblado, apenas más allá del fondo de la colina, tendríamos que salir a la luz de la luna. Y eso no era todo, pues el sonido de varios pasos corriendo ya llegaba a nuestros oídos, y al mirar en su dirección, una luz que se agitaba y avanzaba rápidamente mostraba que uno de los recién llegados llevaba una linterna.
"Querida", dijo mi madre de repente, "toma el dinero y sigue corriendo. Me estoy desmayando".
Esto era ciertamente el fin para ambos, pensé. ¡Cómo maldecía la cobardía de los vecinos! ¡Cómo culpaba a mi pobre madre por su honestidad y su codicia, por su imprudencia pasada y su debilidad presente! Estábamos justo en el pequeño puente, por buena suerte; y la ayudé, tambaleándose como estaba, hasta el borde del banco, donde, efectivamente, suspiró y cayó sobre mi hombro. No sé cómo encontré la fuerza para hacerlo, y temo que se hizo de manera brusca, pero logré arrastrarla hasta abajo del banco y un poco hacia debajo del arco. No pude moverla más, pues el puente era demasiado bajo para dejarme hacer más que arrastrarme por debajo de él. Así que allí tuvimos que quedarnos, mi madre casi completamente expuesta y ambos al alcance del oído de la posada.
Parte 1, Capítulo 5
El último del ciego
Mi curiosidad, en cierto sentido, era más fuerte que mi miedo, pues no podía quedarme donde estaba, sino que me arrastré de nuevo hacia el banco, desde donde, protegiendo mi cabeza detrás de un matorral de retama, podía vigilar el camino frente a nuestra puerta. Apenas me había posicionado cuando mis enemigos comenzaron a llegar, siete u ocho de ellos, corriendo con fuerza, sus pies golpeando el suelo desentonadamente a lo largo del camino y el hombre con la linterna algunos pasos por delante. Tres hombres corrían juntos, de la mano; y pude distinguir, incluso a través de la niebla, que el hombre del medio de este trío era el mendigo ciego. Al momento siguiente, su voz me confirmó que tenía razón.
"¡Abajo con la puerta!", gritó.
"Sí, sí, señor", respondieron dos o tres; y se lanzaron sobre el Almirante Benbow, seguidos por el portador de la linterna; y luego pude verlos detenerse, y escuché discursos susurrados en tono más bajo, como si estuvieran sorprendidos de encontrar la puerta abierta. Pero la pausa fue breve, pues el ciego volvió a dar sus órdenes. Su voz sonaba más alta y más fuerte, como si estuviera ardiendo de ansiedad y rabia.
"¡Dentro, dentro, dentro!", gritó, y los maldijo por su demora.
Cuatro o cinco de ellos obedecieron de inmediato, mientras dos permanecieron en el camino con el formidable mendigo. Hubo una pausa, luego un grito de sorpresa, y luego una voz desde la casa gritó: "Bill está muerto".
Pero el ciego volvió a maldecirlos por su demora.
"¡Búsquenlo, algunos de ustedes, holgazanes evitadores, y el resto arriba y traigan el cofre", gritó.
Podía oír sus pies repiqueteando por nuestras viejas escaleras, de modo que la casa debió de temblar con ello. Inmediatamente después, surgieron nuevos sonidos de asombro; la ventana de la habitación del capitán se abrió de golpe con un estruendo y un tintineo de vidrios rotos, y un hombre se asomó a la luz de la luna, cabeza y hombros, y se dirigió al mendigo ciego en el camino debajo de él.
"Pew", gritó, "nos han ganado. Alguien ha revuelto el cofre de arriba abajo". “¿Está ahí?” rugió Pew.
"El dinero está ahí".
El ciego maldecía el dinero.
"¡Por el puño de Flint, quiero decir!" gritó.
"No lo vemos por aquí de ninguna manera", respondió el hombre.
"¡Eh, ustedes ahí abajo, ¿está en Bill?" gritó nuevamente el ciego.
En ese momento, otro tipo, probablemente el que había quedado abajo para registrar el cuerpo del capitán, llegó a la puerta de la posada. "Bill ya ha sido revisado", dijo, "no queda nada".
"Son estos del inn, es ese chico. ¡Ojalá le hubiera sacado los ojos!" gritó Pew, el ciego. "Hace poco tiempo, tenían la puerta con cerrojo cuando la probé. ¡Dispersaos, muchachos, y encontradlos!"
"Claro, dejaron su luz aquí", dijo el tipo desde la ventana.
"¡Dispersaos y encontradlos! ¡Revolved la casa entera!" reiteró Pew, golpeando con su bastón en el camino.
Luego hubo un gran revuelo en toda nuestra vieja posada, pies pesados golpeando de un lado a otro, muebles tirados, puertas derribadas, hasta que las rocas mismas resonaban y los hombres salían de nuevo, uno tras otro, a la calle y declaraban que no nos encontraban por ningún lado. Y justo el mismo silbido que había alarmado a mi madre y a mí por el dinero del capitán muerto era una vez más claramente audible a través de la noche, pero esta vez repetido dos veces. Había pensado que era la trompeta del ciego, por así decirlo, llamando a su tripulación al asalto, pero ahora descubrí que era una señal desde la ladera hacia el poblado, y por su efecto en los bucaneros, una señal para advertirles de un peligro inminente.
"Allí está Dirk de nuevo", dijo uno. "¡Dos veces! Tendremos que largarnos, camaradas".
"¡Muévanse, rufianes!" gritó Pew. "Dirk fue un tonto y un cobarde desde el principio, no deberían hacerle caso. Deben estar cerca; no pueden estar lejos; tienen las manos sobre ello. ¡Dispersaos y búscalos, perros! ¡Oh, que se me parta el alma!" gritó, "¡si tuviera ojos!"
Este llamamiento pareció tener algún efecto, pues dos de los tipos comenzaron a buscar aquí y allá entre los trastos, pero de manera vacilante, pensé, y con un ojo puesto todo el tiempo en su propio peligro, mientras que los demás permanecían irresolutos en el camino.
"Tienen las manos sobre miles, ¡imbéciles, y se quedan parados! Serían tan ricos como reyes si pudieran encontrarlo, y saben que está aquí, y se quedan ahí escondiéndose. Ninguno de ustedes se atrevió a enfrentar a Bill, ¡y yo lo hice, un ciego! ¡Y voy a perder mi oportunidad por ustedes! ¡Voy a ser un pobre mendigo arrastrándome, mendigando ron, cuando podría estar rodando en un carruaje! Si tuvieran el coraje de un gorgojo en un bizcocho, todavía los atraparían".
"Por el amor de Dios, Pew, ¡tenemos los doblones!" gruñó uno.
"Podrían haber escondido la cosa bendita", dijo otro. "Toma los Georges, Pew, y no te quedes aquí chillando".
Chillar era la palabra adecuada para eso; la ira de Pew subió tanto ante estas objeciones que, finalmente, su pasión tomó completamente el control, golpeó a diestra y siniestra en su ceguera y su bastón sonó pesadamente sobre más de uno.
Estos, a su vez, maldecían al ciego malhechor, lo amenazaban en términos horribles e intentaban en vano atrapar el bastón y arrebatárselo de las manos.
Esta disputa fue nuestra salvación, porque mientras aún estaba en pleno apogeo, otro sonido llegó desde la cima de la colina, del lado del poblado: el trotar de caballos galopando. Casi al mismo tiempo, un disparo de pistola, destello y estruendo, vino desde el lado del seto. Y ese fue claramente el último señal de peligro, pues los bucaneros se volvieron de inmediato y huyeron, separándose en todas direcciones, uno hacia el mar a lo largo de la cala, otro en diagonal por la colina, y así sucesivamente, de modo que en medio minuto no quedó ni una señal de ellos excepto Pew. Lo habían abandonado, ya sea por pánico absoluto o por venganza por sus palabras y golpes injustos, no lo sé; pero allí se quedó, dando golpes arriba y abajo en el camino en un frenesí, buscando y llamando a sus camaradas. Finalmente, tomó un mal giro y corrió unos pasos más allá de mí, hacia el poblado, gritando: "Johnny, Perro Negro, Dirk", y otros nombres, "no dejarán a viejo Pew, camaradas, no a viejo Pew".
Justo en ese momento, el ruido de los caballos coronó la colina, y cuatro o cinco jinetes aparecieron a la vista a la luz de la luna y descendieron a toda velocidad por la pendiente.
Al ver esto, Pew se dio cuenta de su error, se giró con un grito y corrió directo hacia la cuneta, en la cual se lanzó de cabeza. Pero en un segundo estaba de pie nuevamente y se lanzó de nuevo, ahora completamente desconcertado, justo bajo el caballo más cercano que se aproximaba.
El jinete intentó salvarlo, pero en vano. Pew cayó con un grito que resonó alto en la noche; y las cuatro pezuñas lo pisotearon y lo despreciaron mientras pasaban. Cayó de costado, luego se desplomó suavemente sobre su rostro y ya no se movió más.
Salté de pie y saludé a los jinetes. Al menos se detuvieron, horrorizados por el accidente; y pronto vi quiénes eran. Uno, rezagado detrás del resto, era un joven que había salido del poblado hacia la casa del Dr. Livesey; los demás eran oficiales de aduana, a quienes había encontrado en el camino y con quienes había tenido la inteligencia de regresar de inmediato. Alguna noticia del lanchón en Kitt's Hole había llegado al Supervisor Dance y lo había enviado esa noche en nuestra dirección, y a esa circunstancia mi madre y yo debíamos nuestra salvación de la muerte.
Pew estaba muerto, completamente muerto. En cuanto a mi madre, cuando la llevamos de vuelta al caserío, un poco de agua fría y sales la revivieron pronto, y no sufrió ningún daño por el susto, aunque continuaba lamentando la pérdida del dinero. Mientras tanto, el supervisor cabalgó tan rápido como pudo hacia Kitt's Hole; pero sus hombres tuvieron que desmontar y adentrarse en la cañada a tientas, guiando y a veces sosteniendo a sus caballos, y temiendo continuamente emboscadas; por lo tanto, no fue sorprendente que cuando llegaron a la cañada, el lugre ya estaba en marcha, aunque aún cerca. Él la llamó. Una voz le respondió, diciéndole que se mantuviera fuera de la luz de la luna o recibiría plomo, y al mismo tiempo una bala silbó cerca de su brazo. Poco después, el lugre dobló el cabo y desapareció. El Sr. Dance se quedó allí, como dijo, "fuera de su elemento", y todo lo que pudo hacer fue enviar a un hombre a B—— para avisar al cortador. "Y eso," dijo él, "es casi como no hacer nada. Se han ido limpios, y así se acaba. Solo," agregó, "me alegra haber pisado los callos del Maestro Pew", porque para entonces había escuchado mi historia.
Regresé con él al Almirante Benbow, y no puedes imaginar una casa en un estado tan destrozado; los mismos tipos habían derribado el reloj en su furiosa búsqueda de mi madre y de mí mismo; y aunque no se había llevado nada en realidad excepto la bolsa de dinero del capitán y un poco de plata de la caja, pude ver de inmediato que estábamos arruinados. El Sr. Dance no pudo entender nada de la escena.
"¿Se llevaron el dinero, dices? Bueno, entonces, Hawkins, ¿qué demonios estaban buscando? ¿Más dinero, supongo?"
"No, señor; no dinero, creo," respondí yo. "De hecho, señor, creo que tengo la cosa en el bolsillo de mi pecho; y para decirle la verdad, me gustaría ponerla a salvo."
"Desde luego, muchacho; muy bien dicho," dijo él. "Lo tomaré, si quieres."
"Pensé que tal vez el Dr. Livesey—" comencé.
—Perfectamente correcto —interrumpió con mucha alegría—, perfectamente correcto: un caballero y un magistrado. Y ahora que lo pienso, podría ir yo mismo allí y reportarle al señor o al alguacil. El Maestro Pew está muerto, después de todo; no es que lo lamente, pero está muerto, ¿ves?, y la gente lo usará en contra de un oficial de Su Majestad, si pueden. Ahora, te diré, Hawkins, si quieres, puedo llevarte conmigo.
Le agradecí sinceramente la oferta, y caminamos de vuelta al caserío donde estaban los caballos. Para cuando le conté a mamá mi propósito, todos estaban montados.
—Dogger —dijo el Sr. Dance—, tienes un buen caballo; llévate a este muchacho contigo.
Tan pronto como estuve montado, agarrando el cinturón de Dogger, el supervisor dio la orden, y el grupo se lanzó a buen trote por el camino hacia la casa del Dr. Livesey.
Parte 1, Capítulo 6
Los papeles del capitán
Cabalgamos con fuerza hasta que nos detuvimos frente a la puerta del Dr. Livesey. La casa estaba completamente oscura desde el frente.
El Sr. Dance me dijo que bajara y golpeara, y Dogger me dio un estribo para descender. La puerta se abrió casi de inmediato por la doncella.
—¿Está el Dr. Livesey? —pregunté.
No, dijo ella, había regresado por la tarde pero se había ido al salón para cenar y pasar la tarde con el señor.
—Así que allá vamos, muchachos —dijo el Sr. Dance.
Esta vez, como la distancia era corta, no monté, sino que corrí con la correa del estribo de Dogger hasta las puertas del lodge y por la larga avenida deshojada y iluminada por la luna hasta donde la línea blanca de los edificios del salón se veía a ambos lados sobre los antiguos jardines. Aquí el Sr. Dance se bajó, y llevándome con él, fue admitido con una palabra en la casa.
El sirviente nos condujo por un pasillo alfombrado y nos llevó al final a una gran biblioteca, toda revestida de estanterías y bustos encima de ellas, donde el señor y el Dr. Livesey estaban sentados, pipa en mano, a cada lado de un fuego brillante.
Nunca había visto al señor tan de cerca. Era un hombre alto, de más de seis pies de altura, y ancho en proporción, con un rostro franco, rudo y listo para cualquier cosa, todo rugoso, enrojecido y surcado por sus largos viajes. Sus cejas eran muy negras y se movían con facilidad, lo que le daba un aspecto de cierto temperamento, no malo, dirías tú, pero rápido y vivo.
"Adelante, Sr. Dance," dice él, muy solemne y condescendiente.
"Buenas tardes, Dance," dice el doctor con un gesto. "Y buenas tardes para ti, amigo Jim. ¿Qué buen viento te trae por aquí?"
El supervisor se puso recto y rígido y contó su historia como una lección; y deberías haber visto cómo los dos caballeros se inclinaron hacia adelante y se miraron el uno al otro, olvidándose de fumar por la sorpresa y el interés. Cuando escucharon cómo mi madre regresó a la posada, el Dr. Livesey golpeó su muslo con entusiasmo, y el señor exclamó "¡Bravo!" y rompió su larga pipa contra la chimenea. Mucho antes de que terminara, el Sr. Trelawney (ese, recordarás, era el nombre del señor) se había levantado de su asiento y caminaba de un lado a otro por la habitación, y el doctor, como si quisiera escuchar mejor, se había quitado su peluca empolvada y estaba sentado allí pareciendo muy extraño con su propia cabeza rapada y negra.
Finalmente, el Sr. Dance terminó la historia.
—Sr. Dance —dijo el señor—, usted es un hombre muy noble. Y respecto a haber perseguido a ese negro, atroz malhechor, lo considero un acto de virtud, señor, como pisotear una cucaracha. Este muchacho Hawkins parece ser un buen tipo, lo percibo. Hawkins, ¿podrías tocar esa campana? El Sr. Dance debe tomar algo de cerveza.
—Y entonces, Jim —dijo el doctor—, tú tienes la cosa que ellos buscaban, ¿verdad?
—Aquí está, señor —dije yo, entregándole el paquete de aceite de lona.
El doctor lo examinó todo detenidamente, como si le picaran los dedos por abrirlo; pero en lugar de hacer eso, lo guardó tranquilamente en el bolsillo de su abrigo.
—Señor —dijo él—, cuando el Sr. Dance haya tomado su cerveza, por supuesto, tendrá que marcharse en servicio de Su Majestad; pero yo pienso quedarme con Jim Hawkins aquí para que duerma en mi casa, y con su permiso, propongo que subamos la tarta fría y le dejemos cenar.
—Como prefieras, Livesey —dijo el señor—; Hawkins se ha ganado algo mejor que una tarta fría.
Así que trajeron una gran tarta de paloma y la pusieron en una mesa auxiliar, y yo cené con ganas, pues tenía un hambre de lobo, mientras el Sr. Dance recibía más elogios y finalmente fue despedido.
—Y ahora, señor —dijo el doctor.
—Y ahora, Livesey —dijo el señor al mismo tiempo.
—Uno a la vez, uno a la vez —rió el Dr. Livesey. —¿Has oído hablar de este Flint, supongo?
—¡Oído de él! —exclamó el señor—. ¡Oído de él, dices! Él fue el bucanero más sediento de sangre que navegó. Barbanegra era un niño comparado con Flint. Los españoles tenían un miedo prodigioso de él, les digo, señor, a veces me enorgullecía de que fuera inglés. He visto sus gavias con mis propios ojos, frente a Trinidad, y el cobarde hijo de un barril de ron con el que navegué retrocedió, retrocedió, señor, hacia el Puerto de España.
—Bueno, yo también he oído hablar de él, en Inglaterra —dijo el doctor—. Pero el punto es, ¿tenía dinero?
—¡Dinero! —gritó el señor—. ¿Has oído la historia? ¿Qué querían esos villanos sino dinero? ¿Para qué se preocupan sino por dinero? ¿Por qué arriesgarían sus pellejos de rufianes sino por dinero?
—Eso pronto lo sabremos —respondió el doctor—. Pero estás tan confundidamente exaltado y exclamativo que no puedo meter ni una palabra. Lo que quiero saber es esto: suponiendo que tengo aquí en mi bolsillo alguna pista de dónde Flint enterró su tesoro, ¿ese tesoro valdrá mucho?
—¡Valdrá, señor! —exclamó el señor—. Valdrá esto: si tenemos la pista de la que hablas, equiparé un barco en el muelle de Bristol, te llevaré a ti y a Hawkins aquí, y tendré ese tesoro aunque busque un año.
—Muy bien —dijo el doctor—. Ahora, si Jim está de acuerdo, abriremos el paquete; y lo colocó ante él sobre la mesa.
El paquete estaba cosido, y el doctor tuvo que sacar su estuche de instrumentos y cortar las puntadas con sus tijeras médicas. Contenía dos cosas: un libro y un papel sellado.
—Primero probaremos con el libro —observó el doctor.
El señor y yo estábamos mirando por encima de su hombro mientras lo abría, porque el Dr. Livesey amablemente me había indicado que dejara la mesa auxiliar, donde había estado comiendo, para disfrutar del espectáculo de la búsqueda. En la primera página solo había algunos garabatos, como los que haría un hombre con una pluma en la mano por ociosidad o práctica. Uno de ellos era el mismo que el tatuaje, "Billy Bones his fancy"; luego estaba "Mr. W. Bones, compañero", "No more rum", "Off Palm Key he got itt", y algunos otros fragmentos, principalmente palabras sueltas e ininteligibles. No pude evitar preguntarme quién era el que "lo consiguió" y qué era "itt" que consiguió. Una puñalada en la espalda, lo más probable.
—No hay mucha instrucción aquí —dijo el Dr. Livesey mientras pasaba a la siguiente página.
Las siguientes diez o doce páginas estaban llenas de una curiosa serie de entradas. En un extremo de la línea había una fecha y en el otro una suma de dinero, como en los libros de cuentas comunes, pero en lugar de escritura explicativa, solo había una variable cantidad de cruces entre ambos. Por ejemplo, el 12 de junio de 1745, una suma de setenta libras claramente se había vuelto adeudada a alguien, y no había más que seis cruces para explicar la causa. En algunos casos, ciertamente, se agregaría el nombre de un lugar, como "Offe Caracas", o simplemente una entrada de latitud y longitud, como "62° 17′ 20″, 19° 2′ 40″".
El registro duró casi veinte años, aumentando el monto de las entradas individuales a medida que pasaba el tiempo, y al final se había elaborado un gran total después de cinco o seis sumas incorrectas, con estas palabras añadidas: "Bones, su botín".
"No puedo entender esto", dijo el Dr. Livesey.
"La cosa es clara como el día", exclamó el caballero. "Este es el libro de cuentas del perverso desalmado. Estas cruces representan los nombres de los barcos o ciudades que hundieron o saquearon. Las sumas son la parte del bribón, y donde temía ambigüedad, vean que añadió algo más claro. 'Offe Caracas', ahora; ven aquí, aquí hubo algún infeliz barco abordado en esa costa. Dios ayude a las pobres almas que la tripulaban—coral hace mucho."
"¡Exacto!" dijo el doctor. "Vean lo que es ser un viajero. ¡Exacto! Y las cantidades aumentan, ven, a medida que él ascendía en rango."
Poco más había en el volumen aparte de algunos rumbos de lugares anotados en las páginas en blanco hacia el final y una tabla para convertir monedas francesas, inglesas y españolas a un valor común.
"¡Hombre ahorrativo!" exclamó el doctor. "No era el tipo para ser engañado."
"Y ahora", dijo el caballero, "vamos con el otro."
El papel había sido sellado en varios lugares con un dedal a modo de sello; tal vez el mismo dedal que encontré en el bolsillo del capitán. El doctor abrió los sellos con gran cuidado, y cayó un mapa de una isla, con latitud y longitud, sondeos, nombres de colinas y bahías y entradas, y todos los detalles necesarios para llevar un barco a un fondeadero seguro en sus costas. Tenía alrededor de nueve millas de largo y cinco de ancho, con forma, podríamos decir, de un dragón gordo de pie, y tenía dos puertos interiores excelentes, y una colina en la parte central marcada como "El Telescopio". Había varias adiciones de una fecha posterior, pero sobre todo, tres cruces de tinta roja: dos en la parte norte de la isla, una en el suroeste; y al lado de esta última, en la misma tinta roja y en una mano pequeña y ordenada, muy diferente de los garabatos tambaleantes del capitán, estas palabras: "La mayor parte del tesoro aquí".
En la parte de atrás, la misma mano había escrito esta información adicional:
Árbol alto, hombro del Telescopio, marcando un punto al N. de N.N.E. Isla Esqueleto E.S.E. y por E. Diez pies. La plata en barra está en la caché norte; puedes encontrarla siguiendo la dirección del montículo este, diez brazas al sur del peñasco negro con una cara. Las armas se encuentran fácilmente, en la colina de arena, punto N. del cabo de la entrada norte, marcando E. y un cuarto N. J.F.
Eso fue todo; pero breve como era, e incomprensible para mí, llenó al caballero y al Dr. Livesey de deleite.
"Livesey", dijo el caballero, "renunciarás a esta miserable práctica de inmediato. Mañana parto hacia Bristol. En tres semanas, ¡tres semanas!, dos semanas, diez días, tendremos el mejor barco, señor, y la tripulación más selecta de Inglaterra. Hawkins vendrá como grumete. Serás un famoso grumete, Hawkins. Tú, Livesey, serás el médico del barco; yo seré el almirante. Llevaremos a Redruth, Joyce y Hunter. Tendremos vientos favorables, un paso rápido y no la menor dificultad en encontrar el lugar, y dinero para comer, para rodar, para jugar alegremente para siempre después."
"Trelawney", dijo el doctor, "iré contigo; y me comprometo por ello, también lo hará Jim, y será un crédito para la empresa. Solo hay un hombre del que tengo miedo."
"¿Y quién es ese?", gritó el caballero. "¡Nombre al perro, señor!"
"Tú", respondió el doctor; "porque no puedes cerrar la boca. No somos los únicos que conocemos este papel. Estos tipos que atacaron la posada esta noche —valientes, desesperados, seguro— y el resto que se quedó a bordo de ese lugre, y más, me atrevo a decir, no muy lejos, todos, sin excepción, están decididos a conseguir ese dinero. Ninguno de nosotros debe ir solo hasta que lleguemos al mar. Jim y yo nos quedaremos juntos mientras tanto; tú llevarás a Joyce y Hunter cuando vayas a Bristol, y desde el principio hasta el final, ninguno de nosotros debe susurrar una palabra de lo que hemos encontrado."
"Livesey", respondió el caballero, "siempre tienes razón. Seré tan silencioso como la tumba."
Parte 2, El cocinero del barco, Capítulo 7
Voy a Bristol
Pasó más tiempo del que el doctor imaginaba antes de que estuviéramos listos para el mar, y ninguno de nuestros primeros planes, ni siquiera el del Dr. Livesey de mantenerme a su lado, pudo llevarse a cabo como teníamos previsto. El doctor tuvo que ir a Londres para que otro médico se hiciera cargo de su consulta; el squire estaba ocupado en Bristol; y yo seguía viviendo en la mansión bajo el cuidado de viejo Redruth, el guardabosques, casi como un prisionero, pero lleno de sueños marinos y encantadoras anticipaciones de islas extrañas y aventuras. Meditaba durante horas sobre el mapa, cuyos detalles recordaba bien. Sentado junto al fuego en la habitación de la ama de llaves, me aproximaba a esa isla en mi fantasía desde todas las direcciones posibles; exploraba cada acre de su superficie; subía mil veces a esa colina alta que llaman el Telescopio, y desde la cima disfrutaba de los paisajes más maravillosos y cambiantes. A veces la isla estaba llena de salvajes con quienes luchábamos, otras veces llena de animales peligrosos que nos cazaban, pero en todas mis fantasías nada se comparaba en extrañeza y tragedia a nuestras aventuras reales.
Así pasaron las semanas, hasta que un día llegó una carta dirigida al Dr. Livesey, con esta adición: "Para ser abierta en caso de su ausencia por Tom Redruth o el joven Hawkins". Siguiendo esta orden, encontramos, o más bien encontré —porque el guardabosques era bastante malo leyendo cualquier cosa que no fueran impresos— las siguientes noticias importantes:
Old Anchor Inn, Bristol, 1 de marzo de 17—. Querido Livesey: Como no sé si estás en la mansión o aún en Londres, envío esta carta en doble copia a ambos lugares. El barco está comprado y equipado. Está anclado, listo para zarpar. Nunca has imaginado un bergantín más bonito; hasta un niño podría navegarlo. Doscientas toneladas; nombre, Hispaniola. La conseguí a través de mi viejo amigo Blandly, quien se ha revelado como el más sorprendente aliado. El admirable compañero literalmente se esforzó en mi interés, y lo mismo puedo decir de todos en Bristol, tan pronto como se enteraron del puerto hacia donde navegábamos—tesoro, quiero decir. “Redruth,” dije interrumpiendo la carta, “al doctor Livesey no le gustará eso. El squire ha estado hablando, después de todo.” “Bueno, ¿y quién tiene más derecho?” gruñó el guardabosques. “Sería un lío si el squire no hablara en nombre del doctor Livesey, supongo.” Con eso, abandoné cualquier intento de comentario y seguí leyendo directamente: Blandly mismo encontró la Hispaniola, y mediante una gestión admirable la obtuvo por una miseria. Hay una clase de hombres en Bristol que tienen un prejuicio monstruoso contra Blandly. Llegan al extremo de declarar que este honesto hombre haría cualquier cosa por dinero, que la Hispaniola le pertenecía y que me la vendió a un precio absurdo, las calumnias más transparentes. Sin embargo, ninguno de ellos se atreve a negar los méritos del barco. Hasta ahora todo iba bien. Los trabajadores, cierto es—los aparejadores y demás—eran irritantemente lentos; pero el tiempo curó eso. Fue la tripulación lo que me preocupó. Deseaba una veintena de hombres—por si acaso, nativos, bucaneros o los odiosos franceses—y tuve un verdadero problema para encontrar siquiera media docena, hasta que el golpe de fortuna más notable me trajo justo al hombre que necesitaba. Estaba de pie en el muelle cuando, por pura casualidad, entablé conversación con él. Descubrí que era un viejo marinero, tenía una taberna, conocía a todos los hombres de mar en Bristol, había perdido la salud en tierra y quería un buen puesto como cocinero para volver al mar. Había cojeado hasta allí esa mañana, dijo, para oler la sal. Me conmovió profundamente—como a ti también te habría conmovido—y, por pura lástima, lo contraté en el acto como cocinero del barco. Le llaman Long John Silver, y ha perdido una pierna; pero yo lo consideré una recomendación, ya que la perdió en servicio de su país, bajo el inmortal Hawke. No tiene pensión, Livesey. ¡Imagina la abominable era en que vivimos! Bien, señor, pensé que solo había encontrado un cocinero, pero descubrí toda una tripulación. Entre Silver y yo reunimos en pocos días a un grupo de los marineros más duros imaginable—no eran bonitos de ver, pero por sus caras tenían un espíritu indomable. Declaro que podríamos luchar contra una fragata. Incluso Long John se deshizo de dos de los seis o siete que ya había contratado. Me demostró en un instante que eran el tipo de marineros de agua dulce que teníamos que temer en una aventura importante. Estoy en la salud y el espíritu más magníficos, comiendo como un toro, durmiendo como un tronco, pero no disfrutaré ni un momento hasta escuchar a mis viejos marineros pisoteando alrededor del cabrestante. ¡Al mar, ho! ¡Al diablo con el tesoro! Es la gloria del mar lo que me ha vuelto la cabeza. Así que ahora, Livesey, ven pronto; no pierdas ni una hora, si me respetas. Que el joven Hawkins vaya de inmediato a ver a su madre, con Redruth como guardaespaldas; y luego ambos vengan a Bristol a toda velocidad. John Trelawney Posdata: No te dije que Blandly, quien, por cierto, enviará un barco compañero tras nosotros si no aparecemos para finales de agosto, encontró un hombre admirable para maestro de navegación—un hombre rígido, lo cual lamento, pero en todos los demás aspectos un tesoro. Long John Silver desenterró a un hombre muy competente para primer oficial, un hombre llamado Arrow. Tengo un contramaestre que toca la gaita, Livesey; así que las cosas se manejarán a la manera de un buque de guerra en el buen barco Hispaniola. Olvidé decirte que Silver es un hombre de fortuna; sé por mi propia cuenta que tiene una cuenta bancaria que nunca ha estado sobregirada. Deja a su esposa a cargo de la posada; y como ella es una mujer de color, un par de viejos solterones como tú y yo podemos excusarnos por sospechar que es la esposa, tanto como la salud, lo que lo hace volver a vagar. J. T. P.D.: Hawkins puede quedarse una noche con su madre. J. T.
Puedes imaginar la emoción que me causó esa carta. Estaba medio loco de alegría; y si alguna vez desprecié a un hombre, fue al viejo Tom Redruth, quien no hacía más que quejarse y lamentarse. Cualquiera de los subguardabosques habría cambiado gustoso de lugar con él; pero tal era el deseo del squire, y el deseo del squire era como ley para todos ellos. Nadie más que el viejo Redruth se habría atrevido siquiera a quejarse.
A la mañana siguiente él y yo partimos a pie hacia el Almirante Benbow, y allí encontré a mi madre en buena salud y ánimo. El capitán, que tanto tiempo había sido causa de tanto malestar, se había ido donde los malvados dejan de molestar. El squire había mandado reparar todo y repintar las salas públicas y el letrero, y había añadido algunos muebles—sobre todo un hermoso sillón para mi madre en el bar. También le había conseguido un chico como aprendiz para que no le faltara ayuda mientras yo estuviera ausente.
Fue al ver a ese chico que entendí, por primera vez, mi situación. Hasta ese momento había pensado en las aventuras que me esperaban, y no en el hogar que dejaba; y ahora, al ver a este torpe extraño, que iba a quedarse aquí en mi lugar junto a mi madre, tuve mi primer ataque de lágrimas. Me temo que hice la vida imposible a ese chico, porque como era nuevo en el trabajo, tuve cien oportunidades de corregirlo y reprenderlo, y no tardé en aprovecharlas.
Pasó la noche, y al día siguiente, después de cenar, Redruth y yo estábamos de nuevo en marcha. Me despedí de madre y del rincón donde había vivido desde que nací, y del querido viejo Almirante Benbow—ya no tan querido desde que fue repintado. Uno de mis últimos pensamientos fue para el capitán, que tantas veces había paseado por la playa con su sombrero de tres picos, su mejilla marcada por un sablazo y su viejo telescopio de latón. Al siguiente momento doblamos la esquina y mi hogar desapareció de mi vista.
El correo nos recogió al anochecer en el Royal George del páramo. Estaba apretado entre Redruth y un respetable anciano, y a pesar del rápido movimiento y el aire frío de la noche, debo haberme dormido mucho desde el principio, y luego dormí como un tronco cuesta arriba y cuesta abajo a través de una etapa tras otra, porque cuando por fin me despertaron fue con un golpe en las costillas, y abrí los ojos para ver que estábamos detenidos frente a un gran edificio en una calle de la ciudad y que ya había amanecido desde hacía mucho.
"¿Dónde estamos?" pregunté.
"En Bristol," dijo Tom. "Baja."
El Sr. Trelawney se había instalado en una posada hacia abajo en los muelles para supervisar el trabajo en el bergantín. Allí tuvimos que caminar ahora, y nuestro camino, para mi gran alegría, pasaba por los muelles y junto a la gran multitud de barcos de todos los tamaños, aparejos y naciones. En uno, los marineros cantaban mientras trabajaban; en otro, hombres estaban en lo alto, altos sobre mi cabeza, colgados de hilos que parecían más delgados que el de una araña. Aunque había vivido toda mi vida junto a la costa, parecía que nunca había estado tan cerca del mar hasta entonces. El olor a brea y sal era algo nuevo. Vi las figuras de proa más maravillosas, que habían estado todas muy lejos en el océano. Vi, además, a muchos marineros viejos, con anillos en las orejas, y patillas rizadas en bucles, y colas de cerdo alquitranadas, y su caminar marino, jactancioso y torpe; y si hubiera visto tantos reyes o arzobispos, no habría estado más encantado.
¡Y yo iba a ir al mar yo mismo, al mar en un bergantín, con un contramaestre que toca la gaita y marineros cantores con colas de cerdo, al mar, rumbo a una isla desconocida, y en busca de un tesoro enterrado!
Mientras aún estaba en este encantador sueño, llegamos de repente frente a una gran posada y encontramos al Squire Trelawney, vestido como un oficial de mar, en fuerte paño azul, saliendo por la puerta con una sonrisa en su rostro y una perfecta imitación del caminar de un marinero.
"¡Aquí están ustedes!" exclamó, "¡y el doctor llegó anoche desde Londres! ¡Bravo! ¡La tripulación del barco completa!"
"Oh, señor," exclamé yo, "¿cuándo zarpamos?"
"¡Zarpamos!" dijo él. "¡Zarpamos mañana!"
Parte 2, Capítulo 8
En el letrero del Telescopio
Después de desayunar, el squire me entregó una nota dirigida a John Silver, en el letrero del Telescopio, y me dijo que fácilmente encontraría el lugar siguiendo la línea de los muelles y manteniendo una buena vigilancia en busca de una pequeña taberna con un gran telescopio de latón como letrero. Partí, lleno de alegría por esta oportunidad de ver más barcos y marineros, y abrí paso entre una gran multitud de personas, carros y fardos, pues el muelle estaba en plena actividad, hasta que encontré la taberna en cuestión.
Era un lugar bastante agradable. El letrero estaba recién pintado; las ventanas tenían cortinas rojas ordenadas; el suelo estaba limpiamente arenado. Había una calle a cada lado y una puerta abierta en ambas, lo que hacía que la gran sala baja fuera bastante clara de ver, a pesar de las nubes de humo de tabaco.
Los clientes eran en su mayoría hombres de mar, y hablaban tan fuerte que me quedé en la puerta, casi temeroso de entrar.
Mientras esperaba, salió un hombre de una habitación lateral, y con solo un vistazo supe que debía ser Long John. Su pierna izquierda estaba cortada cerca de la cadera, y bajo el hombro izquierdo llevaba una muleta, que manejaba con una destreza maravillosa, saltando sobre ella como un pájaro. Era muy alto y fuerte, con una cara tan grande como un jamón—sencilla y pálida, pero inteligente y sonriente. De hecho, parecía estar de muy buen humor, silbando mientras se movía entre las mesas, con una palabra alegre o un golpecito en el hombro para los más favorecidos de sus clientes.
Para ser honesto, desde la primera mención de Long John en la carta del squire Trelawney había tenido un temor en mi mente de que pudiera resultar ser el marinero de una pierna que había observado durante tanto tiempo en el viejo Benbow. Pero con solo ver al hombre frente a mí fue suficiente. Había visto al capitán, y a Perro Negro, y al ciego Pew, y pensé que sabía cómo era un bucanero—una criatura muy diferente, según yo, de este dueño de taberna limpio y de buen carácter.
Reuniendo valor de inmediato, crucé el umbral y me acerqué directamente al hombre que estaba de pie apoyado en su muleta, hablando con un cliente.
"¿Sr. Silver, señor?" pregunté, extendiendo la nota.
"Sí, jovencito," dijo él, "ese es mi nombre, sin duda. ¿Y quién puede ser usted?" Y luego, al ver la carta del squire, me pareció que dio algo parecido a un sobresalto.
"Oh," dijo él, bastante alto, y ofreciendo su mano. "Ya veo. Usted es nuestro nuevo grumete; me alegra verlo."
Y tomó mi mano con su firme y grande apretón.
Justo en ese momento, uno de los clientes en el lado lejano se levantó repentinamente y se dirigió hacia la puerta. Estaba cerca de él, y en un momento estaba en la calle. Pero su prisa atrajo mi atención, y lo reconocí de inmediato. Era el hombre de rostro ceroso, faltándole dos dedos, que había venido primero al Almirante Benbow.
"Oh," exclamé, "¡deténganlo! ¡Es Perro Negro!"
"No me importa un comino quién es," gritó Silver. "Pero no ha pagado su cuenta. Harry, corre y atrápalo."
Uno de los otros que estaba más cerca de la puerta saltó y comenzó la persecución.
"Si fuera el Almirante Hawke, pagará su cuenta", exclamó Silver, y luego, soltando mi mano, "¿Quién dijiste que era?" preguntó. "¿Negro qué?"
"Perro, señor", dije yo. "¿No le ha contado el señor Trelawney sobre los bucaneros? Él era uno de ellos."
"¿Ah, sí?", exclamó Silver. "¿En mi taberna? Ben, corre y ayuda a Harry. ¿Uno de esos malditos, era él? ¿Estabas tú bebiendo con él, Morgan? Acércate aquí."
El hombre al que llamó Morgan—un marinero viejo, canoso, de cara color caoba—se acercó bastante avergonzado, masticando su tabaco.
"Ahora, Morgan", dijo Long John muy severamente, "nunca has puesto los ojos en ese Perro Negro antes, ¿verdad?"
"No, señor", dijo Morgan con un saludo.
"No sabías su nombre, ¿verdad?"
"No, señor."
“¡Por los poderes, Tom Morgan, eso también va por ti!” exclamó el posadero. “Si te hubieras mezclado con algo así, nunca habrías vuelto a poner un pie en mi casa, puedes apostar por eso. ¿Y qué te estaba diciendo?”
“No lo sé bien, señor”, respondió Morgan.
“¿Llamas a eso tener cabeza sobre los hombros, o un bendito ojo muerto?” gritó Long John. “No lo sabes bien, ¿verdad? ¡Quizás no sepas bien con quién estabas hablando, quizás? Vamos, ahora, ¿de qué estaban charlando—viajes, capitanes, barcos? ¡Habla! ¿Qué fue?”
“Estábamos hablando de escamoteo de quilla”, respondió Morgan.
“¿Escamoteo de quilla, estaban? Y algo muy adecuado, también, puedes apostar por eso. Vuelve a tu sitio, torpe Tom.”
Y luego, mientras Morgan regresaba a su asiento, Silver agregó en un susurro confidencial que me halagó bastante, “Es bastante honesto, Tom Morgan, solo tonto. Y ahora,” continuó de nuevo en voz alta, “veamos—¿Perro Negro? No, no conozco el nombre, no. Aunque creo que sí, creo que he—sí, he visto al patán. Solía venir aquí con un mendigo ciego, solía.”
“Así es, seguro”, dije yo. “Yo también conocía a ese mendigo ciego. Su nombre era Pew.”
“¡Exactamente!” exclamó Silver, ahora completamente emocionado. “¡Pew! Ese era su nombre, sin duda. ¡Ah, parecía un tiburón, lo era! ¡Si atrapamos a este Perro Negro ahora, habrá noticias para el Capitán Trelawney! Ben es buen corredor; pocos marineros corren mejor que Ben. ¡Debería alcanzarlo, mano sobre mano, por los poderes! ¿Habló de escamoteo de quilla, eh? ¡Yo lo escamotearé!”
Todo el tiempo que estaba soltando estas frases, iba de arriba abajo por la taberna con su muleta, golpeando mesas con la mano y mostrando una emoción tal que habría convencido a un juez del Old Bailey o a un corredor de Bow Street. Mis sospechas se habían despertado completamente al encontrar a Perro Negro en el Telescopio, y observaba al cocinero con atención. Pero él era demasiado astuto y demasiado listo para mí, y para cuando los dos hombres volvieron sin aliento y confesaron que habían perdido la pista en la multitud, y habían sido regañados como ladrones, habría apostado por la inocencia de Long John Silver.
“Mira aquí, Hawkins”, dijo él, “esto es algo muy duro para un hombre como yo, ¿no? Está el Capitán Trelawney—¿qué va a pensar él? Aquí tengo a este maldito hijo de un holandés sentado en mi propia casa bebiendo mi propio ron. Tú vienes y me lo dices claro; ¡y yo dejo que se nos escape delante de mis benditas linternas! Ahora, Hawkins, haz justicia conmigo ante el capitán. Eres un chico, pero eres listo como pintura. Eso lo vi desde que entraste. Ahora, aquí está: ¿Qué podía hacer yo, con esta madera vieja en la que me arrastro? Cuando era un marinero maestre AB, me habría acercado a él, mano sobre mano, y lo habría sujetado en un par de sacudidas, lo habría hecho; pero ahora—”
Y entonces, de repente, se detuvo y su mandíbula cayó como si hubiera recordado algo.
"¡La cuenta!" exclamó. "¡Tres vasos de ron! ¡Por Dios, si no se me olvidó la cuenta!"
Y cayendo en un banco, se rió hasta que las lágrimas le corrían por las mejillas. No pude evitar unirme, y nos reímos juntos, carcajada tras carcajada, hasta que la taberna resonó de nuevo.
"¡Por Dios, qué viejo marinero tan precioso soy!" dijo finalmente, secándose las mejillas. "Tú y yo nos llevaremos bien, Hawkins, porque te aseguro que debería ser clasificado como grumete. Pero vamos, prepárate para maniobrar. Esto no está bien. El deber es el deber, camaradas. Me pondré mi viejo sombrero de gallo y te acompañaré al Capitán Trelawney para informarle de este asunto. Porque, fíjate bien, joven Hawkins, es serio; ni tú ni yo hemos salido de esto con lo que yo me atrevería a llamar crédito. Ni tú tampoco, ¿verdad que no? No somos listos, ninguno de los dos listos. ¡Pero vaya! ¡Eso de mi cuenta fue bueno!"
Y comenzó a reír de nuevo, tan sinceramente, que aunque yo no entendiera la broma como él, nuevamente me vi obligado a unirme a su risa.
En nuestro pequeño paseo por los muelles, se convirtió en el compañero más interesante, contándome sobre los diferentes barcos que pasábamos, su aparejo, tonelaje y nacionalidad, explicando el trabajo que se estaba realizando: cómo uno estaba descargando, otro cargando mercancía y un tercero preparándose para zarpar; y de vez en cuando me contaba alguna anécdota de barcos o marineros, o repetía una frase náutica hasta que la aprendía perfectamente. Empecé a darme cuenta de que aquí estaba uno de los mejores compañeros de barco posibles.
Cuando llegamos a la posada, el caballero y el Dr. Livesey estaban sentados juntos, terminando un cuarto de cerveza con una brindis antes de abordar el velero en una visita de inspección.
El Largo John contó la historia de principio a fin, con mucho espíritu y la más perfecta verdad. "Así fue, ¿verdad, Hawkins?" decía de vez en cuando, y yo siempre lo confirmaba completamente.
Los dos caballeros lamentaron que el Perro Negro hubiera escapado, pero todos estuvimos de acuerdo en que no había nada que hacer, y después de recibir elogios, el Largo John cogió su muleta y se marchó.
"Todos a bordo antes de las cuatro esta tarde", le gritó el caballero mientras se alejaba.
"Sí, señor", gritó el cocinero desde el pasillo.
"Bueno, caballero", dijo el Dr. Livesey, "generalmente no confío mucho en sus descubrimientos, pero debo decir que John Silver me agrada".
"El hombre es una joya perfecta", declaró el caballero.
"Y ahora", agregó el doctor, "¿Jim puede venir a bordo con nosotros, verdad?"
"Por supuesto que sí", dijo el caballero. "Coge tu sombrero, Hawkins, y veremos el barco."
Parte 2, Capítulo 9
Pólvora y armas
La Hispaniola estaba anclada a cierta distancia, y pasamos bajo las figuras de proa y alrededor de las popas de muchos otros barcos; a veces sus cables rozaban debajo de nuestra quilla y otras veces oscilaban sobre nosotros. Finalmente, sin embargo, nos acercamos y fuimos recibidos y saludados al subir a bordo por el contramaestre, el Sr. Arrow, un viejo marinero moreno con pendientes en las orejas y un estrabismo. Él y el caballero eran muy cercanos y amistosos, pero pronto observé que las cosas no eran iguales entre el Sr. Trelawney y el capitán.
Este último era un hombre de aspecto agudo que parecía enojado con todo a bordo y pronto nos diría por qué, ya que apenas habíamos descendido a la cámara cuando un marinero nos siguió.
"Capitán Smollett, señor, pide hablar con usted", dijo él.
"Siempre estoy a las órdenes del capitán. Que lo traigan", dijo el caballero.
El capitán, que estaba justo detrás de su mensajero, entró de inmediato y cerró la puerta tras él.
"Bueno, Capitán Smollett, ¿qué tiene que decir? ¿Todo bien, espero; todo en orden y apto para la navegación?"
"Bueno, señor", dijo el capitán, "mejor hablar claro, creo, incluso a riesgo de ofender. No me gusta este viaje; no me gustan los hombres; y no me gusta mi oficial. Eso es breve y claro."
"Tal vez, señor, ¿no le gusta el barco?" preguntó el caballero, muy enojado, como pude ver.
"No puedo opinar sobre eso, señor, no habiéndola probado", dijo el capitán. "Parece una nave astuta; eso es todo lo que puedo decir."
"Posiblemente, señor, ¿tampoco le guste su empleador?" dijo el caballero.
Pero aquí intervino el Dr. Livesey.
"Quédate un poco," dijo él, "quédate un poco. No sirve de nada hacer preguntas como esa más que para crear malos sentimientos. El capitán ha dicho demasiado o ha dicho muy poco, y debo decir que necesito una explicación de sus palabras. Tú dices que no te gusta este crucero. Ahora, ¿por qué?"
"Estaba comprometido, señor, en lo que llamamos órdenes selladas, para navegar este barco para ese caballero donde él me indicara", dijo el capitán. "Hasta ahí todo bien. Pero ahora descubro que cada hombre bajo cubierta sabe más que yo. No llamo a eso justo, ¿no es así?"
"No", dijo el Dr. Livesey, "no lo llamo justo."
"Luego", dijo el capitán, "me entero de que vamos en busca de un tesoro, escúchenlo de mi propia boca, tengan en cuenta. Ahora, las expediciones en busca de tesoros son delicadas; no me gustan las expediciones de tesoros en absoluto, y no me gustan, sobre todo, cuando son secretas y cuando (con perdón, Sr. Trelawney) el secreto se lo han contado al loro."
"¿El loro de Silver?" preguntó el caballero.
"Es una forma de hablar," dijo el capitán. "Chismoso, quiero decir. Creo que ninguno de ustedes señores sabe lo que está haciendo, pero les diré cómo lo veo yo: vida o muerte, y una carrera ajustada."
"Eso está claro, y, me atrevo a decir, bastante cierto", respondió el Dr. Livesey. "Corremos el riesgo, pero no somos tan ignorantes como usted nos cree. Luego, dices que no te gusta la tripulación. ¿No son buenos marineros?"
"No me gustan, señor", respondió el Capitán Smollett. "Y creo que debería haber tenido la oportunidad de elegir a mis propias manos, si se me permite decirlo."
"Tal vez deberías", respondió el doctor. "Mi amigo tal vez debería haberte llevado contigo; pero el menosprecio, si lo hay, fue involuntario. ¿Y no te gusta el Sr. Arrow?"
"No, señor. Creo que es un buen marinero, pero es demasiado familiar con la tripulación para ser un buen oficial. Un oficial debería mantenerse aparte, no debería beber con los hombres bajo cubierta."
"¿Quieres decir que bebe?" exclamó el caballero.
"No, señor," respondió el capitán, "solo que es demasiado cercano."
"Bien, entonces, ¿en resumen, capitán?" preguntó el doctor. "Dinos qué quieres."
"Bueno, caballeros, ¿están decididos a continuar en este crucero?"
"Como hierro", respondió el caballero.
"Muy bien," dijo el capitán. "Entonces, como me han escuchado pacientemente, diciendo cosas que no podría probar, permítanme decir unas palabras más. Están guardando el polvo y las armas en el camarote delantero. Ahora, tienen un buen espacio bajo la cabina; ¿por qué no ponerlos ahí? —primer punto. Luego, traen cuatro de sus propias personas con ustedes, y me dicen que algunas de ellas se alojarán hacia adelante. ¿Por qué no darles las literas aquí junto a la cabina? —segundo punto."
"¿Algo más?" preguntó el Sr. Trelawney.
"Uno más", dijo el capitán. "Ya ha habido demasiado chismorreo."
"Mucho más de lo necesario", estuvo de acuerdo el doctor.
"Les diré lo que he escuchado yo mismo", continuó el capitán Smollett: "que tienen un mapa de una isla, que hay cruces en el mapa que muestran dónde está el tesoro, y que la isla está en—" y luego mencionó la latitud y longitud exactas.
"¡Nunca le dije eso a nadie!" exclamó el caballero.
"Las manos lo saben, señor", respondió el capitán.
"Livesey, debe haber sido usted o Hawkins", exclamó el caballero.
"No importa mucho quién haya sido", respondió el doctor. Y pude ver que ni él ni el capitán le dieron mucha importancia a las protestas del Sr. Trelawney. Tampoco yo, ciertamente, él era un hablador tan despreocupado; sin embargo, en este caso creo que realmente tenía razón y que nadie había revelado la ubicación de la isla.
"Bueno, caballeros", continuó el capitán, "no sé quién tiene este mapa; pero insisto en que se mantenga en secreto incluso de mí y del Sr. Arrow. De lo contrario, les pediría que me permitieran renunciar."
"Ya veo", dijo el doctor. "Usted desea que mantengamos este asunto en secreto y que hagamos una guarnición de la parte trasera del barco, tripulada con las personas del propio amigo mío, y provista de todas las armas y pólvora a bordo. En otras palabras, teme un motín."
"Dijo el capitán Smollett: 'Señor, sin intención de ofender, niego su derecho a atribuirme palabras que no he dicho. Ningún capitán, señor, estaría justificado en hacerse a la mar si tuviera motivos suficientes para afirmar eso. En cuanto al Sr. Arrow, creo que es completamente honesto; algunos de los hombres también lo son; todos pueden serlo, por lo que sé. Pero yo soy responsable de la seguridad del barco y de la vida de cada hombre a bordo. Veo las cosas yendo, en mi opinión, no del todo bien. Y le pido que tome ciertas precauciones o que me permita renunciar a mi puesto. Y eso es todo.'
'Capitán Smollett', comenzó el doctor con una sonrisa, '¿alguna vez has oído la fábula de la montaña y el ratón? Me disculparás, supongo, pero me recuerdas a esa fábula. Cuando entraste aquí, lo apuesto todo, tenías en mente algo más que esto.'
'Doctor', dijo el capitán, 'eres perspicaz. Cuando entré aquí, tenía la intención de ser dado de baja. No pensé que el Sr. Trelawney escucharía una palabra.'
'Ni yo tampoco', exclamó el caballero. 'Si Livesey no hubiera estado aquí, te habría mandado al diablo. Pero como está, te he escuchado. Haré lo que pides, pero pienso peor de ti.'
'Como prefiera, señor', dijo el capitán. 'Verá que cumplo con mi deber.'
Y con eso se despidió.
'Trelawney', dijo el doctor, 'contrariamente a todas mis ideas, creo que has logrado llevar a bordo dos hombres honestos contigo: ese hombre y John Silver.'
'Silver, si quieres', exclamó el caballero, 'pero en cuanto a ese intolerable embustero, declaro que pienso que su conducta es poco masculina, poco marinera y totalmente antiinglesa.'
'Bueno,' dijo el doctor, 'ya veremos.'
Cuando subimos a cubierta, los hombres ya habían comenzado a sacar los brazos y la pólvora, canturreando mientras trabajaban, mientras el capitán y el Sr. Arrow estaban allí supervisando.
El nuevo arreglo me gustaba bastante. La goleta entera había sido revisada; se habían hecho seis literas en popa de lo que antes era la parte trasera del almacén principal; y este conjunto de camarotes solo estaba unido a la cocina y a la proa por un pasillo enjaretado en el lado de babor. Originalmente se había planeado que el capitán, el Sr. Arrow, Hunter, Joyce, el doctor y el caballero ocuparan estas seis literas. Ahora Redruth y yo íbamos a tener dos de ellas, y el Sr. Arrow y el capitán iban a dormir en cubierta en la litera, que se había agrandado a cada lado hasta que casi se podría haber llamado una cámara redonda. Seguía siendo muy baja, por supuesto; pero había espacio para colgar dos hamacas, e incluso el contramaestre parecía contento con el arreglo. Incluso él, tal vez, había tenido dudas sobre la tripulación, pero eso es solo una suposición, porque, como escucharás, no tuvimos mucho tiempo para beneficiarnos de su opinión.
Todos estábamos trabajando arduamente, cambiando la pólvora y las literas, cuando los últimos hombres, junto con el viejo John, vinieron en una lancha de la orilla.
El cocinero subió por el costado como un mono, tan astuto, y en cuanto vio lo que se estaba haciendo, "¡Eh, camaradas!" dijo él. "¿Qué es esto?"
"Estamos cambiando la pólvora, Jack," respondió uno.
"¡Por los poderes!", exclamó el viejo John, "¡si lo hacemos, perderemos la marea de la mañana!"
"¡Mis órdenes!" dijo el capitán secamente. "Puedes bajar, amigo mío. Los hombres querrán cenar."
"Sí, sí, señor," respondió el cocinero, y tocándose la visera, desapareció de inmediato en dirección a su cocina.
"Ese es un buen hombre, capitán," dijo el doctor.
"Muy probablemente, señor," respondió el capitán Smollett. "Con cuidado con eso, hombres, con cuidado," continuó, dirigiéndose a los que estaban moviendo la pólvora; y luego, de repente, al verme examinando la cureña que llevábamos a bordo, un largo cañón de bronce de nueve libras, "¡Eh tú, muchacho de barco!" gritó, "¡fuera de ahí! Vete con el cocinero y ponte a trabajar."
Y luego, mientras yo me apresuraba a alejarme, lo oí decir bastante alto al doctor: "No permitiré favoritismos en mi barco."
Te aseguro que compartía completamente la opinión del caballero y odiaba profundamente al capitán.
Parte 2, Capítulo 10
El Viaje
Toda esa noche estuvimos muy ocupados colocando las cosas en su lugar, y botes llenos de amigos del capitán, como el Sr. Blandly y otros, venían para desearle un buen viaje y un retorno seguro. Nunca había tenido una noche así en el Admiral Benbow cuando tuve la mitad del trabajo; y estaba agotado cuando, poco antes del amanecer, el contramaestre tocó su silbato y la tripulación comenzó a manejar las barras del cabrestante. Podría haber estado el doble de cansado, pero no habría dejado la cubierta, todo era tan nuevo e interesante para mí: los breves mandos, el agudo silbato, los hombres afanándose por ocupar sus lugares a la luz titilante de las linternas del barco.
"Ahora, Barbacoa, cántanos una canción", gritó una voz.
"La vieja", gritó otro.
"Sí, sí, compañeros", dijo Long John, que estaba de pie con su muleta bajo el brazo, y comenzó de inmediato con el aire y las palabras que yo conocía tan bien:
"Quince hombres en el cofre del muerto—"
Y luego toda la tripulación coreó:
"¡Yo-ho-ho, y una botella de ron!"
Y en el tercer "¡Ho!" empujaron las barras con entusiasmo.
Incluso en ese momento emocionante me transportó de vuelta al viejo Admiral Benbow en un instante, y parecía escuchar la voz del capitán entonando el coro. Pero pronto se levantó el ancla; pronto estaba colgando goteando en la proa; pronto las velas comenzaron a hincharse, y la tierra y los barcos pasaron volando a ambos lados; y antes de que pudiera acostarme para tomar una hora de sueño, la Hispaniola había comenzado su viaje a la Isla del Tesoro.
No voy a relatar ese viaje en detalle. Fue bastante próspero. El barco resultó ser bueno, la tripulación eran marineros capaces, y el capitán entendía perfectamente su negocio. Pero antes de que llegáramos a la longitud de la Isla del Tesoro, habían ocurrido dos o tres cosas que es necesario conocer.
El Sr. Arrow, en primer lugar, resultó ser aún peor de lo que el capitán temía. No tenía autoridad sobre los hombres, y la gente hacía lo que quería con él. Pero eso no fue lo peor, porque después de uno o dos días en el mar comenzó a aparecer en cubierta con la mirada perdida, mejillas rojas, lengua titubeante y otros signos de embriaguez. Una y otra vez se le ordenaba bajar en desgracia. A veces caía y se cortaba; a veces pasaba todo el día en su pequeña litera a un lado del camarote; a veces durante uno o dos días estaba casi sobrio y se ocupaba de su trabajo al menos de manera aceptable.
Mientras tanto, nunca logramos averiguar de dónde sacaba la bebida. Ese era el misterio del barco. Lo vigilábamos como pudiéramos, pero no podíamos resolverlo; y cuando se lo preguntábamos directamente, solo se reía si estaba borracho, y si estaba sobrio negaba solemnemente que hubiera probado algo más que agua.
No solo era inútil como oficial y una mala influencia entre los hombres, sino que estaba claro que de esta manera pronto se mataría a sí mismo, así que nadie se sorprendió mucho ni se entristeció mucho cuando una noche oscura, con mar de proa, desapareció completamente y no se le volvió a ver.
"¡Al agua!" dijo el capitán. "Bueno, caballeros, eso nos ahorra la molestia de ponerlo en grillos."
Pero allí estábamos, sin un compañero; y era necesario, por supuesto, promover a uno de los hombres. El contramaestre, Job Anderson, era el hombre más adecuado a bordo, y aunque conservó su antiguo título, sirvió de cierta manera como compañero. El Sr. Trelawney había seguido el mar, y su conocimiento lo hacía muy útil, pues a menudo tomaba una guardia él mismo en tiempo tranquilo. Y el contramaestre, Israel Hands, era un marinero viejo, experimentado, cuidadoso y astuto que se podía confiar en cualquier apuro con casi cualquier cosa.
Era un gran confidente de Long John Silver, y así la mención de su nombre me lleva a hablar de nuestro cocinero de a bordo, Barbecue, como lo llamaban los hombres.
A bordo del barco llevaba su muleta colgada de un cordón alrededor del cuello, para tener las manos lo más libres posible. Era algo verlo calzar el pie de la muleta contra un mamparo, y apoyado contra ella, cediendo a cada movimiento del barco, seguir cocinando como alguien seguro en tierra. Aún más extraño era verlo cruzar la cubierta en el peor de los tiempos. Tenía una línea o dos instaladas para ayudarlo a cruzar los espacios más amplios—se llamaban los pendientes de Long John; y se pasaría de un lugar a otro, ahora usando la muleta, ahora arrastrándola junto al cordón, tan rápidamente como otro hombre podría caminar. Sin embargo, algunos de los hombres que habían navegado con él antes expresaron lástima al verlo tan reducido.
"No es un hombre común, Barbacoa", me dijo el contramaestre. "Recibió una buena educación en sus días jóvenes y puede hablar como un libro cuando así lo desea; y valiente—¡un león no es nada comparado con Long John! Lo he visto luchar contra cuatro hombres y golpearles las cabezas juntas, estando desarmado".
Toda la tripulación lo respetaba e incluso lo obedecía. Tenía una manera de hablar con cada uno y hacer algún servicio particular a todos. Para mí fue incansablemente amable, y siempre contento de verme en la cocina, que mantenía limpia como un pincel nuevo, los platos colgando brillantes y su loro en una jaula en una esquina.
"Ven, Hawkins", solía decir, "ven y charla con John. Nadie es más bienvenido que tú, hijo mío. Siéntate y escucha las noticias. Aquí está el capitán Flint—llamo a mi loro capitán Flint, en honor al famoso bucanero—aquí está el capitán Flint prediciendo el éxito de nuestro viaje. ¿No es así, capitán?"
Y el loro diría, con gran rapidez, "¡Piezas de ocho! ¡Piezas de ocho! ¡Piezas de ocho!" hasta que te sorprendías de que no se quedara sin aliento, o hasta que John arrojara su pañuelo sobre la jaula.
"Ahora, ese pájaro", solía decir, "tiene, tal vez, doscientos años, Hawkins—viven casi para siempre; y si alguien ha visto más maldad, debe ser el diablo mismo. Ella navegó con Inglaterra, el gran capitán Inglaterra, el pirata. Estuvo en Madagascar, y en Malabar, y Surinam, y Providence, y Portobello. Estuvo en el rescate de los barcos de plata naufragados. Ahí fue donde aprendió 'Piezas de ocho', y no es de extrañar; ¡trescientas cincuenta mil de ellas, Hawkins! Estuvo en el abordaje del Virrey de las Indias desde Goa, lo estuvo; y al mirarla pensarías que es un bebé. Pero has olido el polvo de pólvora, ¿verdad, capitán?"
"Listos para virar", gritaría el loro.
"¡Ah, es una nave hermosa, sí!" solía decir el cocinero, y le daba azúcar sacada de su bolsillo, y luego el pájaro picoteaba los barrotes y maldecía sin parar, pasando por increíblemente malvado. "Ahí lo tienes," añadía John, "no puedes tocar brea y no embarrarte, muchacho. Aquí está esta pobre inocente ave mía maldiciendo como un carretero, y sin saber nada, puedes apostar por eso. Ella maldeciría igual, por así decirlo, delante del capellán." Y John se tocaba la frente con una solemnidad que me hacía pensar que era el mejor de los hombres.
Mientras tanto, el señor y el Capitán Smollett aún estaban en términos bastante distantes entre sí. El señor no tenía reparos en el asunto; despreciaba al capitán. El capitán, por su parte, nunca hablaba a menos que le hablaran, y entonces era brusco y seco, sin desperdiciar palabras. Admitía, cuando lo acorralaban, que parecía haber estado equivocado acerca de la tripulación, que algunos de ellos eran tan ágiles como él quería ver y todos se habían comportado bastante bien. En cuanto al barco, había tomado un cariño directo por él. "Se mantendrá más cerca del viento de lo que uno tiene derecho a esperar de su propia esposa casada, señor. Pero," añadía, "todo lo que digo es que no estamos de vuelta en casa, y no me gusta la travesía."
El señor, ante esto, se daba la vuelta y marchaba arriba y abajo por la cubierta, con el mentón en alto.
"Un poco más de ese hombre," decía, "y explotaré."
Tuvimos mal tiempo, lo cual solo probó las cualidades de la Hispaniola. Todos a bordo parecían bastante contentos, y debían de ser difíciles de complacer si hubieran estado de otra manera, porque estoy convencido de que nunca hubo una tripulación de barco tan mimada desde que Noé se hizo a la mar. El doble de ron se servía con el menor pretexto; había duff en días impares, como, por ejemplo, si el señor escuchaba que era el cumpleaños de alguien, y siempre había un barril de manzanas destapado en la cubierta para que cualquiera se sirviera si le apetecía.
"Nunca he visto un bien provenir de esto," decía el capitán al Dr. Livesey. "Estropea a los marineros de cubierta, los convierte en diablos. Esa es mi creencia."
Pero un bien sí vino del barril de manzanas, como escucharás, porque si no hubiera sido por eso, no habríamos tenido ninguna advertencia y todos podríamos haber perecido por traición.
Así fue cómo sucedió.
Habíamos aprovechado los vientos alisios para aproximarnos a la isla que buscábamos —no se me permite ser más claro— y ahora estábamos navegando hacia ella con una vigilancia atenta día y noche. Era aproximadamente el último día de nuestro viaje de ida según los cálculos más generosos; esa misma noche, o a más tardar antes del mediodía del día siguiente, avistaríamos la Isla del Tesoro. Navegábamos hacia el S.S.O. con una brisa constante por el través y un mar tranquilo. La Hispaniola se balanceaba de manera constante, zambullendo su bauprés de vez en cuando con un resoplido de espuma. Todo estaba bien trincado y en lo alto; todos estábamos de muy buen ánimo porque estábamos ahora tan cerca del fin de la primera parte de nuestra aventura.
Ahora bien, justo después de la puesta de sol, cuando había terminado todo mi trabajo y me dirigía a mi litera, se me ocurrió que me gustaría una manzana. Subí corriendo a cubierta. La guardia estaba toda adelante vigilando la isla. El hombre en el timón observaba el penol de la vela y silbaba suavemente para sí mismo, y ese era el único sonido excepto el chapoteo del mar contra las proas y alrededor de los costados del barco.
Me metí de cuerpo entero en el barril de manzanas, y descubrí que apenas quedaba una manzana; pero sentado allí a oscuras, entre el sonido de las aguas y el balanceo del barco, o bien me había quedado dormido o estaba a punto de hacerlo cuando un hombre pesado se sentó con un golpe cerca de mí. El barril tembló cuando apoyó los hombros contra él, y justo cuando estaba a punto de levantarme, el hombre empezó a hablar. Era la voz de Silver, y antes de que hubiera escuchado una docena de palabras, no me habría mostrado por todo el mundo, pero yacía allí, temblando y escuchando, en el extremo del miedo y la curiosidad, porque a partir de esas doce palabras entendí que la vida de todos los hombres honestos a bordo dependía únicamente de mí.
Parte 2, Capítulo 11
Lo que oí en el barril de manzanas
"No yo," dijo Silver. "Flint era el capitán; yo era el contramaestre, con mi pata de palo. En el mismo abordaje perdí la pierna, el viejo Pew perdió sus linternas muertas. Fue un cirujano magistral, él quien me amputó, graduado y todo, con latín a montones y demás; pero lo colgaron como a un perro y lo secaron al sol como a los demás, en el castillo Corso. Esos eran los hombres de Roberts, cambiando los nombres de sus barcos—Royal Fortune y así. Ahora, como se bautiza una nave, así debe quedarse, digo yo. Así fue con la Cassandra, que nos trajo a todos sanos a casa desde Malabar, después de que Inglaterra tomara al Virrey de las Indias; así fue con el viejo Walrus, el barco de Flint, que he visto cubierto de sangre y a punto de hundirse con oro."
"¡Ah!" exclamó otra voz, la del marinero más joven a bordo, claramente llena de admiración. "¡Él era la flor del rebaño, era Flint!"
"Davis también fue un hombre, según cuentan," dijo Silver. "Nunca navegué con él; primero con Inglaterra, luego con Flint, esa es mi historia; y ahora aquí por mi cuenta, por así decirlo. Guardé novecientos seguros de Inglaterra, y dos mil después de Flint. No está mal para un hombre antes del mástil—todo seguro en el banco. Ahora no se gana, se ahorra, puedes estar seguro de eso. ¿Dónde están ahora todos los hombres de Inglaterra? No sé. ¿Dónde están los de Flint? Bueno, la mayoría de ellos están a bordo aquí, y contentos de tener el duff—antes algunos de ellos andaban mendigando. El viejo Pew, que había perdido la vista y podría haber sentido vergüenza, gastó doce mil libras en un año, como un lord en el Parlamento. ¿Dónde está ahora? Bueno, ahora está muerto y bajo cubierta; pero durante dos años antes de eso, por la gloria de los mares, ¡el hombre estaba muriéndose de hambre! Mendigaba, robaba, degollaba, y aun así se moría de hambre, ¡por los poderes!"
"Bueno, después de todo, no sirve de mucho," dijo el joven marinero.
"No sirve de mucho para los tontos, puedes estar seguro de eso—ni eso ni nada," exclamó Silver. "Pero ahora, escucha: eres joven, sí, pero eres listo como un azulejo. Eso lo vi en cuanto te vi, y te hablaré como a un hombre."
Puedes imaginar cómo me sentí cuando oí a este abominable viejo bribón dirigirse a otro con las mismas palabras de adulación que había usado conmigo. Creo que, si hubiera podido, lo habría matado a través del barril. Mientras tanto, él siguió hablando, sin sospechar que lo escuchaban.
"Aquí se trata de los caballeros de fortuna. Viven rudo, y arriesgan la horca, pero comen y beben como gallos de pelea, y al final de un viaje hay cientos de libras en sus bolsillos en lugar de unos cuantos peniques. Ahora, la mayoría va por ron y juerga, y de vuelta al mar en sus camisas. Pero ese no es mi plan. Yo guardo todo, algo aquí, algo allá, y nunca mucho en ningún lado, por precaución. Tengo cincuenta, fíjate bien; después de este viaje, me establezco como un caballero de verdad. Tiempo suficiente, dirás tú. Ah, pero he vivido cómodamente en el ínterin, nunca me he negado nada de lo que el corazón desea, y he dormido suave y comido delicadamente todos mis días, excepto en el mar. ¿Y cómo empecé? ¡Como tú, marinero!"
"Bueno," dijo el otro, "pero todo el otro dinero se ha ido ahora, ¿verdad? No te atreverás a mostrarte en Bristol después de esto."
"¿Por qué, dónde crees que estaba?" preguntó Silver con desprecio.
"En Bristol, en bancos y lugares," respondió su compañero.
"Así era," dijo el cocinero. "Así era cuando levamos ancla. Pero mi vieja señora lo tiene todo ya. Y el Spy-glass está vendido, arrendamiento y buena voluntad y aparejo; y la vieja está de camino para reunirse conmigo. Te diría dónde, porque confío en ti, pero causaría celos entre los compañeros."
"¿Y puedes confiar en tu señora?" preguntó el otro.
"Los caballeros de fortuna," respondió el cocinero, "suelen desconfiar incluso entre ellos mismos, y tienen razón, puedes estar seguro de eso. Pero yo tengo mi forma. Cuando un compañero mete la pata, uno que me conoce, quiero decir, no estará en el mismo mundo que el viejo John. Había algunos que temían a Pew, y otros que temían a Flint; pero el propio Flint me temía a mí. Sí, me temía y estaba orgulloso. Eran la tripulación más dura que había en el mar, los bucaneros de Flint; hasta el diablo mismo habría tenido miedo de navegar con ellos. Bueno, ahora te digo, no soy hombre de alardes, y has visto cómo me las arreglo bien en sociedad, pero cuando era contramaestre, "corderos" no era la palabra para los viejos bucaneros de Flint. Ah, puedes estar seguro de ti mismo en el barco de viejo John."
"Bueno, te digo ahora," respondió el joven, "que no me gustaba ni un cuarto del trabajo hasta que tuve esta charla contigo, John; pero aquí tienes mi mano en ello ahora."
"Y fuiste un valiente muchacho, y listo también," respondió Silver, estrechando la mano tan efusivamente que todo el barril tembló, "y una figura más adecuada para un caballero de fortuna nunca había visto con mis propios ojos."
Para este momento, yo ya comenzaba a entender el significado de sus términos. Por "caballero de fortuna" claramente entendían ni más ni menos que un pirata común, y la pequeña escena que había escuchado era el último acto en la corrupción de uno de los hombres honestos—quizás el último que quedaba a bordo. Pero pronto iba a ser aliviado en este punto, ya que Silver, silbando un poco, un tercer hombre se acercó y se sentó con el grupo.
"Dick es cuadrado," dijo Silver.
"Oh, ya sabía que Dick era cuadrado," respondió la voz del contramaestre, Israel Hands. "No es tonto, Dick." Y se volvió el tabaco mascado y escupió. "Pero mira aquí," continuó, "aquí es lo que quiero saber, Barbecue: ¿cuánto tiempo vamos a estar dando vueltas como una maldita barcaza? Estoy harto del Capitán Smollett; ¡ya me ha molestado bastante, por Dios! Quiero entrar en esa cámara, eso es lo que quiero. Quiero sus encurtidos y vinos, y eso."
"Israel," dijo Silver, "tu cabeza no vale mucho, ni nunca ha valido. Pero supongo que puedes escuchar; al menos tus orejas son lo suficientemente grandes. Ahora, aquí está lo que digo: te alojarás adelante, vivirás duramente, hablarás suavemente y te mantendrás sobrio hasta que yo dé la orden; y puedes contar con eso, hijo mío."
"Bueno, no digo que no, ¿verdad?" gruñó el contramaestre. "Lo que digo es, ¿cuándo? Eso es lo que digo."
"¿Cuándo? ¡Por los poderes!" exclamó Silver. "Bueno, si quieres saberlo, te diré cuándo. En el último momento que pueda manejar, eso es cuándo. Aquí tenemos a un marinero de primera, el Capitán Smollett, que navega el maldito barco para nosotros. Aquí está este caballero y doctor con un mapa y todo eso—no sé dónde está, ¿verdad? Tampoco tú lo sabes, dices. Bueno entonces, yo quiero que este caballero y doctor encuentren el botín y nos ayuden a llevarlo a bordo, por los poderes. Después veremos. Si estuviera seguro de todos ustedes, hijos de holandeses dobles, haría que el Capitán Smollett nos navegara hasta la mitad del camino de regreso antes de rendirme."
"Bueno, todos somos marineros aquí a bordo, supongo," dijo el muchacho Dick.
"Todos somos marineros de proa, quieres decir," replicó Silver bruscamente. "Podemos guiar un rumbo, pero ¿quién va a establecerlo? Eso es en lo que todos ustedes, caballeros, se enredan, primero y último. Si yo tuviera mi camino, haría que el Capitán Smollett nos llevara de vuelta hacia los vientos alisios al menos; entonces no tendríamos malditos cálculos errados y una cucharada de agua al día. Pero conozco el tipo que son ustedes. Los dejaré en la isla, en cuanto esté el dinero a bordo, aunque es una lástima. Pero nunca están felices hasta que están borrachos. ¡Partanme los costados, tengo el corazón enfermo de navegar con tipos como ustedes!"
"Tranquilo, Long John," exclamó Israel. "¿Quién te está contradiciendo?"
"¿Por qué crees que he visto cuántos grandes navíos han sido abordados? ¿Y cuántos jóvenes animosos secándose al sol en el muelle de Ejecución?" exclamó Silver. "Todo por esta misma prisa, prisa y prisa. ¿Me escuchas? He visto más de una cosa en el mar, lo he hecho. Si tan solo trazaran su rumbo y apuntaran al viento de proa, viajarían en carruajes, lo harían. ¡Pero no ustedes! Los conozco. Mañana tendrán la boca llena de ron y ya no les importará nada."
"Todo el mundo sabía que eras una especie de predicador, John; pero hay otros que podrían manejar y guiar tan bien como tú," dijo Israel. "Les gustaba un poco de diversión, sí señor. No eran tan estirados como tú, pero se divertían, como buenos compañeros."
"¿Ah sí?" dijo Silver. "Bueno, ¿y dónde están ahora? Pew era de ese tipo, y murió como mendigo. Flint también lo era, y murió de ron en Savannah. ¡Ah, eran una dulce tripulación, sí señor! Solo que, ¿dónde están ahora?"
"Pero," preguntó Dick, "cuando los abordemos, ¿qué vamos a hacer con ellos de todos modos?"
"¡Ahí está el hombre para mí!" exclamó admirativamente el cocinero. "Eso es lo que yo llamo negocios. ¿Qué te parece? ¿Ponerlos a tierra como a unos náufragos? Esa hubiera sido la manera de Inglaterra. ¿O cortarlos como si fueran carne de cerdo? Esa hubiera sido la de Flint, o la de Billy Bones."
"Billy era el hombre para eso", dijo Israel. "'Los muertos no muerden', decía él. Bueno, ahora está muerto él mismo; ahora conoce el largo y el corto de eso; y si alguna vez llegó a puerto una mano ruda, fue la de Billy."
"Así es", dijo Silver, "rudo y listo. Pero ten en cuenta esto: soy un hombre fácil, soy todo un caballero, dices tú; pero esta vez es serio. Deber es deber, compañeros. Yo doy mi voto: muerte. Cuando esté en el Parlamento y viajando en mi carruaje, no quiero que ninguno de estos abogados de mar esté en la cabina, apareciendo de repente, como el diablo en las oraciones. Esperar es lo que digo; pero cuando llegue el momento, pues ¡que se desate!"
"John", exclamó el contramaestre, "¡eres un hombre!"
"Lo dirás, Israel, cuando veas", dijo Silver. "Sólo reclamo una cosa: reclamo a Trelawney. ¡Le torceré el cuello de becerro con estas manos, Dick!" añadió, interrumpiéndose. "Salta tú, como un buen chico, y tráeme una manzana para mojar mi pipa."
¡Puedes imaginar el terror en el que estaba yo! Habría saltado y habría echado a correr si hubiera encontrado la fuerza, pero mis miembros y mi corazón me fallaron por igual. Oí a Dick empezar a levantarse, y luego alguien pareció detenerlo, y la voz de Hands exclamó: "¡Oh, déjalo! No te pongas a chupar ese lastre, John. Tomemos un trago de ron."
"Dick", dijo Silver, "confío en ti. Tengo una medida en el barril, tenlo en cuenta. Aquí está la llave; llena una taza y tráemela."
Aterrorizado como estaba, no pude evitar pensar para mí mismo que así debió de haber conseguido el señor Arrow las aguas fuertes que lo destruyeron.
Dick no se fue mucho tiempo, y durante su ausencia Israel habló directamente al oído del cocinero. Sólo pude captar una o dos palabras, y aún así recogí algunas noticias importantes, porque además de otros fragmentos que tendían al mismo propósito, era audible toda esta cláusula: "No se unirá otro hombre a ellos". Por lo tanto, aún había hombres fieles a bordo.
Cuando Dick regresó, uno tras otro del trío tomó la taza y bebió: uno "Por la suerte", otro con un "Por el viejo Flint", y Silver mismo diciendo, como en una especie de canción, "Por nosotros mismos, y mantén tu proa, un montón de premios y un montón de pudín".
Justo en ese momento una especie de brillo cayó sobre mí en el barril, y al mirar hacia arriba, vi que la luna había salido y estaba plateando la cofa mayor y brillando blanca en la proa de la vela mayor; y casi al mismo tiempo la voz del vigía gritó: "¡Tierra a la vista!"
Parte 2, Capítulo 12
Consejo de Guerra
Hubo una gran carrera de pies por la cubierta. Podía oír a la gente subiendo precipitadamente desde la cabina y la proa, y en un instante salí de mi barril y me zambullí detrás de la vela mayor, di una vuelta hacia la popa y salí a cubierta justo a tiempo para unirme a Hunter y al Dr. Livesey en la carrera hacia la proa de barlovento.
Allí ya estaba congregada toda la tripulación. Una franja de niebla se había levantado casi simultáneamente con la aparición de la luna. Hacia el suroeste de nosotros vimos dos colinas bajas, separadas por un par de millas, y detrás de una de ellas se elevaba una tercera colina más alta, cuya cumbre aún estaba envuelta en la niebla. Las tres parecían afiladas y cónicas.
Esto fue lo que vi casi como en un sueño, porque aún no me había recuperado del horrible miedo de hace uno o dos minutos. Y entonces escuché la voz del Capitán Smollett dando órdenes. La Hispaniola fue virada un par de puntos más cerca del viento y ahora navegaba en un rumbo que justo evitaría la isla por el este.
"Y ahora, hombres", dijo el capitán, cuando todo estuvo asegurado, "¿alguno de ustedes ha visto esa tierra que tenemos delante?"
"Yo sí, señor", dijo Silver. "He estado allí con un comerciante cuando era cocinero."
"¿El fondeadero está al sur, detrás de un islote, supongo?", preguntó el capitán.
"Sí, señor; lo llaman Isla Esqueleto. Fue un lugar importante para los piratas una vez, y un marinero que teníamos a bordo conocía todos sus nombres. Esa colina al norte la llaman la Colina del Mástil Mayor; hay tres colinas en fila hacia el sur—la de proa, la de mayor y la de mesana, señor. Pero la mayor—esa es la grande, con la nube sobre ella—suelen llamarla el Telescopio, por la vigía que mantenían cuando estaban en el fondeadero limpiando sus barcos, señor, con su permiso."
"Tengo un mapa aquí", dijo el Capitán Smollett. "Veamos si es ese lugar."
Los ojos de Long John ardían en su cabeza mientras tomaba el mapa, pero por el aspecto fresco del papel supe que estaba destinado a la decepción. Esto no era el mapa que encontramos en el cofre de Billy Bones, sino una copia exacta, completa en todos los aspectos —nombres, alturas y profundidades— con la única excepción de las cruces rojas y las notas escritas. Aunque debió de estar muy molesto, Silver tuvo la fuerza mental para ocultarlo.
"Sí, señor," dijo él, "este es el lugar, seguro, y está dibujado muy bien. ¿Quién podría haber hecho eso, me pregunto? Los piratas eran demasiado ignorantes, supongo. Sí, aquí está: 'Fondeadero del Capitán Kidd' —justo como lo llamaba mi compañero de barco. Hay una corriente fuerte que va por el sur, y luego hacia el norte a lo largo de la costa oeste. Tenía razón usted, señor," dice él, "en orzar y mantenerse al norte de la isla. Al menos, si esa era su intención al entrar y carenar, y no hay mejor lugar para eso en estas aguas."
"Gracias, amigo mío," dijo el Capitán Smollett. "Más tarde le pediré que nos ayude. Puede retirarse."
Me sorprendió la tranquilidad con la que John afirmó su conocimiento de la isla, y confieso que me asusté un poco cuando lo vi acercarse a mí. No sabía, claro está, que había escuchado su consejo desde el barril de manzanas, y sin embargo, para entonces ya había tomado tal horror por su crueldad, duplicidad y poder que apenas pude ocultar un estremecimiento cuando puso su mano en mi brazo.
"Ah," dice él, "este aquí es un lugar encantador, esta isla —un lugar encantador para que un muchacho desembarque. Te bañarás, treparás árboles y cazarás cabras, eso harás; y te alzarás en esas colinas como una cabra tú mismo. ¡Por qué, me hace sentir joven de nuevo! Casi me olvidaba de mi pata de palo. Es agradable ser joven y tener diez dedos, y puedes asegurarlo. Cuando quieras explorar un poco, solo pídele a este viejo John, y te preparará un tentempié para llevar."
Y dándome palmaditas de la manera más amigable en el hombro, se fue cojeando hacia proa y bajó a cubierta.
El Capitán Smollett, el squire y el Dr. Livesey estaban hablando juntos en la toldilla, y aunque yo estaba ansioso por contarles mi historia, no me atrevía a interrumpirlos abiertamente. Mientras aún daba vueltas en mis pensamientos buscando alguna excusa probable, el Dr. Livesey me llamó a su lado. Había dejado su pipa abajo, y siendo esclavo del tabaco, había pensado que yo debería traérsela; pero tan pronto como estuve lo suficientemente cerca para hablar sin ser escuchado, rompí inmediatamente: "Doctor, déjeme hablar. Baje al capitán y al squire a la cabina, y luego haga algún pretexto para mandarme a buscar. Tengo terribles noticias."
El doctor cambió un poco de semblante, pero al momento siguiente recuperó el control.
"Gracias, Jim," dijo él bastante alto, "eso era todo lo que quería saber," como si me hubiera hecho una pregunta.
Y con eso se dio media vuelta y se reunió con los otros dos. Hablaron juntos por un rato, y aunque ninguno de ellos se alteró ni elevó la voz ni silbó siquiera, era bastante evidente que el Dr. Livesey había transmitido mi solicitud, porque lo siguiente que escuché fue al capitán dando una orden a Job Anderson, y todos fueron llamados a cubierta.
"Muchachos", dijo el Capitán Smollett, "tengo algo que decirles. Esta tierra que hemos avistado es el lugar hacia el que hemos estado navegando. El Sr. Trelawney, siendo un caballero muy generoso, como todos sabemos, acaba de pedirme unas palabras, y como pude decirle que cada hombre a bordo ha cumplido con su deber, abajo y arriba, como nunca he pedido que se haga mejor, entonces él y yo y el doctor nos vamos abajo a la cabina a brindar por su salud y su suerte, y les servirán grog para brindar por nuestra salud y suerte. Les diré lo que pienso de esto: me parece muy generoso. Y si piensan como yo, darán un buen grito marino por el caballero que lo hace."
Siguió el grito —era algo inevitable—, pero fue tan pleno y sincero que confieso que apenas podía creer que esos mismos hombres estuvieran conspirando para nuestra sangre.
"Un grito más por el Capitán Smollett", gritó Long John cuando el primero hubo terminado.
Y también se dio con entusiasmo.
Después de eso, los tres caballeros bajaron a la cabina, y poco después se envió la orden de que se necesitaba a Jim Hawkins en la cabina.
Los encontré a los tres sentados alrededor de la mesa, una botella de vino español y algunas pasas delante de ellos, y el doctor fumando con su peluca en el regazo, lo cual sabía que era signo de que estaba agitado. La ventana de popa estaba abierta, pues era una noche cálida, y se podía ver la luna brillando detrás en la estela del barco.
"Ahora, Hawkins", dijo el señor, "tienes algo que decir. Habla."
Hice lo que se me ordenó, y tan breve como pude, conté todos los detalles de la conversación de Silver. Nadie me interrumpió hasta que terminé, ni ninguno de los tres hizo ni un movimiento, pero mantuvieron sus ojos fijos en mi rostro de principio a fin.
"Jim", dijo el Dr. Livesey, "toma asiento."
Y me hicieron sentar a la mesa junto a ellos, me sirvieron un vaso de vino, me llenaron las manos de pasas, y los tres, uno tras otro, y cada uno con una inclinación, brindaron por mi buena salud y por su servicio hacia mí, por mi suerte y mi valentía.
"Ahora, capitán", dijo el señor, "tenías razón, y yo estaba equivocado. Me reconozco como un idiota, y espero sus órdenes."
"No más idiota que yo, señor", respondió el capitán. "Nunca he oído hablar de una tripulación que quisiera amotinarse sin mostrar signos antes, para que cualquier hombre que tuviera ojos en la cabeza viera el peligro y actuara en consecuencia. Pero esta tripulación", añadió, "me desconcierta."
"Capitán", dijo el doctor, "con su permiso, eso es Silver. Un hombre muy notable."
"Luciría notablemente bien desde una verga, señor", respondió el capitán. "Pero esto es solo charla; esto no lleva a nada. Veo tres o cuatro puntos, y con el permiso del Sr. Trelawney, los mencionaré."
"Usted, señor, es el capitán. Es usted quien debe hablar", dijo grandilocuentemente el Sr. Trelawney.
“Primer punto”, comenzó el Sr. Smollett. “Debemos seguir adelante, porque no podemos dar marcha atrás. Si diera la orden de virar, se levantarían de inmediato. Segundo punto, tenemos tiempo por delante, al menos hasta que se encuentre este tesoro. Tercer punto, hay manos fieles. Ahora, señor, tarde o temprano tendremos que llegar a las manos, y lo que propongo es anticiparnos, como se dice, y llegar a las manos algún buen día cuando menos lo esperen. Supongo que podemos contar también con sus propios sirvientes domésticos, Sr. Trelawney?”
“Así como en mí mismo”, declaró el squire.
“Tres”, calculó el capitán. “Nosotros hacemos siete, contando a Hawkins aquí. Ahora, ¿qué hay de las manos honestas?”
“Probablemente los hombres propios de Trelawney”, dijo el doctor, “aquellos que había reclutado para sí antes de encontrarse con Silver.”
“No”, respondió el squire. “Hands era uno de los míos.”
“Pensé que podía confiar en Hands”, añadió el capitán.
“¡Y pensar que todos son ingleses!” exclamó el squire. “Señor, podría llegar a querer volar el barco en el aire.”
“Bien, caballeros”, dijo el capitán, “lo mejor que puedo decir no es mucho. Debemos mantenernos a la expectativa, si les parece bien, y estar muy atentos. Lo sé, es agotador para un hombre. Sería más agradable llegar a las manos. Pero no hay otra solución hasta que conozcamos a nuestros hombres. Mantengámonos a la expectativa y esperemos por un viento, esa es mi opinión.”
“Jim aquí”, dijo el doctor, “nos puede ayudar más que nadie. Los hombres no son reacios con él, y Jim es un muchacho observador.”
“Hawkins, tengo una fe prodigiosa en ti”, añadió el squire.
Empecé a sentirme bastante desesperado por esto, pues me sentía completamente impotente; y sin embargo, por una extraña cadena de circunstancias, fue a través de mí que llegó la salvación. Mientras tanto, por mucho que habláramos, solo teníamos confianza en siete de los veintiséis, y de estos siete, uno era un muchacho, así que los hombres adultos de nuestro lado eran seis contra sus diecinueve.
Parte 3, Mi Aventura en Tierra, Capítulo 13
Cómo Comencé Mi Aventura en Tierra
La apariencia de la isla cuando subí a cubierta a la mañana siguiente había cambiado por completo. Aunque la brisa había cesado por completo, habíamos avanzado mucho durante la noche y ahora estábamos anclados a unos quinientos metros al sureste de la costa oriental baja. Bosques de color gris cubrían gran parte de la superficie. Este tinte uniforme se veía interrumpido por franjas de arena amarilla en las tierras bajas y por muchos árboles altos de la familia de los pinos, que sobresalían por encima de los demás, algunos solitarios y otros en grupos; pero la coloración general era uniforme y triste. Las colinas se elevaban por encima de la vegetación en picos de roca desnuda. Todas tenían formas extrañas, y el Spy-glass, que era el más alto de la isla con tres o cuatrocientos pies, también era el más extraño en su configuración, elevándose abruptamente desde casi todos los lados y luego cortado repentinamente en la cima como un pedestal para poner una estatua.
La Hispaniola se balanceaba con los escupitajos bajo el oleaje del océano. Los mástiles estaban tirando de los bloques, el timón golpeaba de un lado a otro, y todo el barco crujía, gemía y saltaba como una fábrica. Tuve que aferrarme fuertemente al obenque, y el mundo giraba mareadoramente ante mis ojos, porque aunque era bastante marinero cuando había movimiento, estar parado y ser sacudido como una botella era algo que nunca aprendí a soportar sin sentir un escalofrío, sobre todo por la mañana con el estómago vacío.
Quizás fue esto, quizás fue la vista de la isla, con sus bosques grises y melancólicos, y sus agujas de piedra salvajes, y el romper de las olas que podíamos ver y oír espumando y retumbando en la empinada playa; al menos, aunque el sol brillaba fuerte y caliente, y las aves playeras pescaban y graznaban a nuestro alrededor, y se habría pensado que cualquiera estaría contento de llegar a tierra después de tanto tiempo en el mar, mi corazón se hundió, como se dice, hasta las botas; y desde la primera mirada en adelante, odié la mera idea de la Isla del Tesoro.
Teníamos una mañana tediosa por delante, pues no había señal de viento alguno, y los botes tenían que ser sacados y tripulados, y el barco remolcado tres o cuatro millas alrededor de la esquina de la isla y por el estrecho paso hasta el puerto detrás de la Isla Esqueleto. Me ofrecí como voluntario para uno de los botes, donde, por supuesto, no tenía negocio alguno. El calor era sofocante, y los hombres gruñían furiosamente por su trabajo. Anderson estaba al mando de mi bote, y en lugar de mantener a la tripulación en orden, gruñía tan alto como el peor.
"Bien", dijo con un juramento, "no es para siempre."
Pensé que esto era un mal presagio, porque hasta ese día los hombres habían trabajado con diligencia y buena voluntad; pero la simple vista de la isla había relajado los lazos de la disciplina.
Todo el camino, el largo John permaneció junto al timonel y manejó el barco. Conocía el paso como la palma de su mano, y aunque el hombre en las cadenas marcaba más profundidad de agua de la que estaba en la carta, John nunca dudó.
"Hay un fuerte remolino con la marea baja", dijo, "y este paso aquí ha sido excavado, por decirlo así, con una pala."
Fondeamos justo donde el ancla estaba marcada en la carta, a unos quinientos metros de cada costa, la tierra firme a un lado y la Isla Esqueleto al otro. El fondo era arena limpia. El chapuzón de nuestro ancla levantó nubes de pájaros revoloteando y graznando sobre los bosques, pero en menos de un minuto volvieron a bajar y todo quedó nuevamente en silencio.
El lugar estaba completamente cerrado por tierra, rodeado de bosques, los árboles descendiendo hasta la marca de pleamar, las costas en su mayoría planas, y las cimas de las colinas se elevaban alrededor en una especie de anfiteatro, una aquí, otra allá. Dos pequeños ríos, o más bien dos pantanos, desembocaban en esta laguna, por así llamarla; y la vegetación alrededor de esa parte de la costa tenía un brillo venenoso. Desde el barco no podíamos ver nada de la casa ni del empalizado, porque estaban completamente ocultos entre los árboles; y si no fuera por la carta en el camarote, podríamos haber sido los primeros en fondear allí desde que la isla emergió de los mares.
No había ni una brizna de aire moviéndose, ni un sonido excepto el del oleaje retumbando a media milla de distancia a lo largo de las playas y contra las rocas afuera. Un olor estancado y peculiar flotaba sobre el fondeadero, un olor a hojas empapadas y troncos de árboles podridos. Observé al doctor olfateando una y otra vez, como alguien que prueba un huevo malo.
"No sé si hay tesoro", dijo, "pero apostaría mi peluca a que aquí hay fiebre".
Si la conducta de los hombres había sido alarmante en el bote, se volvió verdaderamente amenazante cuando subieron a bordo. Se tendían por la cubierta gruñendo entre ellos en conversaciones. Cualquier orden era recibida con una mirada oscura y obedecida de mala gana y descuidadamente. Incluso los hombres honestos debieron haber contagiado, porque no había un hombre a bordo para corregir a otro. La amotinamiento, estaba claro, pendía sobre nosotros como una nube de tormenta.
Y no éramos solo nosotros del grupo de la cabina los que percibíamos el peligro. El largo John trabajaba incansablemente de grupo en grupo, dedicándose a dar buenos consejos, y demostrando un ejemplo que ningún hombre podría haber mostrado mejor. Se superaba a sí mismo en voluntad y cortesía; estaba sonriente con todos. Si se daba una orden, John estaría en su muleta al instante, con el más alegre "¡Sí, sí, señor!" del mundo; y cuando no había nada más que hacer, seguía con una canción tras otra, como si quisiera ocultar el descontento del resto.
De todos los aspectos sombríos de esa tarde sombría, esta ansiedad evidente por parte de Long John parecía lo peor.
Celebramos un consejo en la cabaña.
“Señor,” dijo el capitán, “si me arriesgo con otra orden, todo el barco se nos vendrá encima en un santiamén. Lo ve, señor, aquí está el problema. ¿No recibo una respuesta brusca? Bueno, si replico, las picas volarán en dos tiempos; si no lo hago, Silver se dará cuenta de que hay algo detrás, y se acabó el juego. Ahora bien, solo tenemos a un hombre en quien confiar.”
“¿Y quién es ese?” preguntó el caballero.
“Silver, señor,” respondió el capitán; “está tan ansioso como usted y yo por calmar las cosas. Esto es una disputa; él pronto los persuadirá si le dan la oportunidad, y lo que propongo es darle la oportunidad. Permitamos a los hombres una tarde en tierra. Si todos van, entonces lucharemos por el barco. Si ninguno va, entonces nos quedamos en la cabaña, y que Dios defienda lo correcto. Si algunos van, marque mis palabras, señor, Silver los traerá de vuelta a bordo mansamente como corderos.”
Así se decidió; se distribuyeron pistolas cargadas a todos los hombres de confianza; Hunter, Joyce y Redruth fueron informados y recibieron la noticia con menos sorpresa y mejor espíritu del que esperábamos, y luego el capitán subió a cubierta y se dirigió a la tripulación.
“Mis muchachos,” dijo, “hemos tenido un día agotador y todos estamos cansados y de mal humor. Un rato en tierra no le hará daño a nadie; los botes todavía están en el agua; pueden tomar los botes y los que deseen pueden ir a tierra por la tarde. Dispararé un cañonazo media hora antes de la puesta de sol.”
Creo que los tontos debieron de pensar que se romperían las espinillas en el tesoro tan pronto como desembarcaran, porque todos salieron de su mal humor en un momento y dieron un grito que hizo eco en una colina lejana y envió a los pájaros volando y graznando de nuevo alrededor del fondeadero.
El capitán era demasiado astuto para entrometerse. Se esfumó de la vista en un instante, dejando a Silver para organizar el grupo, y creo que fue lo mejor que hizo. Si hubiera estado en cubierta, ya no podría haber fingido no entender la situación. Era claro como el día. Silver era el capitán, y tenía una tripulación terriblemente rebelde. Las manos honradas—y pronto vería que había tales a bordo—debieron de ser tipos muy tontos. O más bien, supongo que la verdad era esta, que todas las manos estaban descontentas por el ejemplo de los cabecillas, solo unos más, otros menos; y algunos, siendo buenos tipos en general, no podían ser llevados ni empujados más allá. Una cosa es ser ocioso y esquivar el trabajo, y otra muy distinta es tomar un barco y asesinar a un número de hombres inocentes.
Finalmente, se formó el grupo. Seis tipos se quedaron a bordo y los trece restantes, incluido Silver, comenzaron a embarcar.
Entonces fue cuando se me ocurrió la primera de las ideas locas que tanto contribuyeron a salvar nuestras vidas. Si Silver dejaba a seis hombres a bordo, estaba claro que nuestro grupo no podía tomar y luchar por el barco; y dado que solo quedaban seis, también estaba claro que el grupo de la cabaña no necesitaba en ese momento mi ayuda. En ese momento se me ocurrió ir a tierra. En un abrir y cerrar de ojos había bajado por el costado y me había acurrucado en la proa de la barca más cercana, y casi al mismo tiempo ella se había lanzado.
Nadie me hizo caso, solo el remero de proa dijo: “¿Eres tú, Jim? Mantén la cabeza baja.” Pero Silver, desde el otro bote, miró agudamente y llamó para saber si era yo; y desde ese momento empecé a lamentar lo que había hecho.
Las tripulaciones compitieron por llegar a la playa, pero el bote en el que estaba, al tener ventaja y ser a la vez más ligero y mejor tripulado, se adelantó mucho a su compañero, y la proa había golpeado entre los árboles de la orilla y yo había agarrado una rama y me había balanceado y lanzado al espeso más cercano mientras Silver y los demás aún estaban a cien yardas de distancia.
“¡Jim, Jim!” lo oí gritar.
Pero podrías suponer que no le presté atención; saltando, agachándome y abriéndome paso, corrí recto hacia adelante hasta que ya no pude correr más.
Parte 3, Capítulo 14
El Primer Golpe
Estaba tan contento de haber burlado a Long John que comencé a disfrutar y a observar con interés la extraña tierra en la que me encontraba.
Había cruzado una zona pantanosa llena de sauces, juncos y árboles extraños y pantanosos; y ahora había salido a las afueras de una extensión abierta de terreno arenoso ondulado, de aproximadamente una milla de longitud, salpicado con algunos pinos y una gran cantidad de árboles contorsionados, parecidos al roble en crecimiento pero con un follaje pálido, como los sauces. En el lado opuesto de la zona abierta se erguía una de las colinas, con dos picos peculiares y escarpados brillando vivamente bajo el sol.
Ahora sentía por primera vez la alegría de la exploración. La isla estaba deshabitada; mis compañeros de barco los había dejado atrás, y no había nada delante de mí excepto bestias mudas y aves. Me volví aquí y allá entre los árboles. Aquí y allá había plantas en flor desconocidas para mí; aquí y allá vi serpientes, y una levantó la cabeza desde una repisa de roca y siseó hacia mí con un ruido parecido al zumbido de un trompo. Poco pensé entonces que era un enemigo mortal y que el ruido era la famosa sonaja.
Luego llegué a un largo espeso de estos árboles similares a robles—robles vivos o perennes, como después oí que se deberían llamar—que crecían bajos sobre la arena como zarzas, con las ramas curiosamente retorcidas y el follaje compacto, como techo de paja. El espeso se extendía desde la cima de una de las colinas de arena, extendiéndose y creciendo más alto a medida que avanzaba, hasta alcanzar el borde del amplio pantano de cañas, por donde el río más cercano se filtraba hacia el fondeadero. El pantano ardía bajo el fuerte sol, y el contorno del Spy-glass temblaba a través del bruma.
De repente comenzó un revuelo entre los juncos; un pato salvaje se levantó con un graznido, otro lo siguió, y pronto sobre toda la superficie del pantano una gran nube de aves colgaba gritando y dando vueltas en el aire. Deduje de inmediato que algunos de mis compañeros de barco debían estar acercándose a lo largo de los bordes del pantano. Y no me equivoqué, porque pronto oí los tonos muy distantes y bajos de una voz humana, que, mientras seguía escuchando, crecía constantemente más fuerte y cercana.
Esto me causó un gran temor, y me arrastré bajo la cobertura del roble más cercano y me agaché allí, escuchando, tan silencioso como un ratón.
Otra voz respondió, y luego la primera voz, que ahora reconocí como la de Silver, retomó la historia y continuó durante mucho tiempo en un flujo, solo interrumpido de vez en cuando por la otra. Por el sonido, debían estar hablando con seriedad, casi con furia; pero no llegaba ninguna palabra clara a mis oídos.
Finalmente, los hablantes parecieron haberse detenido y quizás haberse sentado, porque no solo dejaron de acercarse más, sino que las aves mismas comenzaron a tranquilizarse y a volver a sus lugares en el pantano.
Y ahora empecé a sentir que estaba descuidando mi tarea, que desde que había sido tan temerario como para desembarcar con estos bandidos, lo menos que podía hacer era escuchar sus consejos, y que mi deber evidente y claro era acercarme lo más posible, aprovechando el favorable emboscado de los árboles agachados.
Podía decir la dirección de los hablantes con bastante precisión, no solo por el sonido de sus voces, sino por el comportamiento de las pocas aves que aún colgaban alarmadas sobre las cabezas de los intrusos.
Arrastrándome en cuatro patas, avancé constantemente pero lentamente hacia ellos, hasta que finalmente, levantando la cabeza hacia una apertura entre las hojas, pude ver claramente hacia abajo en una pequeña hondonada verde al lado del pantano, y estrechamente rodeada de árboles, donde Long John Silver y otro miembro de la tripulación estaban cara a cara en una conversación.
El sol les daba de lleno. Silver había tirado su sombrero junto a él en el suelo, y su gran rostro rubio y suave, brillando todo con el calor, estaba levantado hacia el rostro del otro hombre como en una especie de súplica.
“Compañero,” decía, “es porque te considero oro en polvo—¡oro en polvo, y puedes contar con eso! Si no te hubiera tomado como alquitrán, ¿crees que estaría aquí advirtiéndote? Todo está perdido—no puedes hacer ni arreglar nada; es para salvar tu pellejo que estoy hablando, y si uno de los salvajes lo supiera, ¿dónde estaría yo, Tom—ahora, dime, ¿dónde estaría yo?”
“Silver,” dijo el otro hombre—y observé que no solo estaba colorado en la cara, sino que hablaba ronco como un cuervo, y su voz también temblaba, como una cuerda tensa—“Silver,” dijo él, “eres viejo, y eres honesto, al menos tienes la reputación de serlo; y tienes dinero también, cosa que muchos pobres marineros no tienen; y eres valiente, o me equivoco. ¿Y me dirás que te dejarás llevar por esa clase de gentuza de pillos? ¡Ni hablar! Por Dios que me ve, preferiría perder la mano. Si me vuelvo contra mi deber—”
Y de repente fue interrumpido por un ruido. Había encontrado a uno de los marineros honrados—bueno, aquí mismo, en ese mismo momento, llegó la noticia de otro. Lejos, en el pantano, surgió de repente un sonido como el grito de la ira, luego otro detrás de él; y luego un grito largo y horripilante. Las rocas del Spy-glass lo repitieron veinte veces; toda la bandada de aves del pantano se elevó de nuevo, oscureciendo el cielo con un zumbido simultáneo; y mucho después de que ese grito de muerte seguía resonando en mi cerebro, el silencio había restablecido su imperio, y solo el susurro de las aves que volvían a descender y el rugido de las olas distantes perturbaban la languidez de la tarde.
Tom había saltado al sonido como un caballo al espoleo, pero Silver no había parpadeado. Permanecía donde estaba, apoyado ligeramente en su muleta, observando a su compañero como una serpiente a punto de saltar.
“¡John!” dijo el marinero, extendiendo la mano.
“¡Manos quietas!” exclamó Silver, retrocediendo un metro, según me pareció, con la rapidez y seguridad de un gimnasta entrenado.
“¡Manos quietas, si quieres, John Silver!” dijo el otro. “Es una conciencia negra la que puede hacerte temer de mí. Pero por el amor de Dios, dime, ¿qué fue eso?”
“¿Eso?” respondió Silver, sonriendo pero más cauteloso que nunca, su ojo un simple punto en su gran rostro, pero brillando como un trozo de vidrio. “¿Eso? Oh, supongo que será Alan.”
Y en este punto Tom se lanzó como un héroe.
“¡Alan!” exclamó. “¡Descanse su alma como verdadero marinero! Y en cuanto a ti, John Silver, mucho tiempo has sido mi compañero, pero ya no eres mi compañero. Si muero como un perro, moriré cumpliendo con mi deber. ¿Has matado a Alan, verdad? Mátame también, si puedes. Pero te desafío.”
Y con eso, este valiente se dio la vuelta directamente hacia el cocinero y se puso a caminar hacia la playa. Pero no estaba destinado a ir muy lejos. Con un grito, John agarró una rama de un árbol, sacó la muleta de su axila y lanzó ese extraño proyectil a toda velocidad por el aire. Golpeó pobre Tom, de punta, con una violencia aturdidora, justo entre los hombros en medio de su espalda. Sus manos volaron hacia arriba, dio una especie de jadeo y cayó.
Nadie pudo decir si estaba gravemente herido o no. A juzgar por el sonido, es probable que su espalda se rompiera en el acto. Pero no le dieron tiempo para recuperarse. Silver, ágil como un mono incluso sin pierna ni muleta, estaba encima de él al siguiente momento y había enterrado dos veces su cuchillo hasta el mango en ese cuerpo indefenso. Desde mi escondite, pude oírlo jadear mientras asestaba los golpes.
No sé qué se siente exactamente desmayarse, pero sí sé que durante un rato el mundo entero se alejó de mí en una niebla giratoria; Silver y las aves, y la alta cima del Spy-glass, dando vueltas y vueltas del revés ante mis ojos, y todo tipo de campanas sonando y voces distantes gritando en mi oído.
Cuando volví en mí, el monstruo se había rehecho, con la muleta bajo el brazo y el sombrero sobre la cabeza. Justo delante de él, Tom yacía inmóvil sobre el césped; pero el asesino no le prestó la menor atención, limpiando su cuchillo manchado de sangre con un manojo de hierba. Todo lo demás permanecía igual, el sol aún brillaba implacablemente sobre el pantano humeante y la alta cima de la montaña, y apenas podía persuadirme de que el asesinato se había cometido realmente y una vida humana había sido cruelmente truncada ante mis ojos hace un momento.
Pero ahora John metió la mano en el bolsillo, sacó un silbato y sopló en él varias ráfagas moduladas que resonaron lejos en el aire caliente. Por supuesto, no sabía el significado de la señal, pero de inmediato despertó mis temores. Más hombres podrían estar llegando. Podrían descubrirme. Ya habían asesinado a dos de las personas honradas; después de Tom y Alan, ¿podría ser yo el siguiente?
Inmediatamente comencé a desenredarme y a reptar de nuevo, con la mayor rapidez y silencio que pude, hacia la parte más abierta del bosque. Mientras lo hacía, pude escuchar llamados que iban y venían entre el viejo bucanero y sus camaradas, y ese sonido de peligro me prestó alas. Tan pronto como estuve fuera del espeso, corrí como nunca antes había corrido, apenas preocupándome por la dirección de mi huida, siempre que me alejara de los asesinos; y mientras corría, el miedo crecía y crecía en mí hasta convertirse en una especie de frenesí.
En verdad, ¿podría alguien estar más completamente perdido que yo? Cuando sonó el disparo, ¿cómo podría atreverme a bajar a los botes entre esos demonios, aún humeantes por su crimen? ¿No torcería el cuello el primero que me viera como a un pájaro? ¿No sería mi ausencia misma una prueba para ellos de mi alarma, y por lo tanto de mi conocimiento fatal? Todo había acabado, pensé. Adiós a la Hispaniola; adiós al señorito, al doctor y al capitán. No me quedaba más que la muerte por inanición o la muerte a manos de los amotinados.
Todo este tiempo, como digo, seguía corriendo, y sin darme cuenta, me había acercado al pie de la colina con dos picos y había llegado a una parte de la isla donde los encinos crecían más separados y parecían más como árboles de bosque en su porte y dimensiones. Mezclados con éstos había algunos pinos dispersos, algunos de cincuenta, otros de cerca de setenta pies de altura. El aire también olía más fresco que junto al pantano.
Y aquí una nueva alarma me detuvo con el corazón palpitante.
Parte 3, Capítulo 15
El Hombre de la Isla
Desde el costado de la colina, que aquí era empinada y pedregosa, se desprendió un chorro de grava que cayó retumbando y rebotando entre los árboles. Mis ojos se volvieron instintivamente en esa dirección, y vi una figura saltar con gran rapidez detrás del tronco de un pino. No podía decir qué era, si oso, hombre o mono. Parecía oscuro y peludo; no sabía más. Pero el terror de esta nueva aparición me detuvo en seco.
Parecía que ahora estaba cortado por ambos lados; detrás de mí los asesinos, delante de mí este nondescript acechante. E inmediatamente comencé a preferir los peligros que conocía a los que no conocía. El mismo Silver parecía menos terrible en comparación con esta criatura del bosque, y giré sobre mis talones, y mirando agudamente detrás de mí por encima del hombro, comencé a desandar mis pasos en dirección a los botes.
Instantáneamente la figura reapareció, y haciendo un amplio círculo, comenzó a interceptarme. Estaba cansado, de todos modos; pero si hubiera estado tan fresco como cuando me levanté, podía ver que era en vano para mí competir en velocidad con un adversario así. De tronco en tronco, la criatura se movía como un ciervo, corriendo como un hombre sobre dos piernas, pero a diferencia de cualquier hombre que hubiera visto, agachándose casi doblado mientras corría. Sin embargo, era un hombre, ya no podía tener dudas al respecto.
Comencé a recordar lo que había oído sobre caníbales. Estaba a punto de pedir ayuda. Pero el mero hecho de que fuera un hombre, aunque salvaje, me había tranquilizado un poco, y mi miedo a Silver comenzó a revivir en proporción. Me quedé quieto, por lo tanto, y busqué algún método de escape; y mientras pensaba en ello, el recuerdo de mi pistola pasó por mi mente. Tan pronto como recordé que no estaba indefenso, el coraje volvió a encenderse en mi corazón y me dirigí resueltamente hacia este hombre de la isla y caminé vigorosamente hacia él.
Para entonces, él estaba oculto detrás de otro tronco de árbol; pero debía haberme estado observando de cerca, porque tan pronto como comencé a moverme en su dirección, reapareció y dio un paso hacia mí. Luego vaciló, retrocedió, avanzó de nuevo, y por fin, para mi asombro y confusión, se arrojó de rodillas y extendió sus manos juntas en súplica.
Ante eso, me detuve una vez más.
"¿Quién eres?" pregunté.
"Ben Gunn", respondió, y su voz sonaba ronca y torpe, como una cerradura oxidada. "Soy el pobre Ben Gunn; y no he hablado con un cristiano en estos tres años".
Ahora podía ver que era un hombre blanco como yo y que sus rasgos eran incluso agradables. Su piel, dondequiera que estuviera expuesta, estaba quemada por el sol; incluso sus labios estaban negros, y sus ojos claros parecían bastante sorprendentes en una cara tan oscura. De todos los mendigos que había visto o imaginado, él era el principal en cuanto a harapos. Estaba vestido con jirones de lona de barco vieja y tela marinera vieja, y este extraordinario remiendo estaba todo sostenido por un sistema de los más variados e incongruentes sujetadores, botones de latón, trozos de palo y lazos de bragueta alquitranada. Alrededor de su cintura llevaba un viejo cinturón de cuero con hebilla de latón, que era lo único sólido en todo su equipo.
"¡Tres años!" grité. "¿Naufragaste?"
"No, amigo," dijo él; "abandonado".
Había oído la palabra, y sabía que representaba un tipo de castigo horrible bastante común entre los bucaneros, en el cual el infractor es dejado en tierra con un poco de pólvora y balas y abandonado en alguna isla desolada y lejana.
"Abandonado hace tres años", continuó, "y he vivido de cabras desde entonces, y bayas, y ostras. Dondequiera que esté un hombre, digo yo, un hombre puede arreglárselas. Pero, amigo, mi corazón anhela la dieta cristiana. No tendrás por casualidad un pedazo de queso contigo, ¿verdad? ¿No? Bueno, muchas noches he soñado con queso—tostado, mayormente—y me he despertado de nuevo, y aquí estaba".
"Si alguna vez puedo volver a bordo," dije, "tendrás queso por arrobas."
Todo este tiempo había estado tocando la tela de mi chaqueta, acariciando mis manos, mirando mis botas, y en general, en los intervalos de su discurso, mostrando un placer infantil en la presencia de un semejante. Pero ante mis últimas palabras, se animó con una especie de astucia sorprendida.
"¿Si alguna vez puedes volver a bordo, dices?" repitió. "Bueno, ahora, ¿quién te lo impedirá?"
"Tú no, lo sé," fue mi respuesta.
"Y tenías razón," gritó. "Ahora tú—¿cómo te llamas, amigo?"
"Jim," le dije.
"Jim, Jim," dijo él, bastante complacido al parecer. "Bueno, ahora, Jim, he vivido tan rudo que te avergonzaría oírlo. Ahora, por ejemplo, ¿no pensarías que tuve una madre piadosa—mirándome?" preguntó.
"Pues no, no en particular," respondí.
“Ah, bueno,” dijo él, “pero yo era—remarkablemente piadoso. Y era un chico civilizado y piadoso, y podía recitar mi catecismo tan rápido, que no se podía distinguir una palabra de otra. Y esto es a lo que llegó, Jim, y comenzó con chuck-farthen en las benditas lápidas! Eso es con lo que comenzó, pero fue más allá de eso; y así me lo dijo mi madre, y predijo todo, ella lo hizo, la mujer piadosa! Pero fue la Providencia la que me puso aquí. Lo he pensado todo en esta isla solitaria, y he vuelto a la piedad. No me pillas bebiendo ron tanto, solo un dedal por suerte, claro, la primera oportunidad que tenga. Estoy decidido a ser bueno, y veo el camino para ello. Y, Jim”—mirando a su alrededor y bajando la voz a un susurro—“soy rico.”
Ahora estaba seguro de que el pobre hombre se había vuelto loco en su soledad, y supongo que debí mostrar el sentimiento en mi cara, porque él repitió la afirmación con vehemencia: “¡Rico! ¡Rico! Digo. Y te diré una cosa: Haré de ti un hombre, Jim. Ah, Jim, bendecirás tus estrellas, lo harás, fuiste el primero que me encontró!”
Y en eso apareció de repente una sombra en su rostro, y apretó su mano sobre la mía y levantó un dedo amenazadoramente ante mis ojos.
“Ahora, Jim, dime la verdad: ¿esa no es la nave de Flint?” preguntó.
En ese momento tuve una inspiración feliz. Comencé a creer que había encontrado un aliado, y le respondí de inmediato.
“No es la nave de Flint, y Flint está muerto; pero te diré la verdad, como me pides, hay algunos de los hombres de Flint a bordo; peor suerte para el resto de nosotros.”
“¿Ni un hombre con una pierna?” jadeó.
“¿Silver?” pregunté.
“Ah, ¡Silver!” dijo él. “Ese era su nombre.”
“Él es el cocinero, y también el cabecilla.”
Todavía me sostenía por la muñeca, y con eso me dio un buen apretón.
“Si fuiste enviado por Long John,” dijo, “estoy tan bueno como el cerdo, y lo sé. Pero, ¿dónde estabas, crees tú?”
Tomé una decisión en un momento, y como respuesta le conté toda la historia de nuestro viaje y la situación en la que nos encontrábamos. Me escuchó con el mayor interés, y cuando terminé me dio una palmadita en la cabeza.
“Eres un buen chico, Jim,” dijo; “y estás en un buen lío, ¿no es así? Bueno, solo confía en Ben Gunn—Ben Gunn es el hombre para hacerlo. ¿Te parecería probable, ahora, que tu caballero resultara ser uno de mente liberal en caso de ayuda—él estando en un buen lío, como mencionaste?”
Le dije que el caballero era el más liberal de los hombres.
“Sí, pero ves,” respondió Ben Gunn, “no me refería a darme una puerta para cuidar, y un traje de librea, y tal; eso no es mi estilo, Jim. Lo que quiero decir es, ¿sería probable que bajara a la cantidad de, digamos, mil libras de un dinero que es tan bueno como propio de un hombre ya?”
“Estoy seguro de que lo haría,” dije. “Como estaba, todos compartiríamos.”
“¿Y un pasaje de vuelta a casa?” añadió con una mirada de gran astucia.
“¿Por qué,” grité, “el caballero es un caballero. Y además, si nos deshiciéramos de los demás, te necesitaríamos para ayudar a llevar el barco a casa.”
“Ah,” dijo él, “así lo harías.” Y pareció muy aliviado.
“Ahora, te diré una cosa,” continuó. “Te diré tanto y no más. Yo estaba en el barco de Flint cuando enterró el tesoro; él y seis más—seis marineros fuertes. Estuvieron en tierra casi una semana, y nosotros navegando de un lado a otro en el viejo Walrus. Un buen día subió la señal, y aquí viene Flint solo en un pequeño bote, y con la cabeza envuelta en un pañuelo azul. El sol estaba saliendo, y se veía mortalmente pálido alrededor de la proa. Pero, ahí estaba, entiendes, y los seis todos muertos—muertos y enterrados. Cómo lo hizo, ningún hombre a bordo pudo averiguarlo. Fue batalla, asesinato y muerte repentina, al menos—él contra seis. Billy Bones era el contramaestre; Long John, él era el intendente; y le preguntaron dónde estaba el tesoro. ‘Ah,’ dice él, ‘pueden ir a tierra, si quieren, y quedarse,’ dice; ‘pero en cuanto al barco, ¡ella irá a buscar más, por Dios!’ Eso es lo que dijo.
“Bueno, yo estaba en otro barco hace tres años, y avistamos esta isla. ‘Chicos,’ dije, ‘aquí está el tesoro de Flint; desembarquemos y encontrémoslo.’ Al capitán no le gustó eso, pero mis compañeros estaban todos de acuerdo y desembarcaron. Doce días lo buscaron, y cada día tenían peores palabras para mí, hasta que una buena mañana todos subieron a bordo. ‘En cuanto a ti, Benjamin Gunn,’ dicen, ‘aquí tienes un mosquete,’ dicen, ‘y una pala y un pico. Puedes quedarte aquí y encontrar el dinero de Flint por ti mismo,’ dicen.
“Bueno, Jim, tres años he estado aquí, y ni un bocado de dieta cristiana desde ese día hasta hoy. Pero ahora, mira aquí; mírame. ¿Parezco un hombre antes del mástil? No, dices tú. Ni yo tampoco, digo yo.”
Y con eso me guiñó el ojo y me pellizcó fuerte.
“Menciona esas palabras a tu caballero, Jim,” continuó. “Ni él tampoco, esas son las palabras. Tres años fue el hombre de esta isla, de día y de noche, con buen y mal tiempo; y a veces tal vez pensaba en una oración (dices tú), y a veces tal vez pensaba en su vieja madre, si es que aún vive (dirás); pero la mayor parte del tiempo de Gunn (esto es lo que dirás)—la mayor parte de su tiempo estaba ocupado con otra cosa. Y entonces le darás un pellizco, como hago yo.”
Y me pellizcó nuevamente de la manera más confidencial.
“Entonces,” continuó, “entonces te levantarás, y dirás esto: Gunn es un buen hombre (dirás), y tiene mucha más confianza—mucha más, tenlo en cuenta—en un caballero de nacimiento que en estos caballeros de fortuna, habiendo sido uno él mismo.”
“Bueno,” dije, “no entiendo una palabra de lo que has estado diciendo. Pero eso no importa; porque, ¿cómo voy a subir a bordo?”
“Ah,” dijo él, “ese es el problema, seguro. Bueno, ahí está mi bote, que hice con mis propias manos. La guardo bajo la roca blanca. Si lo peor llega a lo peor, podríamos intentar eso después de oscurecer. ¡Ey!” exclamó. “¿Qué es eso?”
Porque justo entonces, aunque al sol aún le quedaban una o dos horas, todos los ecos de la isla despertaron y resonaron con el trueno de un cañón.
“¡Han comenzado a pelear!” grité. “Sígueme.”
Y comencé a correr hacia el fondeadero, todos mis miedos olvidados, mientras que a mi lado el hombre abandonado en su piel de cabra trotaba fácilmente y con ligereza.
“Izquierda, izquierda,” dijo; “mantente a tu mano izquierda, compañero Jim! ¡Bajo los árboles contigo! Allí es donde maté mi primera cabra. No bajan aquí ahora; están todas encaramadas en esas montañas por miedo a Benjamin Gunn. ¡Ah! Y ahí está el cetemery”—cementerio, debió haber querido decir. “¿Ves los montículos? Venía aquí y rezaba, de vez en cuando, cuando pensaba que tal vez un domingo estaría por llegar. No era exactamente una capilla, pero parecía más solemne; y entonces, dices tú, Ben Gunn estaba solo—sin capellán, ni siquiera una Biblia y una bandera, dices tú.”
Así siguió hablando mientras yo corría, sin esperar ni recibir respuesta.
El disparo de cañón fue seguido después de un considerable intervalo por una descarga de armas pequeñas.
Otra pausa, y luego, no a más de un cuarto de milla frente a mí, vi la Union Jack ondeando en el aire sobre un bosque.
Parte 4, La Empalizada, Capítulo 16
Continuación de la Narrativa por el Doctor: Cómo el Barco fue Abandonado
Era alrededor de la una y media—tres campanadas en la jerga marina—cuando los dos botes desembarcaron desde la Hispaniola. El capitán, el caballero y yo estábamos discutiendo asuntos en la cabina. Si hubiera habido una brizna de viento, habríamos caído sobre los seis amotinados que quedaron a bordo con nosotros, soltado nuestra cuerda y salido al mar. Pero faltaba el viento; y para completar nuestra impotencia, bajó Hunter con la noticia de que Jim Hawkins se había metido en un bote y se había ido a tierra con el resto.
Nunca se nos ocurrió dudar de Jim Hawkins, pero estábamos alarmados por su seguridad. Con los hombres en el estado de ánimo en que estaban, parecía una posibilidad igual que volviéramos a ver al muchacho. Subimos a cubierta. La brea burbujeaba en las juntas; el desagradable hedor del lugar me hizo enfermar; si alguna vez un hombre olió fiebre y disentería, fue en ese abominable fondeadero. Los seis sinvergüenzas estaban sentados quejándose bajo una vela en el castillo de proa; en tierra podíamos ver las chalupas amarradas y un hombre sentado en cada una, cerca de donde desemboca el río. Uno de ellos estaba silbando “Lillibullero.”
La espera fue una tensión, y se decidió que Hunter y yo fuéramos a tierra con el bote en busca de información.
Las chalupas se habían inclinado hacia su derecha, pero Hunter y yo remamos directamente hacia la empalizada en el mapa. Los dos que quedaron guardando sus botes parecían nerviosos con nuestra aparición; “Lillibullero” se detuvo, y pude ver a la pareja discutiendo qué debían hacer. Si hubieran ido y contado a Silver, todo podría haber resultado diferente; pero supongo que tenían sus órdenes y decidieron quedarse quietos donde estaban y volver a “Lillibullero.”
Había una ligera curva en la costa, y yo dirigí para ponerla entre nosotros; incluso antes de desembarcar, así habíamos perdido de vista las chalupas. Salté y comencé a correr tan rápido como me atreví, con un gran pañuelo de seda bajo mi sombrero para mantenerme fresco y un par de pistolas listas para mayor seguridad.
No había recorrido cien yardas cuando llegué a la empalizada.
Esto es cómo era: un manantial de agua clara surgía casi en la cima de una colina. Bueno, en la colina, y rodeando el manantial, habían colocado una casa de troncos robusta, capaz de albergar a dos docenas de personas en un apuro y con troneras para mosquetes a ambos lados. Alrededor de esto habían despejado un amplio espacio, y luego la cosa se completaba con una empalizada de seis pies de alto, sin puerta ni apertura, demasiado fuerte para derribar sin tiempo y trabajo y demasiado abierta para proteger a los sitiadores. La gente en la casa de troncos los tenía en todos los sentidos; permanecían tranquilos al abrigo y disparaban a los otros como perdices. Todo lo que necesitaban era una buena vigilancia y comida; porque, salvo una sorpresa completa, podrían haber mantenido el lugar contra un regimiento.
Lo que particularmente me gustó fue el manantial. Porque aunque teníamos un lugar lo suficientemente bueno en la cabina de la Hispaniola, con muchas armas y municiones, y cosas para comer, y excelentes vinos, había una cosa que se había pasado por alto: no teníamos agua. Estaba pensando en esto cuando se oyó por toda la isla el grito de un hombre a punto de morir. No era nuevo para la muerte violenta—he servido a su Alteza Real el Duque de Cumberland, y me hirieron en Fontenoy—pero sé que mi pulso se aceleró. “Jim Hawkins se ha ido,” fue mi primer pensamiento.
Es algo haber sido un viejo soldado, pero más aún haber sido un médico. No hay tiempo para perder en nuestro trabajo. Y así que ahora decidí instantáneamente, y sin perder tiempo volví a la orilla y salté a bordo del bote.
Por buena fortuna, Hunter remaba bien. Hicimos volar el agua, y el bote pronto estuvo al lado y yo a bordo del bergantín.
Los encontré a todos conmocionados, como era natural. El caballero estaba sentado, blanco como una sábana, pensando en el daño al que nos había llevado, ¡el buen alma! Y uno de los seis hombres del castillo de proa no estaba mucho mejor.
“Ahí hay un hombre,” dice el Capitán Smollett, señalándolo con la cabeza, “nuevo en este trabajo. Estuvo a punto de desmayarse, doctor, cuando oyó el grito. Otro toque del timón y ese hombre se uniría a nosotros.”
Le conté mi plan al capitán, y entre los dos concretamos los detalles para llevarlo a cabo.
Pusimos al viejo Redruth en la galería entre la cabina y el castillo de proa, con tres o cuatro mosquetes cargados y un colchón para protección. Hunter trajo el bote bajo la escotilla de popa, y Joyce y yo nos pusimos a trabajar cargándolo con latas de pólvora, mosquetes, sacos de galletas, barriles de cerdo, un barril de coñac, y mi invaluable botiquín.
Mientras tanto, el caballero y el capitán se quedaron en cubierta, y este último llamó al contramaestre, que era el principal a bordo.
“Señor Hands,” dijo, “aquí hay dos de nosotros con un par de pistolas cada uno. Si alguno de ustedes seis hace una señal de cualquier tipo, ese hombre está muerto.”
Estaban bastante sorprendidos, y después de una pequeña consulta, todos bajaron por la escotilla de proa, pensando sin duda en atacarnos por la retaguardia. Pero cuando vieron a Redruth esperándolos en la galería, se volvieron de inmediato, y una cabeza asomó nuevamente en cubierta.
“¡Abajo, perro!” gritó el capitán.
Y la cabeza volvió a desaparecer; y no oímos más, por el momento, de estos seis marineros tan asustados.
Para entonces, metiendo las cosas como venían, habíamos cargado el bote tanto como nos atrevimos. Joyce y yo salimos por la escotilla de popa, y nos dirigimos nuevamente a la orilla tan rápido como los remos nos llevaban.
Este segundo viaje despertó realmente a los vigilantes a lo largo de la costa. “Lillibullero” se dejó de oír otra vez; y justo antes de perderlos de vista detrás del pequeño promontorio, uno de ellos se lanzó a tierra y desapareció. Estuve a punto de cambiar mi plan y destruir sus botes, pero temía que Silver y los demás pudieran estar cerca, y todo podría perderse al intentar demasiado.
Pronto habíamos tocado tierra en el mismo lugar de antes y nos dispusimos a abastecer la casa fortificada. Los tres hicimos el primer viaje, cargados pesadamente, y lanzamos nuestras provisiones sobre la empalizada. Luego, dejando a Joyce para guardarlas—un solo hombre, por supuesto, pero con media docena de mosquetes—Hunter y yo regresamos al bote y nos cargamos una vez más. Así procedimos sin detenernos a tomar aliento, hasta que todo el cargamento estuvo depositado, cuando los dos sirvientes tomaron su posición en la casa fortificada, y yo, con todas mis fuerzas, remé de vuelta al Hispaniola.
Que hubiéramos arriesgado una segunda carga de bote parece más atrevido de lo que realmente fue. Ellos tenían la ventaja en número, por supuesto, pero nosotros teníamos la ventaja en armas. Ninguno de los hombres en tierra tenía un mosquete, y antes de que pudieran ponerse a tiro de pistola, nos halagábamos a nosotros mismos pensando que podríamos encargarnos de al menos media docena.
El hacendado me estaba esperando en la ventana de popa, todo su desmayo había desaparecido. Cogió el pintle y lo aseguró, y nos pusimos a cargar el bote por nuestras vidas. Cerdo, pólvora y galletas eran el cargamento, con solo un mosquete y un alfanje para el hacendado, para mí, para Redruth y para el capitán. El resto de las armas y la pólvora las dejamos caer por la borda en dos brazas y media de agua, de modo que podíamos ver el brillante acero resplandeciendo muy por debajo de nosotros en el sol, en el fondo limpio y arenoso.
Para entonces, la marea estaba empezando a bajar, y el barco estaba girando hacia su ancla. Se oían voces que gritaban débilmente en la dirección de los dos botes; y aunque esto nos tranquilizó por Joyce y Hunter, que estaban bien al este, advirtió a nuestro grupo que debíamos irnos.
Redruth se retiró de su lugar en la galería y se dejó caer en el bote, que luego llevamos alrededor del costado del barco, para estar más a mano para el Capitán Smollett.
“Ahora, hombres,” dijo él, “¿me oyen?”
No hubo respuesta desde el castillo de proa.
“Es contigo, Abraham Gray—es contigo con quien estoy hablando.”
Aún sin respuesta.
“Gray,” continuó el Sr. Smollett, un poco más fuerte, “me voy de este barco, y te ordeno que sigas a tu capitán. Sé que en el fondo eres un buen hombre, y me atrevo a decir que ninguno de ustedes es tan malo como parece. Tengo mi reloj aquí en mi mano; te doy treinta segundos para que te unas a mí.”
Hubo una pausa.
“Vamos, mi buen hombre,” continuó el capitán; “no te demores tanto. Estoy arriesgando mi vida y la vida de estos buenos caballeros cada segundo.”
Hubo un repentino forcejeo, un sonido de golpes, y salió Abraham Gray con un corte de cuchillo en el lado de la mejilla, y corrió hacia el capitán como un perro al silbido.
“Estoy con usted, señor,” dijo él.
Y al momento siguiente él y el capitán habían subido a bordo de nosotros, y habíamos zarpado y nos habíamos alejado.
Estábamos completamente fuera del barco, pero aún no en tierra en nuestra empalizada.
Parte 4. Capítulo 17
Narrativa Continuada por el Doctor: El Último Viaje del Bote
Este quinto viaje fue bastante diferente a cualquiera de los otros. En primer lugar, el pequeño bote en el que estábamos estaba gravemente sobrecargado. Cinco hombres adultos, y tres de ellos—Trelawney, Redruth y el capitán—de más de seis pies de altura, ya era más de lo que el bote estaba diseñado para llevar. A eso se le suma la pólvora, el cerdo y las bolsas de pan. La borda estaba casi sumergida en la popa. Varias veces embarcamos un poco de agua, y mis pantalones y las colas de mi abrigo estaban completamente empapados antes de que hubiéramos avanzado cien yardas.
El capitán nos hizo equilibrar el bote, y logramos que se mantuviera un poco más estable. Aun así, teníamos miedo de respirar.
En segundo lugar, la marea estaba ahora bajando—una fuerte corriente ondulante que corría hacia el oeste a través de la cuenca, y luego hacia el sur y hacia el mar por el estrecho por el que habíamos entrado en la mañana. Incluso las ondulaciones eran un peligro para nuestra embarcación sobrecargada, pero lo peor de todo era que nos desviaban de nuestro curso verdadero y nos alejaban de nuestro lugar de desembarco correcto detrás del punto. Si dejábamos que la corriente nos llevara, llegaríamos a la orilla junto a los botes, donde los piratas podrían aparecer en cualquier momento.
"No puedo mantener la proa hacia la empalizada, señor," le dije al capitán. Yo estaba al timón, mientras él y Redruth, dos hombres frescos, estaban en los remos. "La marea sigue empujándola hacia abajo. ¿Podría remar un poco más fuerte?"
"No sin inundar el bote," dijo él. "Debe resistir, señor, por favor—resista hasta que vea que está ganando."
Lo intenté y descubrí por experimento que la marea nos seguía empujando hacia el oeste hasta que había puesto la proa hacia el este, o casi en ángulo recto con la dirección en la que debíamos ir.
"Nunca llegaremos a tierra a este ritmo," dije.
"Si es el único curso que podemos mantener, señor, debemos mantenerlo," respondió el capitán. "Debemos seguir río arriba. Verá, señor," continuó, "si una vez nos dejamos llevar hacia sotavento del lugar de desembarco, es difícil decir dónde llegaríamos a tierra, además de la posibilidad de ser abordados por los botes; mientras que, de esta manera, la corriente debe disminuir, y luego podemos volver a lo largo de la orilla."
"La corriente ya es menos fuerte, señor," dijo el hombre Gray, que estaba sentado en la proa; "puede aflojar un poco."
"Gracias, amigo," dije yo, como si nada hubiera pasado, porque todos habíamos decidido tranquilamente tratarlo como uno de nosotros.
De repente, el capitán volvió a hablar, y pensé que su voz había cambiado un poco.
"¡El cañón!" dijo él.
"Ya he pensado en eso," dije yo, porque estaba seguro de que él estaba pensando en un bombardeo del fuerte. "Nunca podrían desembarcar el cañón, y si lo hicieran, nunca podrían arrastrarlo a través del bosque."
"Mira hacia popa, doctor," respondió el capitán.
Habíamos olvidado por completo el cañón de nueve libras; y allí, para nuestro horror, estaban los cinco sinvergüenzas ocupados con él, quitándole la funda, como llamaban a la gruesa lona impermeable bajo la cual navegaba. No solo eso, sino que en ese mismo momento se me ocurrió que las balas de cañón y la pólvora para el cañón se habían quedado atrás, y un golpe con un hacha las pondría en posesión de los malvados que andaban por ahí.
"Israel era el artillero de Flint," dijo Gray con voz ronca.
A cualquier riesgo, dirigimos la proa del bote directamente hacia el lugar de desembarco. Para entonces, habíamos salido tanto de la corriente que podíamos mantener el rumbo incluso con nuestro necesariamente suave ritmo de remo, y yo podía mantenerla estable hacia el objetivo. Pero lo peor era que, con el rumbo que ahora mantenía, ofrecíamos nuestro costado en lugar de la popa al Hispaniola y presentábamos un blanco como una puerta de granero.
Podía oír tan bien como ver a ese canalla de cara rojiza, Israel Hands, dejando caer una bala de cañón en la cubierta.
"¿Quién es el mejor tirador?" preguntó el capitán.
"El Sr. Trelawney, sin duda," dije yo.
"Sr. Trelawney, ¿podría dispararle a uno de esos hombres, señor? A Hands, si es posible," dijo el capitán.
Trelawney estaba tan sereno como el acero. Revisó la pólvora de su arma.
"Ahora," gritó el capitán, "despacio con esa arma, señor, o hundirá el bote. Todos preparados para equilibrarla cuando apunte."
El hacendado levantó su arma, cesó el remo, y nos inclinamos hacia el otro lado para mantener el equilibrio, y todo estaba tan bien planeado que no embarcamos ni una gota.
Para entonces, ellos ya habían girado el cañón sobre el pivote, y Hands, que estaba en la boca con el escobillón, era en consecuencia el más expuesto. Sin embargo, no tuvimos suerte, porque justo cuando Trelawney disparó, se agachó, la bala silbó sobre él, y fue uno de los otros cuatro quien cayó.
El grito que dio fue eco no solo de sus compañeros a bordo sino de un gran número de voces desde la orilla, y mirando en esa dirección vi a los otros piratas saliendo de entre los árboles y ocupando sus lugares en los botes.
"Ahí vienen los botes, señor," dije.
"Rema entonces," gritó el capitán. "No importa si la hundimos ahora. Si no podemos llegar a tierra, todo está perdido."
"Solo uno de los botes está siendo tripulado, señor," añadí; "la tripulación del otro probablemente va por tierra para cortarnos el paso."
"Tendrán una carrera difícil, señor," respondió el capitán. "Jack en tierra, ya sabes. No son ellos los que me preocupan; es la bala de cañón. ¡Bolos de alfombra! La doncella de mi señora no podría fallar. Dinos, hacendado, cuando veas la mecha, y aguantaremos el agua."
Mientras tanto, habíamos avanzado a buen ritmo para un bote tan sobrecargado, y habíamos embarcado muy poca agua en el proceso. Ahora estábamos cerca; treinta o cuarenta golpes de remo y la encallaríamos, pues la marea baja ya había dejado al descubierto una estrecha franja de arena bajo los árboles agrupados. El bote ya no era de temer; el pequeño punto ya lo había ocultado de nuestra vista. La marea baja, que nos había retrasado tan cruelmente, ahora se estaba compensando y retrasando a nuestros atacantes. La única fuente de peligro era el cañón.
"Si me atreviera," dijo el capitán, "me detendría y abatiría a otro hombre."
Pero era evidente que no querían que nada retrasara su disparo. Ni siquiera habían mirado a su camarada caído, aunque no estaba muerto, y pude verlo tratando de arrastrarse.
"¡Listos!" gritó el hacendado.
“¡Detente!” gritó el capitán, rápido como un eco.
Y él y Redruth retrocedieron con un gran empuje que sumergió por completo la popa en el agua. El disparo se escuchó al mismo tiempo. Este fue el primer sonido que escuchó Jim, ya que el disparo del escudero no había llegado hasta él. No sabíamos con precisión por dónde pasó la bala, pero me inclino a pensar que fue sobre nuestras cabezas y que el viento de la bala pudo haber contribuido a nuestro desastre.
De todas formas, el bote se hundió por la popa, bastante suavemente, en tres pies de agua, dejando al capitán y a mí, enfrentándonos el uno al otro, de pie. Los otros tres cayeron de cabeza y volvieron a salir empapados y burbujeantes.
Hasta ahora no hubo gran daño. No se perdieron vidas y podíamos avanzar a la orilla con seguridad. Pero todos nuestros suministros estaban en el fondo, y para empeorar las cosas, solo dos armas de cinco quedaban en condiciones de uso. La mía la había arrancado de mis rodillas y la sostenía sobre mi cabeza, por una especie de instinto. En cuanto al capitán, la había llevado sobre su hombro con un bandolero, y como un hombre sabio, con la cerradura hacia arriba. Las otras tres se habían hundido con el bote.
Para aumentar nuestra preocupación, escuchamos voces que ya se acercaban a nosotros en el bosque a lo largo de la costa, y no solo teníamos el peligro de estar cortados del fortín en nuestro estado medio lisiado, sino también el miedo de si Hunter y Joyce, si eran atacados por una docena de personas, tendrían el sentido y la conducta para mantenerse firmes. Hunter era firme, eso lo sabíamos; Joyce era un caso dudoso—un hombre agradable y educado para un valet y para cepillar la ropa, pero no del todo adecuado para un hombre de guerra.
Con todo esto en mente, avanzamos a la orilla tan rápido como pudimos, dejando atrás el pobre bote y la buena mitad de toda nuestra pólvora y provisiones.
Parte 4, Capítulo 18
Narrativa Continuada por el Doctor: Fin del Primer Día de Lucha
Hicimos la mayor velocidad posible a través de la franja de bosque que ahora nos dividía del fortín, y a cada paso que dábamos, las voces de los bucaneros sonaban más cerca. Pronto pudimos oír sus pasos mientras corrían y el crujido de las ramas mientras atravesaban un poco de matorral.
Empecé a darme cuenta de que tendríamos una pelea en serio y me ocupé de mi encintado.
“Capitán,” le dije, “Trelawney es el tirador perfecto. Dale tu arma; la suya no sirve.”
Intercambiaron armas, y Trelawney, tan silencioso y sereno como había estado desde el principio del ajetreo, se detuvo un momento sobre su talón para asegurarse de que todo estuviera en condiciones de servicio. Al mismo tiempo, observando que Gray estaba desarmado, le pasé mi machete. Nos hizo bien a todos ver cómo escupía en su mano, fruncía el ceño y hacía cantar la hoja a través del aire. Era evidente por cada línea de su cuerpo que nuestro nuevo compañero valía su peso en sal.
Cuarenta pasos más adelante llegamos al borde del bosque y vimos el fortín frente a nosotros. Golpeamos el recinto aproximadamente en el medio del lado sur, y casi al mismo tiempo, siete amotinados—Job Anderson, el contramaestre, a la cabeza—aparecieron en pleno grito en la esquina suroeste.
Se detuvieron como si se sorprendieran, y antes de que se recuperaran, no solo el escudero y yo, sino también Hunter y Joyce desde la casa de bloques, tuvimos tiempo de disparar. Los cuatro disparos salieron en una descarga algo dispersa, pero hicieron el trabajo: uno de los enemigos cayó de hecho, y los demás, sin vacilar, dieron la vuelta y se hundieron en los árboles.
Después de recargar, caminamos por el exterior del palisade para ver al enemigo caído. Estaba muerto de un tiro en el corazón.
Empezamos a regocijarnos por nuestro buen éxito cuando en ese momento un revólver estalló en el arbusto, una bala silbó cerca de mi oído, y el pobre Tom Redruth tropezó y cayó de largo en el suelo. Tanto el escudero como yo devolvimos el tiro, pero como no teníamos a quién apuntar, es probable que solo desperdiciáramos pólvora. Luego recargamos y dirigimos nuestra atención al pobre Tom.
El capitán y Gray ya lo estaban examinando, y vi de reojo que todo había terminado.
Creo que la prontitud de nuestra descarga de regreso había dispersado a los amotinados una vez más, pues pudimos, sin más molestias, levantar al pobre anciano guardabosques sobre el fortín y llevarlo, gemebundo y sangrante, a la casa de troncos.
Pobre viejo, no había pronunciado una sola palabra de sorpresa, queja, miedo o incluso aquiescencia desde el principio de nuestros problemas hasta ahora, cuando lo habíamos puesto en la casa de troncos para morir. Había estado como un trojano detrás de su colchón en la galería; había seguido cada orden en silencio, con determinación y bien; era el más viejo de nuestro grupo por una veintena de años; y ahora, triste, viejo, y servicial sirviente, le tocaba a él morir.
El escudero se arrodilló a su lado y besó su mano, llorando como un niño.
“¿Me estoy yendo, doctor?” preguntó.
“Tom, amigo mío,” le dije, “estás volviendo a casa.”
“Desearía haberles dado un golpe con el arma primero,” respondió.
“Tom,” dijo el escudero, “di que me perdonas, ¿quieres?”
“¿Sería respetuoso de mi parte hacia usted, escudero?” fue la respuesta. “De todos modos, así sea, ¡amén!”
Después de un rato de silencio, dijo que pensaba que alguien podría leer una oración. “Es la costumbre, señor,” añadió disculpándose. Y poco después, sin otra palabra, falleció.
Mientras tanto, el capitán, a quien había observado inflado notablemente en el pecho y los bolsillos, había sacado una gran cantidad de provisiones variadas: los colores británicos, una Biblia, una bobina de cuerda bastante gruesa, pluma, tinta, el libro de registro y libras de tabaco. Había encontrado un árbol de abeto largo caído y podado en el recinto, y con la ayuda de Hunter lo había erigido en la esquina de la casa de troncos donde los troncos se cruzaban y formaban un ángulo. Luego, subiendo al techo, había izado los colores con su propia mano.
Esto parecía aliviado enormemente. Reingresó a la casa de troncos y se dedicó a contar las provisiones como si no existiera nada más. Pero tenía un ojo en el paso de Tom a pesar de todo, y tan pronto como todo terminó, se acercó con otra bandera y la extendió reverentemente sobre el cuerpo.
“No te preocupes, señor,” dijo, sacudiendo la mano del escudero. “Todo está bien con él; no hay miedo por una mano que ha sido abatida en su deber hacia el capitán y el propietario. Puede que no sea una buena divinidad, pero es un hecho.”
Luego me apartó a un lado.
“Dr. Livesey,” dijo, “¿en cuántas semanas esperan el consorte?”
Le dije que no era una cuestión de semanas sino de meses, que si no estábamos de vuelta para finales de agosto, Blandly debía enviarnos a buscar, pero ni antes ni después. “Puedes calcular por ti mismo,” le dije.
“Bueno, sí,” respondió el capitán, rascándose la cabeza; “y haciendo una gran concesión, señor, por todos los dones de la Providencia, diría que estamos bastante al límite.”
“¿A qué te refieres?” pregunté.
“Es una pena, señor, que hayamos perdido esa segunda carga. Eso es lo que quiero decir,” respondió el capitán. “En cuanto a pólvora y balas, nos apañaremos. Pero las raciones son cortas, muy cortas—tan cortas, Dr. Livesey, que quizá estemos mejor sin esa boca extra.”
Y señaló el cuerpo muerto bajo la bandera.
En ese momento, con un rugido y un silbido, un tiro de cañón pasó alto sobre el techo de la casa de troncos y cayó lejos de nosotros en el bosque.
“¡Oho!” dijo el capitán. “¡Dispara! Ya tienes poca pólvora, muchachos.”
En el segundo intento, la puntería fue mejor, y la bala descendió dentro del fortín, levantando una nube de arena pero sin causar más daños.
“Capitán,” dijo el escudero, “la casa es completamente invisible desde el barco. Debe ser la bandera a la que están apuntando. ¿No sería más prudente retirarla?”
“¡Baja mis colores!” exclamó el capitán. “No, señor, no yo”; y tan pronto como dijo las palabras, creo que todos estuvimos de acuerdo con él. Porque no solo era un gesto de sólida, marinera y buena voluntad; también era una buena política además y mostraba a nuestros enemigos que despreciábamos su cañoneo.
Toda la noche siguieron disparando. Bala tras bala volaba sobre nosotros, caía corta o levantaba la arena en el recinto, pero tuvieron que disparar tan alto que el tiro caía muerto y se enterraba en la suave arena. No teníamos que temer rebotes, y aunque uno entró por el techo de la casa de troncos y salió de nuevo por el suelo, pronto nos acostumbramos a ese tipo de juego y no nos preocupaba más que el cricket.
“Hay una cosa buena en todo esto,” observó el capitán; “el bosque frente a nosotros está probablemente despejado. La marea ha bajado bastante; nuestras provisiones deberían estar descubiertas. Voluntarios para ir a traer el cerdo.”
Gray y Hunter fueron los primeros en presentarse. Bien armados, salieron sigilosamente del fortín, pero resultó ser una misión inútil. Los amotinados eran más audaces de lo que imaginábamos o confiaban más en la artillería de Israel. Pues cuatro o cinco de ellos estaban ocupados llevando nuestras provisiones y saliendo con ellas hacia una de las lanchas que yacía cerca, remando para mantenerla firme contra la corriente. Silver estaba en la popa al mando; y cada uno de ellos estaba ahora provisto de un mosquete de algún depósito secreto suyo.
El capitán se sentó a su registro, y aquí está el comienzo de la entrada:
Alexander Smollett, capitán; David Livesey, médico del barco; Abraham Gray, compañero del carpintero; John Trelawney, propietario; John Hunter y Richard Joyce, sirvientes del propietario, hombres de tierra—siendo todo lo que queda fiel de la tripulación del barco—con provisiones para diez días a raciones cortas, desembarcaron hoy y izaron los colores británicos en la casa de troncos en la Isla del Tesoro. Thomas Redruth, sirviente del propietario, hombre de tierra, disparado por los amotinados; James Hawkins, niño de cabina—
Y al mismo tiempo, me preguntaba sobre el destino del pobre Jim Hawkins.
Un grito desde la tierra.
“Alguien nos está llamando,” dijo Hunter, que estaba de guardia.
“¡Doctor! ¡Escudero! ¡Capitán! Hola, Hunter, ¿eres tú?” llegaron los gritos.
Y corrí hacia la puerta a tiempo para ver a Jim Hawkins, sano y salvo, escalando sobre el fortín.
Parte 4, Capítulo 19
Narrativa Reanudada por Jim Hawkins: La Guarnición en el Fortín
Tan pronto como Ben Gunn vio los colores se detuvo, me agarró del brazo y se sentó.
“Ahora,” dijo, “ahí están tus amigos, seguro.”
“Más probable es que sean los amotinados,” respondí.
“¡Eso!” exclamó. “Pues en un lugar como este, donde nadie entra sino caballeros de fortuna, Silver izaría la Jolly Roger, no tengas dudas de eso. No, esos son tus amigos. Ha habido golpes también, y creo que tus amigos han tenido lo mejor de ello; y aquí están en tierra en el viejo fortín, que fue construido hace años y años por Flint. Ah, ¡él sí que sabía tener una cabeza, Flint! Exceptuando el ron, no se le ha visto igual. No temía a nadie, él; solo a Silver—Silver era ese caballero.”
“Bueno,” dije, “puede que así sea, y así sea; más razón para que me apresure y me una a mis amigos.”
“No, compañero,” respondió Ben, “no tú. Eres un buen chico, o me equivoco; pero eres solo un chico, en resumen. Ahora, Ben Gunn está volando. El ron no me llevaría allí a donde tú vas—no el ron, hasta que vea a tu caballero nacido y lo tenga en su palabra de honor. Y no olvidarás mis palabras; ‘Una vista preciosa (eso es lo que dirás), una vista preciosa de mayor confianza’—y luego lo agarra.”
Y me pellizcó por tercera vez con el mismo aire de astucia.
“Y cuando se necesite a Ben Gunn, sabes dónde encontrarlo, Jim. Justo donde lo encontraste hoy. Y el que venga ha de tener una cosa blanca en la mano, y ha de venir solo. Oh, ¡y dirás esto: ‘Ben Gunn,’ dices tú, ‘tiene razones propias.’”
“Bueno,” dije, “creo que entiendo. Tienes algo que proponer, y deseas ver al escudero o al doctor, y estarás donde te encontré. ¿Es eso todo?”
“¿Y cuándo?” añadió. “Bueno, desde alrededor del mediodía hasta las seis campanadas.”
“Bien,” dije, “¿y ahora puedo irme?”
“¿No olvidarás?” inquirió ansiosamente. “Vista preciosa, y razones propias, dices tú. Razones propias; eso es lo esencial; entre hombre y hombre. Bueno, entonces”—todavía sosteniéndome—“creo que puedes irte, Jim. Y, Jim, si vieras a Silver, ¿no irías a vender a Ben Gunn? ¿Caballos salvajes no lo sacarían de ti? No, dices tú. Y si esos piratas acampan en tierra, Jim, ¿qué dirías sino que habría viudas por la mañana?”
Aquí fue interrumpido por un fuerte estallido, y una bala de cañón atravesó los árboles y cayó en la arena a menos de cien yardas de donde estábamos hablando. Al momento siguiente, cada uno de nosotros había tomado las de Villadiego en una dirección diferente.
Durante una buena hora, frecuentes estallidos sacudieron la isla, y las balas seguían estrellándose a través del bosque. Me movía de un escondite a otro, siempre perseguido, o eso me parecía, por estos aterradores proyectiles. Pero hacia el final del bombardeo, aunque aún no me atreví a aventurarme en dirección al fortín, donde las balas caían con mayor frecuencia, había comenzado, de alguna manera, a recuperar mi valor y, después de un largo rodeo hacia el este, me deslicé entre los árboles a lo largo de la orilla.
El sol acababa de ponerse, la brisa marina susurraba y se agitaba en el bosque y arrugaba la superficie gris del anclaje; la marea también estaba baja, y grandes extensiones de arena quedaban descubiertas; el aire, después del calor del día, me enfrió a través de mi chaqueta.
La Hispaniola todavía yacía donde había anclado; pero, efectivamente, allí estaba la Jolly Roger—la bandera negra de la piratería—ondeando desde su pico. Justo mientras miraba, hubo otro destello rojo y otro estallido que envió los ecos resonando, y un proyectil más silbó por el aire. Era el último de la artillería.
Yacía durante un tiempo observando el ajetreo que siguió al ataque. Los hombres estaban demoliendo algo con hachas en la playa cerca del fortín—la pobre jolly-boat, descubrí después. Lejos, cerca de la desembocadura del río, un gran fuego brillaba entre los árboles, y entre ese punto y el barco, una de las lanchas seguía yendo y viniendo, los hombres, a quienes había visto tan sombríos, gritaban en los remos como niños. Pero había un sonido en sus voces que sugería ron.
Finalmente pensé que podría regresar hacia el fortín. Estaba bastante lejos en la baja lengua de arena que encierra el anclaje hacia el este, y se une a mitad de marea con la Isla Skeleton; y ahora, al levantarme, vi, a una cierta distancia más abajo en la lengua de arena y surgiendo entre arbustos bajos, una roca aislada, bastante alta y de un color peculiarmente blanco. Me ocurrió que esta podría ser la roca blanca de la que hablaba Ben Gunn y que algún día podría necesitar un bote y sabería dónde buscar uno.
Entonces rodeé entre los bosques hasta que había recuperado la parte trasera, o el lado de la playa, del fortín, y pronto fui cálidamente recibido por el grupo fiel.
Pronto conté mi historia y comencé a observar a mi alrededor. La casa de troncos estaba hecha de troncos de pino sin labrar—techo, paredes y piso. Este último se alzaba en varios lugares hasta un pie o un pie y medio sobre la superficie de la arena. Había un porche en la puerta, y bajo este porche la pequeña fuente brotaba en una cuenca artificial de un tipo algo extraño—nada menos que un gran caldero de hierro de barco, con el fondo roto, y hundido “hasta sus cimientos”, como dijo el capitán, entre la arena.
Poco había quedado además del armazón de la casa, pero en una esquina había una losa de piedra dispuesta como hogar y una vieja y oxidada cesta de hierro para contener el fuego.
Las pendientes de la colina y todo el interior del fortín habían sido despejados de madera para construir la casa, y podíamos ver por los tocones lo hermoso y alto que había sido el bosque que se había destruido. La mayor parte del suelo había sido arrastrada o enterrada en la deriva después de la eliminación de los árboles; solo donde el arroyo descendía del caldero, un espeso lecho de musgo y algunos helechos y pequeños arbustos trepadores aún estaban verdes entre la arena. Muy cerca del fortín—demasiado cerca para la defensa, decían—el bosque aún florecía alto y denso, todo de abetos en el lado de la tierra, pero hacia el mar con una gran mezcla de robles vivos.
La fría brisa de la tarde, de la que he hablado, silbaba a través de cada rendija del tosco edificio y rociaba el suelo con una continua lluvia de arena fina. Había arena en nuestros ojos, arena en nuestros dientes, arena en nuestras cenas, arena bailando en la fuente en el fondo del caldero, como si fuera gachas comenzando a hervir. Nuestra chimenea era un agujero cuadrado en el techo; solo una pequeña parte del humo salía, y el resto se arremolinaba alrededor de la casa y nos mantenía tosiendo y frotándonos los ojos.
Añade a esto que Gray, el nuevo, tenía su cara vendada por un corte que había recibido al escapar de los amotinados y que el pobre viejo Tom Redruth, aún no enterrado, yacía a lo largo de la pared, rígido y yerto, bajo la Union Jack.
Si nos hubieran permitido estar ociosos, todos habríamos caído en la melancolía, pero el Capitán Smollett nunca fue el hombre para eso. Se llamó a todas las manos ante él, y nos dividió en turnos. El doctor, Gray y yo para uno; el escudero, Hunter y Joyce para el otro. Aunque estábamos cansados, se enviaron dos a buscar leña; dos más se encargaron de cavar una tumba para Redruth; al doctor se le nombró cocinero; yo fui puesto de centinela en la puerta; y el capitán mismo se movía de uno a otro, manteniendo nuestro ánimo y prestando ayuda donde se necesitaba.
De vez en cuando el doctor venía a la puerta para tomar un poco de aire y descansar sus ojos, que estaban casi ahumados, y siempre tenía una palabra para mí.
“Ese hombre Smollett,” dijo una vez, “es un mejor hombre que yo. Y cuando digo eso, significa mucho, Jim.”
Otra vez vino y permaneció en silencio por un rato. Luego inclinó la cabeza de lado y me miró.
“¿Es este Ben Gunn un hombre?” preguntó.
“No lo sé, señor,” dije. “No estoy muy seguro de si está cuerdo.”
“Si hay alguna duda sobre el asunto, lo está,” respondió el doctor. “Un hombre que ha estado tres años mordiendo sus uñas en una isla desierta, Jim, no puede esperar parecer tan cuerdo como tú o yo. No está en la naturaleza humana. ¿Era queso lo que dijiste que le gustaba?”
“Sí, señor, queso,” respondí.
“Bueno, Jim,” dice él, “mira el bien que trae ser exigente con tu comida. ¿Has visto mi caja de rapé, verdad? Y nunca me has visto tomar rapé, la razón es que en mi caja de rapé llevo un trozo de queso parmesano—un queso hecho en Italia, muy nutritivo. Bueno, ¡eso es para Ben Gunn!”
Antes de cenar enterramos al viejo Tom en la arena y nos paramos alrededor de él un rato con la cabeza descubierta en la brisa. Se había conseguido bastante leña, pero no suficiente para el gusto del capitán, quien sacudió la cabeza y nos dijo que “debíamos volver a esto mañana con más entusiasmo.” Luego, cuando comimos nuestro cerdo y cada uno tomó un buen vaso de grog con brandy, los tres jefes se reunieron en una esquina para discutir nuestras perspectivas.
Parece que estaban al borde de la desesperación sin saber qué hacer, con las reservas tan bajas que debimos haber sido forzados a rendirnos mucho antes de que llegara ayuda. Pero nuestra mejor esperanza, se decidió, era eliminar a los bucaneros hasta que ellos bajaran su bandera o huyeran con el Hispaniola. De diecinueve ya se habían reducido a quince, otros dos estaban heridos y al menos uno—el hombre disparado junto al cañón—gravemente herido, si no estaba muerto. Cada vez que tuviéramos la oportunidad, debíamos aprovecharla, salvando nuestras vidas, con el máximo cuidado. Además, teníamos dos aliados capaces: el ron y el clima.
En cuanto al primero, aunque estábamos a unas media milla de distancia, podíamos escucharlos rugiendo y cantando hasta tarde en la noche; y en cuanto al segundo, el doctor apostó su peluca a que, acampados donde estaban en el pantano y sin remedios, la mitad de ellos estaría en el suelo antes de una semana.
“Así que,” añadió, “si no nos matan a todos primero, estarán encantados de empacar en el goleta. Siempre es un barco, y pueden volver a ser bucaneros, supongo.”
“Primer barco que he perdido,” dijo el Capitán Smollett.
Estaba muerto de cansancio, como puedes imaginar; y cuando logré dormir, que no fue hasta después de mucho dar vueltas, dormí como un tronco.
Los demás ya se habían levantado hace tiempo, habían desayunado y habían aumentado la pila de leña en aproximadamente la mitad más cuando me despertaron un bullicio y el sonido de voces.
“¡Bandera de tregua!” oí decir a alguien; y luego, inmediatamente después, con un grito de sorpresa, “¡Silver en persona!”
Y en eso, me levanté de un salto, y frotándome los ojos, corrí hacia una rendija en la pared.
Parte 4, Capítulo 20
La embajada de Silver
Ciertamente, había dos hombres justo fuera del corral, uno de ellos ondeando un paño blanco, el otro, nada menos que Silver en persona, de pie tranquilamente al lado.
Era todavía bastante temprano, y la mañana más fría en la que creo que jamás había estado—un frío que penetraba hasta los huesos. El cielo estaba brillante y despejado sobre nuestras cabezas, y las copas de los árboles brillaban rosadas bajo el sol. Pero donde Silver estaba con su teniente, todo estaba en sombra, y avanzaban hasta la rodilla en un vapor blanco bajo que había salido durante la noche del pantano. El frío y el vapor juntos contaban una triste historia de la isla. Era claramente un lugar húmedo, febril e insalubre.
“Manténganse en el interior, hombres,” dijo el capitán. “Diez a uno que es una trampa.”
Luego llamó al bucanero.
“¿Quién va? ¡Deténganse, o disparamos!”
“¡Bandera de tregua!” gritó Silver.
El capitán estaba en el porche, manteniéndose cuidadosamente fuera del alcance de un tiro traicionero, en caso de que lo hubiera. Se volvió y nos habló: “Vigilancia del doctor en el puesto. Dr. Livesey, por favor, toma el lado norte; Jim, el este; Gray, el oeste. La vigilancia de abajo, todas las manos a cargar los mosquetes. Ágil, hombres, y con cuidado.”
Y luego se volvió nuevamente hacia los amotinados.
“¿Y qué quieren con su bandera de tregua?” gritó.
Esta vez fue el otro hombre quien respondió.
“Capitán Silver, señor, para venir a bordo y hacer términos,” gritó.
“¡Capitán Silver! No lo conozco. ¿Quién es él?” gritó el capitán. Y podíamos oírlo añadiendo para sí mismo, “¡Capitán, dices! ¡Por mi alma, y aquí está la promoción!”
Long John respondió por sí mismo. “Yo, señor. Estos pobres chicos me han elegido capitán, después de su deserción, señor”—poniendo un énfasis particular en la palabra “deserción.” “Estamos dispuestos a someternos, si podemos llegar a un acuerdo, y no hay que discutirlo. Todo lo que pido es tu palabra, Capitán Smollett, para dejarme salir sano y salvo de este corral, y un minuto para salir del alcance antes de que se dispare un cañón.”
“Mi hombre,” dijo el Capitán Smollett, “no tengo el menor deseo de hablar contigo. Si deseas hablar conmigo, puedes venir, eso es todo. Si hay alguna traición, será de tu parte, y que el Señor te ayude.”
“Eso es suficiente, Capitán,” gritó Long John alegremente. “Una palabra de usted es suficiente. Conozco a un caballero, y puede contar con eso.”
Podíamos ver al hombre que llevaba la bandera de tregua intentando detener a Silver. Tampoco era sorprendente, viendo cómo había sido la respuesta del capitán. Pero Silver se rió de él en voz alta y le dio una palmada en la espalda como si la idea de alarma hubiera sido absurda. Luego avanzó hacia el corral, lanzó su muleta, se dio un empujón, y con gran vigor y habilidad logró superar la cerca y caer a salvo al otro lado.
Confieso que estaba demasiado absorbido por lo que estaba sucediendo para ser de alguna utilidad como centinela; de hecho, ya había abandonado mi rendija del este y me había deslizado detrás del capitán, que ahora se había sentado en el umbral, con los codos en las rodillas, la cabeza en las manos y los ojos fijos en el agua que burbujeaba fuera del viejo caldero de hierro en la arena. Estaba silbando “Ven, chicas y chicos.”
Silver tuvo un trabajo terrible para subir la colina. Con la inclinación empinada, los gruesos troncos de árbol y la arena blanda, él y su muleta eran tan indefensos como un barco a la deriva. Pero se mantuvo firme como un hombre en silencio, y finalmente llegó ante el capitán, a quien saludó en el estilo más elegante. Estaba vestido con su mejor traje; un inmenso abrigo azul, lleno de botones de bronce, colgaba hasta las rodillas, y un fino sombrero con encajes estaba colocado en la parte posterior de su cabeza.
“Aquí estás, hombre mío,” dijo el capitán, levantando la cabeza. “Será mejor que te sientes.”
“No vas a dejarme entrar, Capitán?” se quejó Long John. “Es una mañana muy fría, para estar seguro, señor, sentado afuera sobre la arena.”
“Bueno, Silver,” dijo el capitán, “si hubieras sido un hombre honesto, podrías haber estado sentado en tu cocina. Es culpa tuya. Eres o el cocinero de mi barco—y entonces te trataron bien—o el Capitán Silver, un simple amotinador y pirata, y entonces puedes irte al diablo.”
“Bueno, bueno, Capitán,” respondió el cocinero del mar, sentándose en la arena como se le había indicado, “tendrás que darme una mano para levantarme de nuevo, eso es todo. Un lugar muy bonito el que tienes aquí. Ah, ahí está Jim! ¡El mejor de los días para ti, Jim! Doctor, aquí está mi servicio. Vaya, ahí están todos ustedes juntos como una familia feliz, por así decirlo.”
“Si tienes algo que decir, hombre mío, mejor dilo,” dijo el capitán.
“Tenías razón, Capitán Smollett,” respondió Silver. “El deber es el deber, por supuesto. Bueno, mira, fue una buena jugada la tuya anoche. No niego que fue una buena jugada. Algunos de ustedes bastante hábiles con un extremo de la palanca. Y no negaré tampoco que algunos de mis hombres estaban aturdidos—quizás todos estaban aturdidos; tal vez yo mismo estaba aturdido; tal vez por eso estoy aquí para negociar. Pero fíjate bien, Capitán, no lo harás dos veces, ¡por el trueno! Tendremos que hacer guardia y aflojar un poco el consumo de ron. Quizás pienses que estábamos todos como una vela al viento. Pero te diré que estaba sobrio; estaba solo cansado; y si hubiera despertado un segundo antes, te habría atrapado en el acto, lo habría hecho. No estaba muerto cuando llegué a él, no lo estaba.”
“¿Y bien?” dice el Capitán Smollett con toda calma.
Todo lo que Silver dijo era un enigma para él, pero nunca lo habrías adivinado por su tono. En cuanto a mí, empecé a tener una corazonada. Volvieron a mi mente las últimas palabras de Ben Gunn. Comencé a suponer que había visitado a los bucaneros mientras todos yacían borrachos alrededor de su fuego, y me regocijé al contar que solo teníamos catorce enemigos con los que tratar.
“Bueno, aquí está la cosa,” dijo Silver. “Queremos ese tesoro, y lo tendremos—ese es nuestro punto. Supongo que preferirías salvar tus vidas, y ese es tu punto. Tienes un mapa, ¿no?”
“Eso puede ser,” respondió el capitán.
“Oh, bueno, lo tienes, lo sé,” respondió Long John. “No es necesario que seas tan áspero con un hombre; no hay un ápice de servicio en eso, y puedes darlo por hecho. Lo que quiero decir es, queremos tu mapa. Ahora, nunca te he querido hacer daño, a mí mismo.”
“Eso no me sirve, hombre mío,” interrumpió el capitán. “Sabemos exactamente lo que pensabas hacer, y no nos importa, porque ahora, ves, no puedes hacerlo.”
Y el capitán lo miró con calma y procedió a llenar una pipa.
“Si Abe Gray—” estalló Silver.
“¡Alto ahí!” gritó el Sr. Smollett. “Gray no me dijo nada, y yo no le pregunté nada; y además, prefiero ver que tú y él y toda esta isla voléis por los aires antes que ceder a tus demandas. Así que ahí tienes mi opinión, hombre mío, sobre eso.”
Este pequeño arranque de temperamento pareció calmar a Silver. Se había estado irritando antes, pero ahora se recompuso.
“Como quieras,” dijo él. “No pondría límites a lo que los caballeros puedan considerar en orden o no, según sea el caso. Y dado que vas a fumar una pipa, Capitán, me tomaré la libertad de hacer lo mismo.”
Y llenó una pipa y la encendió; y los dos hombres se sentaron en silencio fumando durante un buen rato, mirándose ahora a la cara, ahora parando el tabaco, ahora inclinándose para escupir. Era casi como una obra de teatro verlos.
“Ahora,” reanudó Silver, “aquí está la cosa. Nos das el mapa para encontrar el tesoro, y dejas de disparar a los pobres marineros y aplastarles la cabeza mientras duermen. Haces eso, y te ofreceremos una elección. O vienes a bordo con nosotros, una vez que el tesoro esté cargado, y entonces te daré mi palabra de honor, por mi palabra de honor, de dejarte en algún lugar seguro en tierra. O si eso no es de tu agrado, algunos de mis hombres son rudos y tienen viejas cuentas pendientes por maltratos, entonces puedes quedarte aquí, puedes. Dividiremos las provisiones contigo, hombre por hombre; y daré mi palabra, como antes, de hablar al primer barco que vea y enviarlos aquí para recogerte. Ahora, debes reconocer que eso es hablar. Más elegante no podrías pedir, ahora tú. Y espero”—levantando la voz—“que todos en esta fortaleza revisen mis palabras, pues lo que se dice a uno se dice a todos.”
El Capitán Smollett se levantó de su asiento y sacudió las cenizas de su pipa en la palma de su mano izquierda.
“¿Eso es todo?” preguntó.
“Cada última palabra, ¡por el trueno!” respondió John. “Rechaza eso, y habrás visto lo último de mí salvo balas de mosquete.”
“Muy bien,” dijo el capitán. “Ahora me escucharás. Si vienes uno por uno, desarmado, me comprometo a poneros a todos en cadenas y llevaros a casa para un juicio justo en Inglaterra. Si no lo haces, mi nombre es Alexander Smollett, he izado los colores de mi soberano, y veré que todos vayáis a Davy Jones. No podéis encontrar el tesoro. No podéis navegar el barco—no hay un hombre entre vosotros capaz de navegar el barco. No podéis luchar contra nosotros—Gray, allí, escapó de cinco de vosotros. Vuestro barco está en cadenas, Maestro Silver; estáis en una costa de sotavento, y así lo descubriréis. Me mantengo aquí y os lo digo; y son las últimas palabras amables que recibiréis de mí, porque en nombre del cielo, os dispararé en la espalda la próxima vez que os vea. Vete, muchacho. Sal de aquí, por favor, mano a mano, y a toda prisa.”
La expresión de Silver era un cuadro; sus ojos se salían de sus órbitas de ira. Sacudió el fuego de su pipa.
“¡Dame una mano para levantarme!” gritó.
Ilustración: “¡Dame una mano para levantarme!” gritó. “No yo,” respondió el capitán.
“No yo,” respondió el capitán.
“¿Quién me dará una mano para levantarme?” rugió.
Ningún hombre entre nosotros se movió. Maldiciendo con las más viles imprecaciones, se arrastró por la arena hasta que agarró el porche y pudo subirse nuevamente sobre su muleta. Luego escupió en la fuente.
“¡Ahí está!” gritó. “Eso es lo que pienso de vosotros. Dentro de una hora, destrozaré vuestra vieja fortaleza como si fuera un barril de ron. ¡Ríete, por el trueno, ríete! Dentro de una hora, te reirás del otro lado. Los que mueran serán los afortunados.”
Y con una horrible maldición tropezó y se alejó, surcando la arena, fue ayudado a cruzar la fortaleza, tras cuatro o cinco intentos fallidos, por el hombre con la bandera de tregua, y desapareció al instante entre los árboles.
Parte 4, Capítulo 21
El Ataque
Tan pronto como Silver desapareció, el capitán, que lo había estado observando de cerca, se volvió hacia el interior de la casa y encontró que no había ningún hombre en su puesto salvo Gray. Era la primera vez que lo veíamos enojado.
“¡A los puestos!” rugió. Y luego, mientras todos volvíamos a nuestros lugares, “Gray,” dijo, “te pondré en el registro; has cumplido con tu deber como un marinero. Sr. Trelawney, estoy sorprendido de usted, señor. Doctor, pensé que llevaba el abrigo del rey. Si así sirvió en Fontenoy, señor, habría estado mejor en su camarote.”
Los turnos del doctor estaban todos de vuelta en sus mirillas, el resto estaba ocupado cargando los mosquetes de repuesto, y todos con la cara roja, como puedes estar seguro, y una pulga en la oreja, como se dice.
El capitán observó en silencio durante un rato. Luego habló.
“Muchachos,” dijo, “le he dado a Silver una andanada. La lancé intencionadamente con el hierro al rojo; y antes de que pase la hora, como él dijo, seremos abordados. Estamos en inferioridad numérica, no hace falta que os lo diga, pero luchamos en refugio; y hace un momento habría dicho que luchamos con disciplina. No tengo la menor duda de que podemos derrotarlos, si así lo decidís.”
Luego pasó revista y vio, como él dijo, que todo estaba en orden.
En los dos lados cortos de la casa, este y oeste, había solo dos mirillas; en el lado sur, donde estaba el porche, dos más; y en el lado norte, cinco. Había una veintena de mosquetes para los siete de nosotros; la leña había sido apilada en cuatro montones—mesas, podrías decir—una aproximadamente en el medio de cada lado, y en cada una de estas mesas había algo de munición y cuatro mosquetes cargados listos para la mano de los defensores. En el centro, las espadas estaban alineadas.
“Apaguen el fuego,” dijo el capitán; “el frío ya ha pasado, y no debemos tener humo en los ojos.”
El cesto de hierro para el fuego fue llevado en bloque por el Sr. Trelawney, y las brasas fueron sofocadas entre la arena.
“Hawkins no ha tomado su desayuno. Hawkins, sírvete, y vuelve a tu puesto para comerlo,” continuó el Capitán Smollett. “Ágil, ahora, muchacho; lo necesitarás antes de que termines. Hunter, reparte una ronda de brandy a todos.”
Y mientras esto ocurría, el capitán completaba, en su mente, el plan de defensa.
“Doctor, tú te encargarás de la puerta,” reanudó. “Asegúrate de no exponerte; quédate dentro y dispara a través del porche. Hunter, toma el lado este, allí. Joyce, tú quédate en el lado oeste, hombre mío. Sr. Trelawney, tú eres el mejor tirador—tú y Gray tomarán este largo lado norte, con las cinco mirillas; allí está el peligro. Si pueden acercarse y disparar sobre nosotros a través de nuestras propias aberturas, las cosas empezarían a verse sucias. Hawkins, ni tú ni yo somos muy buenos disparando; nos quedaremos para cargar y echar una mano.”
Como había dicho el capitán, el frío ya había pasado. Tan pronto como el sol ascendió sobre nuestro cinturón de árboles, cayó con toda su fuerza sobre el claro y absorbió los vapores de un solo golpe. Pronto la arena estaba hirviendo y la resina se derretía en los troncos de la fortaleza. Las chaquetas y abrigos fueron arrojados a un lado, las camisas abiertas en el cuello y enrolladas hasta los hombros; y allí estábamos, cada uno en su puesto, en una fiebre de calor y ansiedad.
Pasó una hora.
“¡Malditos sean!” dijo el capitán. “Esto es tan aburrido como los calmas. Gray, silba para que venga el viento.”
Y justo en ese momento llegó la primera noticia del ataque.
“Si le parece bien, señor,” dijo Joyce, “si veo a alguien, ¿debo disparar?”
“¡Te lo dije!” gritó el capitán.
“Gracias, señor,” respondió Joyce con la misma calma cortés.
Nada siguió por un tiempo, pero el comentario nos puso a todos en alerta, tensando oídos y ojos—los mosqueteros con sus piezas equilibradas en las manos, el capitán en medio de la fortaleza con la boca muy apretada y el ceño fruncido.
Pasaron algunos segundos, hasta que de repente Joyce levantó su mosquete y disparó. El disparo apenas se extinguió cuando fue repetido y repetido desde el exterior en una descarga dispersa, disparo tras disparo, como una fila de gansos, desde todos los lados del recinto. Varios balas impactaron en la casa de troncos, pero ninguna entró; y a medida que el humo se despejaba y desaparecía, la fortaleza y los bosques alrededor parecían tan tranquilos y vacíos como antes. Ni una rama se movía, ni el destello de un cañón de mosquete traicionaba la presencia de nuestros enemigos.
“¿Aciertaste a tu hombre?” preguntó el capitán.
“No, señor,” respondió Joyce. “Creo que no, señor.”
“Lo siguiente mejor a decir la verdad,” murmuró el Capitán Smollett. “Carga su arma, Hawkins. ¿Cuántos dirías que había en tu lado, doctor?”
“Lo sé exactamente,” dijo el Dr. Livesey. “Se dispararon tres balas en este lado. Vi los tres destellos—dos juntos—uno más al oeste.”
“¿Tres!” repitió el capitán. “¿Y cuántos en el tuyo, Sr. Trelawney?”
Pero esto no se respondió tan fácilmente. Había venido mucha gente del norte—siete según el cálculo del señor, ocho o nueve según Gray. Desde el este y el oeste sólo se había disparado un tiro. Era evidente, por lo tanto, que el ataque se desarrollaría desde el norte y que en los otros tres lados sólo nos fastidiarían con una apariencia de hostilidades. Pero el Capitán Smollett no hizo ningún cambio en sus arreglos. Si los amotinados lograban cruzar el parapeto, argumentó, tomarían posesión de cualquier mirilla desprotegida y nos dispararían como ratas en nuestro propio bastión.
Tampoco tuvimos mucho tiempo para pensar. De repente, con un gran huzza, una pequeña nube de piratas saltó desde el bosque del lado norte y corrió directamente hacia el parapeto. Al mismo tiempo, el fuego se reabrió desde el bosque, y una bala de rifle cantó a través de la puerta y rompió el mosquete del doctor en pedazos.
Los asaltantes treparon la cerca como monos. El señor y Gray dispararon una y otra vez; tres hombres cayeron, uno hacia adelante dentro del recinto, dos hacia atrás en el exterior. Pero de estos, uno estaba evidentemente más asustado que herido, ya que estaba de pie nuevamente en un abrir y cerrar de ojos y desapareció instantáneamente entre los árboles.
Dos habían mordido el polvo, uno había huido, cuatro se habían asegurado un pie dentro de nuestras defensas, mientras que desde el refugio del bosque siete u ocho hombres, cada uno evidentemente provisto de varios mosquetes, mantenían un fuego caliente aunque inútil sobre la casa de troncos.
Los cuatro que habían abordado fueron directamente hacia el edificio, gritando mientras corrían, y los hombres entre los árboles gritaban de vuelta para animarlos. Se dispararon varios tiros, pero tal era la prisa de los tiradores que ninguno parece haber tenido efecto. En un momento, los cuatro piratas habían subido la colina y estaban sobre nosotros.
La cabeza de Job Anderson, el contramaestre, apareció en la mirilla central.
“¡A ellos, todos manos—¡todos manos!” rugió con una voz de trueno.
Al mismo tiempo, otro pirata agarró el mosquete de Hunter por la bocacha, lo sacó de sus manos, lo arrancó a través de la mirilla, y con un golpe aturdidor, dejó al pobre hombre inconsciente en el suelo. Mientras tanto, un tercero, corriendo ileso alrededor de la casa, apareció de repente en la puerta y cayó con su sable sobre el doctor.
Nuestra posición se había invertido por completo. Un momento antes estábamos disparando, cubiertos, a un enemigo expuesto; ahora éramos nosotros los que yacíamos descubiertos y no podíamos devolver un golpe.
La casa de troncos estaba llena de humo, a lo que debíamos nuestra seguridad relativa. Los gritos y la confusión, los destellos y disparos de pistola, y un fuerte gemido resonaban en mis oídos.
“¡Fuera, muchachos, fuera, y luchar en el campo! ¡Sables!” gritó el capitán.
Arranqué un sable del montón, y alguien, al mismo tiempo, al tomar otro, me dio un corte en los nudillos que apenas sentí. Salí de la puerta a la luz clara del sol. Alguien estaba justo detrás de mí, no sabía quién. Justo en frente, el doctor estaba persiguiendo a su agresor colina abajo, y justo cuando mis ojos se posaron en él, lo derribó de un gran corte a través de la cara.
“¡Alrededor de la casa, muchachos! ¡Alrededor de la casa!” gritó el capitán; y aun en medio del tumulto, percibí un cambio en su voz.
Mecánicamente, obedecí, giré hacia el este, y con mi sable levantado, corrí alrededor de la esquina de la casa. El siguiente momento me encontré cara a cara con Anderson. Rugió en voz alta, y su sable se levantó sobre su cabeza, brillando a la luz del sol. No tuve tiempo para tener miedo, pero mientras el golpe aún colgaba en el aire, me lancé de un salto a un lado, y al no encontrar mi pie en la suave arena, rodé colina abajo.
Cuando salí de la puerta por primera vez, los otros amotinados ya estaban trepando el parapeto para acabar con nosotros. Un hombre, con un gorro rojo, con su sable en la boca, había incluso llegado a la cima y había arrojado una pierna al otro lado. Bueno, tan corto había sido el intervalo que cuando volví a ponerme de pie todo estaba en la misma postura, el tipo con el gorro rojo aún a medio cruzar, otro aún mostrando su cabeza por encima del parapeto. Y sin embargo, en este suspiro de tiempo, la pelea había terminado y la victoria era nuestra.
Gray, siguiéndome de cerca, había derribado al gran contramaestre antes de que tuviera tiempo de recuperarse de su último golpe. Otro había sido disparado en una mirilla en el mismo acto de disparar en la casa y ahora yacía en agonía, la pistola aún humeando en su mano. Un tercero, como había visto, el doctor lo había despachado de un golpe. De los cuatro que habían escalado el parapeto, sólo uno permanecía sin contabilizar, y él, habiendo dejado su sable en el campo, estaba ahora trepando de nuevo con el miedo de la muerte sobre él.
“¡Fuego—fuego desde la casa!” gritó el doctor. “Y ustedes, chicos, vuelvan a cubrirse.”
Pero sus palabras fueron ignoradas, no se disparó ningún tiro, y el último inquilino logró escapar y desaparecer con el resto en el bosque. En tres segundos, no quedó nada del grupo atacante excepto los cinco que habían caído, cuatro dentro y uno fuera del palisado.
El doctor, Gray y yo corrimos a toda velocidad en busca de refugio. Los supervivientes pronto regresarían al lugar donde habían dejado sus mosquetes, y en cualquier momento el fuego podría reanudarse.
Para entonces, la casa estaba algo despejada de humo, y vimos de un vistazo el precio que habíamos pagado por la victoria. Hunter yacía al lado de su ventanilla, aturdido; Joyce al suyo, herido en la cabeza, nunca se movería de nuevo; mientras que en el centro, el escudero estaba sosteniendo al capitán, uno tan pálido como el otro.
“El capitán está herido,” dijo el Sr. Trelawney.
“¿Han huido?” preguntó el Sr. Smollett.
“Todos los que pudieron, puedes estar seguro,” respondió el doctor; “pero hay cinco de ellos que nunca volverán a correr.”
“¿Cinco?” gritó el capitán. “Bueno, eso es mejor. Cinco contra tres nos deja cuatro contra nueve. Esas son mejores probabilidades de las que teníamos al principio. Éramos siete contra diecinueve entonces, o al menos lo pensábamos, y eso es igual de difícil de soportar.” *
*Los amotinados pronto fueron solo ocho en número, pues el hombre herido por el Sr. Trelawney a bordo del bergantín murió esa misma noche debido a su herida. Pero, por supuesto, esto no se supo hasta después por el grupo fiel.
Parte 5, Mi Aventura en el Mar, Capítulo 22
Cómo Comencé Mi Aventura en el Mar
No hubo regreso de los amotinados—ni siquiera otro disparo desde el bosque. Habían “recibido sus raciones por ese día,” como lo puso el capitán, y nosotros tuvimos el lugar para nosotros y un tiempo tranquilo para revisar a los heridos y preparar la cena. El escudero y yo cocinamos afuera a pesar del peligro, e incluso afuera apenas podíamos saber lo que hacíamos, por el horror de los fuertes gemidos que llegaban a nosotros desde los pacientes del doctor.
De los ocho hombres que habían caído en la acción, solo tres seguían respirando—ese uno de los piratas que había sido disparado en la ventanilla, Hunter y el Capitán Smollett; y de estos, los dos primeros estaban casi muertos; el amotinado en realidad murió bajo el cuchillo del doctor, y Hunter, hiciera lo que hiciéramos, nunca recuperó la conciencia en este mundo. Se arrastró todo el día, respirando fuerte como el viejo bucanero en su ataque apoplético, pero los huesos de su pecho habían sido aplastados por el golpe y su cráneo fracturado en la caída, y en algún momento de la noche siguiente, sin signo ni sonido, se fue a su Creador.
En cuanto al capitán, sus heridas eran graves, pero no peligrosas. Ningún órgano fue gravemente dañado. La bala de Anderson—pues fue Job quien lo disparó primero—le había roto el omóplato y tocado el pulmón, no gravemente; la segunda solo había desgarrado y desplazado algunos músculos en la pantorrilla. Estaba seguro de recuperarse, dijo el doctor, pero mientras tanto, y durante semanas, no debía caminar ni mover el brazo, ni siquiera hablar cuando pudiera evitarlo.
Mi propio corte accidental en los nudillos era un rasguño. El doctor Livesey lo reparó con un vendaje y me reprendió por ello.
Después de la cena, el escudero y el doctor se sentaron al lado del capitán un rato en consulta; y cuando habían hablado a su antojo, siendo ya un poco pasada la mediodía, el doctor tomó su sombrero y pistolas, se ciñó un machete, metió el mapa en su bolsillo, y con un mosquete sobre su hombro cruzó el palisado por el lado norte y se puso en marcha rápidamente a través de los árboles.
Gray y yo estábamos sentados juntos en el extremo opuesto del bloque, para estar fuera del alcance de nuestros oficiales en consulta; y Gray sacó su pipa de su boca y realmente se olvidó de volver a ponerla, tan atónito estaba con este acontecimiento.
“¿Por qué, en el nombre de Davy Jones,” dijo, “está el Dr. Livesey loco?”
“Pues no,” dije yo. “Es de los últimos de esta tripulación para eso, supongo.”
“Bueno, compañero,” dijo Gray, “loco puede que no esté; pero si no lo está, fíjate en mis palabras, yo lo estoy.”
“Supongo,” respondí yo, “que el doctor tiene su idea; y si estoy en lo cierto, ahora va a ver a Ben Gunn.”
Tenía razón, como se demostró más tarde; pero mientras tanto, la casa estaba asfixiantemente caliente y el pequeño parche de arena dentro del palisado abrasado por el sol del mediodía, comencé a tener otro pensamiento en mi cabeza, que no era en absoluto tan acertado. Lo que empecé a hacer fue envidiar al doctor que caminaba a la sombra fresca del bosque con los pájaros a su alrededor y el agradable olor de los pinos, mientras yo me sentaba asado, con la ropa pegada a la resina caliente, y con tanta sangre alrededor de mí y tantos pobres cadáveres esparcidos que me provocaba un asco del lugar que era casi tan fuerte como el miedo.
Todo el tiempo que estuve limpiando la casa de bloque, y luego lavando los utensilios de la cena, este asco y envidia seguían creciendo cada vez más, hasta que, estando cerca de una bolsa de pan, y sin que nadie me observara, di el primer paso hacia mi escapada y llené ambos bolsillos de mi abrigo con bizcochos.
Era un tonto, si se quiere, y ciertamente iba a hacer un acto temerario y necio; pero estaba decidido a hacerlo con todas las precauciones a mi alcance. Estos bizcochos, si algo me sucedía, me mantendrían, al menos, sin hambre hasta mucho después del siguiente día.
Lo siguiente que tomé fue un par de pistolas, y como ya tenía un frasco de pólvora y balas, me sentí bien provisto de armas.
En cuanto al plan que tenía en mente, no era malo en sí mismo. Debía bajar por el espolón arenoso que divide la ancladura al este del mar abierto, encontrar la roca blanca que había observado la noche anterior, y determinar si era allí donde Ben Gunn había escondido su bote, una cosa bastante digna de hacer, como todavía creo. Pero como estaba seguro de que no se me permitiría salir del recinto, mi único plan era tomar una fuga francesa y salir cuando nadie estuviera mirando, y esa era una forma tan mala de hacerlo que hacía que la cosa en sí misma estuviera equivocada. Pero yo era solo un niño, y ya había tomado mi decisión.
Bueno, como finalmente resultaron las cosas, encontré una oportunidad admirable. El escudero y Gray estaban ocupados ayudando al capitán con sus vendajes, la costa estaba despejada, me lancé a través del palisado y me interné en el denso bosque, y antes de que se notara mi ausencia, estaba fuera del alcance de mis compañeros.
Esta fue mi segunda tontería, mucho peor que la primera, ya que dejé solo a dos hombres sanos para vigilar la casa; pero, como la primera, fue de ayuda para salvarnos a todos.
Tomé mi camino directamente hacia la costa este de la isla, pues estaba decidido a recorrer el lado del espolón hacia el mar para evitar cualquier posibilidad de observación desde la ancladura. Ya era tarde en la tarde, aunque aún cálido y soleado. A medida que continuaba avanzando por los altos bosques, podía oír desde lejos no solo el continuo trueno de las olas, sino un cierto movimiento de follaje y crujido de ramas que me mostraba que la brisa marina había comenzado a soplar más fuerte de lo habitual. Pronto comenzaron a llegarme corrientes de aire fresco, y unos pasos más adelante salí a las fronteras abiertas del bosque y vi el mar extendiéndose azul y soleado hasta el horizonte y las olas rompiendo y agitando su espuma a lo largo de la playa.
Nunca he visto el mar tranquilo alrededor de la Isla del Tesoro. El sol podría brillar sobre nuestras cabezas, el aire estar sin una brisa, la superficie ser suave y azul, pero aún así estas grandes olas estarían rodando a lo largo de toda la costa exterior, retumbando y retumbando de día y de noche; y apenas creo que haya un lugar en la isla donde un hombre esté fuera del alcance de su ruido.
Caminé junto a las olas con gran disfrute, hasta que, pensando que ya había llegado lo suficientemente al sur, tomé la cobertura de unos arbustos espesos y me acerqué con cautela al borde del espolón.
Detrás de mí estaba el mar, frente a mí la ancladura. La brisa marina, como si se hubiera agotado pronto por su inusual violencia, ya había cesado; había sido reemplazada por aires ligeros y variables del sur y sureste, que llevaban grandes bancos de niebla; y la ancladura, bajo el resguardo de la Isla Skeleton, yacía quieta y plomiza como cuando la habíamos entrado por primera vez. La Hispaniola, en ese espejo ininterrumpido, estaba exactamente retratada desde el palo mayor hasta la línea de flotación, con la Jolly Roger colgando de su pico.
A un lado yacía una de las barcas, con Silver en la popa—él siempre lo podía reconocer—mientras un par de hombres se inclinaban sobre los guardamancebos de la popa, uno de ellos con un gorro rojo—el mismo bribón que había visto horas antes pasear por el palisado. Aparentemente estaban hablando y riendo, aunque a esa distancia—más de una milla—no podía, por supuesto, oír ninguna palabra de lo que decían. De repente comenzó el grito más horrible e inhumano, que al principio me asustó mucho, aunque pronto recordé la voz del Capitán Flint e incluso pensé que podía distinguir al pájaro por su brillante plumaje mientras se posaba sobre la muñeca de su amo.
Poco después, el bote jolly se alejó y remó hacia la costa, y el hombre del gorro rojo y su compañero bajaron por la escalera de la cabina.
Casi al mismo tiempo, el sol se había puesto detrás del Spy-glass, y como la niebla se estaba acumulando rápidamente, comenzó a oscurecerse en serio. Vi que no debía perder tiempo si quería encontrar el bote esa noche.
La roca blanca, visible lo suficiente sobre la maleza, estaba aún a unas octavas de milla más adelante en el espolón, y me tomó un buen rato llegar hasta ella, arrastrándome, a menudo a cuatro patas, entre el matorral. La noche casi había llegado cuando puse la mano en sus ásperos costados. Justo debajo había un hueco extremadamente pequeño de césped verde, escondido por bancos y una espesa vegetación de unos 30 centímetros, que crecía allí muy abundantemente; y en el centro del valle, por supuesto, una pequeña tienda de pieles de cabra, como las que los gitanos llevan consigo en Inglaterra.
Caí en el hueco, levanté el lado de la tienda, y allí estaba el bote de Ben Gunn—hecho en casa si alguna vez algo fue hecho en casa; una rústica estructura desigualmente construida de madera dura, y sobre ella una cubierta de piel de cabra, con el pelo hacia adentro. El bote era extremadamente pequeño, incluso para mí, y apenas puedo imaginar que pudiera haber flotado con un hombre de tamaño completo. Había un banco colocado tan bajo como fuera posible, una especie de litera en la proa, y un remo doble para la propulsión.
No había visto entonces un coracle, como los que hacían los antiguos britanos, pero he visto uno desde entonces, y no puedo dar una idea más justa del bote de Ben Gunn que diciendo que era como el primer y peor coracle jamás hecho por el hombre. Pero ciertamente poseía la gran ventaja del coracle, ya que era extremadamente ligero y portátil.
Bueno, ahora que había encontrado el bote, uno pensaría que ya había tenido suficiente de truantry por una vez, pero mientras tanto había tomado otra idea y me había vuelto tan obstinadamente aficionado a ella que la habría llevado a cabo, creo, a pesar del propio Capitán Smollett. Esto era salir bajo la cobertura de la noche, cortar el cabo de la Hispaniola, y dejarla ir a la orilla donde le apeteciera. Ya había decidido que los amotinados, después de su derrota de la mañana, no tenían nada más cerca de sus corazones que levantar anclas y salir al mar; esto, pensé, sería algo muy bueno de prevenir, y ahora que había visto cómo dejaban a sus vigías sin un bote, pensé que podría hacerse con poco riesgo.
Me senté a esperar la oscuridad, y me di una buena comida de bizcochos. Era una noche de mil para mi propósito. La niebla había enterrado ya todo el cielo. A medida que los últimos rayos de luz se desvanecían y desaparecían, la oscuridad absoluta se asentó sobre la Isla del Tesoro. Y cuando, al fin, me eché el coracle al hombro y palpé mi camino tropezando fuera del hueco donde había cenado, solo había dos puntos visibles en toda la ancladura.
Uno era el gran fuego en la costa, junto al cual los piratas derrotados yacían festejando en el pantano. El otro, una mera borrosidad de luz sobre la oscuridad, indicaba la posición del barco anclado. Se había desplazado a la bajante—su proa ahora estaba hacia mí—las únicas luces a bordo estaban en la cabina, y lo que vi era meramente un reflejo en la niebla de los fuertes rayos que fluían desde la ventana de popa.
La bajante ya había corrido algún tiempo, y tuve que vadear una larga franja de arena pantanosa, donde me hundí varias veces hasta el tobillo, antes de llegar al borde del agua que se retiraba, y vadear un poco en ella, con algo de fuerza y destreza, coloqué mi coracle, quilla hacia abajo, en la superficie.
Parte 5, Capítulo 23
La Marea Baja Corre
El coracle—como tuve suficientes razones para saber antes de terminar con ella—era un barco muy seguro para una persona de mi altura y peso, tanto flotante como astuto en el mar; pero era el más torpe y descompensado de manejar. Hagas lo que hicieras, siempre se deslizaba más que cualquier otra cosa, y girar en círculos era la maniobra en la que mejor se desempeñaba. Incluso el propio Ben Gunn ha admitido que era “extraño de manejar hasta que conocieras su manera”.
Ciertamente no conocía su manera. Giraba en todas las direcciones menos en la que yo debía ir; la mayor parte del tiempo estábamos de costado, y estoy muy seguro de que nunca habría logrado llegar al barco en absoluto si no fuera por la marea. Por fortuna, remando como me placía, la marea aún me arrastraba hacia abajo; y allí estaba la Hispaniola justo en el canal, difícil de perder.
Primero se alzó ante mí como una mancha de algo aún más negro que la oscuridad, luego sus mástiles y casco comenzaron a tomar forma, y al siguiente momento, como parecía (porque, cuanto más avanzaba, más fuerte se volvía la corriente de la marea baja), estaba al lado de su cabo y lo había agarrado.
El cabo estaba tan tenso como una cuerda de arco, y la corriente tan fuerte que tiraba de su ancla. Alrededor del casco, en la negrura, la corriente ondulante burbujeaba y charlaba como un pequeño arroyo de montaña. Un corte con mi cuchillo marino y la Hispaniola iría zumbando corriente abajo.
Hasta ahí todo bien, pero luego me vino a la memoria que un cabo tenso, cortado repentinamente, es algo tan peligroso como un caballo que patea. Diez a uno, si fuera tan imprudente como para cortar a la Hispaniola de su ancla, yo y el coracle seríamos expulsados del agua.
Esto me detuvo por completo, y si la fortuna no me hubiera favorecido particularmente de nuevo, habría tenido que abandonar mi plan. Pero los vientos ligeros que habían comenzado a soplar del sureste y sur se habían cambiado después del anochecer al suroeste. Justo mientras meditaba, llegó una ráfaga, atrapó a la Hispaniola y la obligó a avanzar en la corriente; y para mi gran alegría, sentí que el cabo se aflojaba en mi mano, y la mano con la que lo sostenía se sumergía por un segundo bajo el agua.
Con eso decidí, saqué mi cuchillo, lo abrí con los dientes y corté un hilo tras otro, hasta que el barco solo colgaba de dos. Luego me quedé quieto, esperando cortar estos últimos cuando la tensión se aliviara nuevamente con una ráfaga de viento.
Todo este tiempo había escuchado el sonido de voces altas desde la cabina, pero a decir verdad, mi mente había estado tan completamente ocupada con otros pensamientos que apenas había prestado oído. Ahora, sin embargo, cuando no tenía nada más que hacer, comencé a prestar más atención.
Reconocí una voz como la del timonel, Israel Hands, que había sido el artillero de Flint en días pasados. La otra era, por supuesto, la de mi amigo del gorro rojo. Ambos hombres estaban claramente borrachos, y aún estaban bebiendo, pues incluso mientras escuchaba, uno de ellos, con un grito borracho, abrió la ventana de la popa y lanzó algo, que supuse que era una botella vacía. Pero no solo estaban ebrios; estaba claro que estaban furiosamente enojados. Los juramentos volaban como granizos, y de vez en cuando se producía una explosión que pensé que terminaría en golpes. Pero cada vez la pelea se disipaba y las voces murmuraban más bajo por un rato, hasta que llegaba la siguiente crisis y a su vez se desvanecía sin resultado.
En la costa, podía ver el resplandor del gran fogón ardiente cálidamente a través de los árboles junto a la orilla. Alguien estaba cantando, una canción de marinero vieja, monótona y aburrida, con una caída y un temblor al final de cada verso, y aparentemente sin fin más que la paciencia del cantante. La había escuchado en el viaje más de una vez y recordé estas palabras:
“Pero un hombre de su tripulación con vida, Que salió al mar con setenta y cinco.”
Y pensé que era una canción bastante triste y apropiada para una compañía que había sufrido pérdidas tan crueles por la mañana. Pero, de hecho, por lo que vi, todos estos bucaneeros eran tan insensibles como el mar en el que navegaban.
Por fin llegó la brisa; la goleta se acercó y se aproximó en la oscuridad; sentí que el cabo se aflojaba una vez más, y con un buen esfuerzo, corté las últimas fibras.
La brisa tenía poca acción sobre el coracle, y casi instantáneamente fui arrastrado contra la proa de la Hispaniola. Al mismo tiempo, la goleta comenzó a girar sobre su eje, girando lentamente, de un extremo al otro, a través de la corriente.
Trabajé como un demonio, pues esperaba en cualquier momento ser inundado; y como descubrí que no podía empujar el coracle directamente, ahora lo empujé recto hacia atrás. Finalmente estuve libre de mi peligroso vecino, y justo cuando di el último impulso, mis manos encontraron un cordón ligero que estaba colgando por la borda sobre las defensas de popa. Inmediatamente lo agarré.
Por qué lo hice no lo puedo decir. Al principio fue mero instinto, pero una vez que lo tuve en las manos y lo encontré asegurado, la curiosidad comenzó a dominarme, y decidí que debía echar un vistazo a través de la ventana de la cabina.
Tiré del cordón mano sobre mano, y cuando me juzgué lo suficientemente cerca, me levanté a riesgo infinito hasta aproximadamente la mitad de mi altura y así pude observar el techo y una parte del interior de la cabina.
Para entonces, la goleta y su pequeña compañera estaban deslizándose bastante rápido por el agua; de hecho, ya habíamos llegado a nivel del fogón. El barco estaba hablando, como dicen los marineros, en voz alta, pisando las innumerables ondas con un constante chapoteo; y hasta que puse mi ojo por encima del alféizar de la ventana no comprendí por qué los vigías no se habían alarmado. Sin embargo, una sola mirada fue suficiente; y solo fue una mirada la que me atreví a tomar desde esa inestable barca. Me mostró a Hands y su compañero enredados en una lucha mortal, cada uno con una mano en la garganta del otro.
Volví a caer sobre el banco, no demasiado pronto, pues estaba cerca de caer por la borda. No podía ver nada por el momento excepto esos dos rostros furiosos y enrojecidos balanceándose juntos bajo la lámpara ahumada, y cerré los ojos para dejar que se acostumbraran de nuevo a la oscuridad.
Finalmente, la balada interminable había llegado a su fin, y toda la compañía reducida alrededor del fogón había entrado en el coro que había escuchado tan a menudo:
“Quince hombres en el cofre del muerto— ¡Yo-ho-ho, y una botella de ron! Bebe y el diablo se encargaron del resto— ¡Yo-ho-ho, y una botella de ron!”
Justo estaba pensando en cuán ocupados estaban el alcohol y el diablo en ese mismo momento en la cabina de la Hispaniola, cuando me sorprendió un repentino bamboleo del coracle. Al mismo tiempo, giró bruscamente y pareció cambiar de curso. La velocidad, entretanto, había aumentado extrañamente.
Abrí los ojos de inmediato. A mi alrededor había pequeñas ondas, que se peinaban con un sonido agudo y áspero y ligeramente fosforescente. La propia Hispaniola, a unos metros de cuya estela aún me arrastraba, parecía tambalearse en su curso, y vi sus mástiles moverse un poco contra la negrura de la noche; de hecho, mientras miraba más tiempo, me aseguré de que también estaba girando hacia el sur.
Miré por encima del hombro y mi corazón saltó contra las costillas. Allí, justo detrás de mí, estaba el resplandor del fogón. La corriente había girado en ángulo recto, arrastrando consigo la alta goleta y el pequeño coracle danzante; siempre acelerando, siempre burbujeando más alto, siempre murmurando más fuerte, giraba a través del estrecho hacia el mar abierto.
De repente, la goleta frente a mí dio un violento viraje, girando, quizás, unos veinte grados; y casi al mismo tiempo un grito siguió a otro desde a bordo; podía escuchar pies golpeando la escalera de la escotilla y supe que los dos borrachos finalmente habían sido interrumpidos en su pelea y despertados a la conciencia de su desastre.
Me tendí plano en el fondo de esa desgraciada barca y recomendé devotamente mi espíritu a su Creador. Al final del estrecho, estaba seguro de que caeríamos en algún banco de rompientes furiosas, donde todas mis preocupaciones terminarían rápidamente; y aunque quizás podría soportar morir, no podría soportar ver mi destino a medida que se acercaba.
Así que debí haber estado acostado durante horas, continuamente sacudido de un lado a otro sobre las olas, de vez en cuando empapado por rociones voladoras, y sin cesar de esperar la muerte en la siguiente zambullida. Gradualmente, la fatiga se apoderó de mí; una entumecimiento, un estupor ocasional, cayó sobre mi mente incluso en medio de mis terrores, hasta que finalmente el sueño se apoderó de mí y en mi coracle sacudido por el mar yacía soñando con casa y el viejo Almirante Benbow.
Parte 5, Capítulo 24
El Viaje del Coracle
Era pleno día cuando desperté y me encontré flotando en el extremo suroeste de la Isla del Tesoro. El sol ya estaba arriba pero aún estaba oculto para mí detrás del gran voluminoso del Spy-glass, que en este lado descendía casi hasta el mar en imponentes acantilados.
Haulbowline Head y Mizzenmast Hill estaban a mi lado, la colina despejada y oscura, el cabo rodeado de acantilados de cuarenta o cincuenta pies de altura y bordeado de grandes masas de rocas caídas. Estaba a poco más de un cuarto de milla mar adentro, y mi primer pensamiento fue remarme para desembarcar.
Esa idea fue pronto abandonada. Entre las rocas caídas los rompientes brotaban y rugían; resonancias fuertes, pesadas rociones volando y cayendo, se sucedían de un segundo a otro; y me vi a mí mismo, si me aventuraba más cerca, estrellado contra la áspera orilla o gastando mi fuerza en vano para escalar los acantilados escarpados.
Y eso no era todo, pues arrastrándose sobre planchas planas de roca o dejándose caer al mar con fuertes golpes, vi enormes monstruos viscosos—caracoles blandos, por decirlo de alguna manera, de tamaño increíble—dos o tres docenas de ellos juntos, haciendo que las rocas resonaran con sus ladridos.
He entendido desde entonces que eran leones marinos, y totalmente inofensivos. Pero su apariencia, añadida a la dificultad de la orilla y la alta marea, era más que suficiente para disgustarme de ese lugar de desembarco. Prefería más morirme de hambre en el mar que enfrentar tales peligros.
Mientras tanto, tenía una mejor oportunidad, según supuse, ante mí. Al norte de Haulbowline Head, la tierra se extiende bastante, dejando en la marea baja una larga franja de arena amarilla. Al norte de eso, nuevamente, hay otro cabo—Cabo de los Bosques, según estaba marcado en el mapa—enterrado en altos pinos verdes, que descendían hasta el borde del mar.
Recordé lo que Silver había dicho sobre la corriente que se dirige hacia el norte a lo largo de toda la costa oeste de la Isla del Tesoro, y viendo desde mi posición que ya estaba bajo su influencia, preferí dejar Haulbowline Head detrás de mí y reservar mi fuerza para intentar desembarcar en el más amigable Cabo de los Bosques.
Había un gran y suave oleaje en el mar. El viento soplaba constante y suave desde el sur, sin contradicción con la corriente, y las olas subían y bajaban sin interrupción.
Si hubiera sido de otra manera, ya habría perecido hace mucho tiempo; pero como era, es sorprendente lo fácil y seguro que mi pequeña y ligera barca podía navegar. A menudo, mientras aún yacía en el fondo y mantenía solo un ojo por encima del borde, veía una gran cima azul elevándose cerca de mí; sin embargo, el coracle solo rebotaba un poco, danzaba como si estuviera sobre resortes, y descendía al otro lado en el hueco de la ola tan livianamente como un pájaro.
Después de un rato comencé a sentirme muy valiente y me senté para intentar mi habilidad en el remo. Pero incluso un pequeño cambio en la disposición del peso produce cambios violentos en el comportamiento de un coracle. Y apenas me moví antes de que el bote, abandonando de inmediato su suave movimiento de danza, se precipitara cuesta abajo en una pendiente de agua tan empinada que me mareó, y golpeó su nariz, con un chorro de rociones, profundamente en el costado de la siguiente ola.
Estaba empapado y aterrorizado, y caí de inmediato de nuevo en mi antigua posición, tras lo cual el coracle parecía recuperar su rumbo y me condujo suavemente como antes entre las olas. Era claro que no debía interferirse con ella, y a esa velocidad, dado que no podía influir en su curso de ninguna manera, ¿qué esperanza me quedaba de llegar a tierra?
Comencé a estar horriblemente asustado, pero mantuve la calma, a pesar de todo. Primero, moviéndome con cuidado, balé el coracle con mi gorra marina; luego, volviendo a colocar mi ojo por encima del borde, me dispuse a estudiar cómo lograba deslizarse tan silenciosamente a través de los rodillos.
Descubrí que cada ola, en lugar de ser la gran montaña lisa y brillante que parece desde la orilla o desde la cubierta de un barco, era en realidad como cualquier cordillera en tierra seca, llena de picos, lugares lisos y valles. El coracle, dejada a sí misma, girando de un lado a otro, hilaba, por así decirlo, su camino a través de estas partes más bajas y evitaba las pendientes empinadas y los altos picos de la ola.
“Bueno,” pensé para mí mismo, “está claro que debo permanecer donde estoy y no alterar el equilibrio; pero también está claro que puedo colocar el remo a un lado y de vez en cuando, en los lugares lisos, darle un empujón o dos hacia la tierra.” No tardé en pensarlo y hacerlo. Allí yacía sobre mis codos en la actitud más incómoda, y de vez en cuando daba un débil golpe o dos para girar su cabeza hacia la costa.
Era un trabajo muy cansado y lento, pero visiblemente avanzaba; y a medida que nos acercábamos al Cabo de los Bosques, aunque veía que inevitablemente debía perder ese punto, aún había ganado algunos cientos de yardas hacia el este. Estaba, de hecho, bastante cerca. Podía ver las frescas copas de los árboles verdes balanceándose juntas con la brisa, y estaba seguro de que alcanzaría el siguiente promontorio sin falta.
Era hora de hacerlo, porque ahora empezaba a torturarme la sed. El resplandor del sol desde arriba, su reflejo múltiple en las olas, el agua de mar que caía y se secaba sobre mí, formando una costra de sal en mis labios, se combinaban para hacer que mi garganta ardiera y mi cerebro doliera. La visión de los árboles tan cerca casi me había hecho enfermar de anhelo, pero la corriente pronto me había llevado más allá del punto, y cuando se abrió el siguiente tramo de mar, vi una visión que cambió la naturaleza de mis pensamientos.
Justo frente a mí, a menos de media milla de distancia, vi a la Hispaniola bajo vela. Estaba seguro, por supuesto, de que me capturarían; pero estaba tan angustiado por la falta de agua que apenas sabía si alegrarme o sentirme apenado por la idea, y mucho antes de llegar a una conclusión, la sorpresa había tomado completa posesión de mi mente y no podía hacer otra cosa que mirar y asombrarme.
La Hispaniola estaba bajo su vela mayor y dos foques, y el hermoso lienzo blanco brillaba al sol como nieve o plata. Cuando la avisté por primera vez, todas sus velas estaban izadas; navegaba en una dirección hacia el noroeste, y presumí que los hombres a bordo estaban rodeando la isla en su camino de regreso al anclaje. Pronto comenzó a girar más y más hacia el oeste, así que pensé que me habían avistado y estaban virando en persecución. Finalmente, sin embargo, cayó justo en el ojo del viento, quedó muerta a la mano, y permaneció allí un rato, impotente, con sus velas temblando.
“Muchachos torpes,” dije; “deben seguir borrachos como lechuzas.” Y pensé en cómo el Capitán Smollett los habría puesto a saltar.
Mientras tanto, la goleta se desvió gradualmente y volvió a llenar en otra bordada, navegó rápidamente durante un minuto más o menos, y se detuvo de nuevo muerta a la mano. Esto se repitió una y otra vez. De un lado a otro, arriba y abajo, norte, sur, este y oeste, la Hispaniola navegaba en saltos y carreras, y en cada repetición terminaba como había comenzado, con un lienzo que flapaba inactivamente. Me quedó claro que nadie estaba al timón. Y si era así, ¿dónde estaban los hombres? Pensé que o estaban borrachos o la habían abandonado, y quizás si lograba embarcarme podría devolver el barco a su capitán.
La corriente estaba llevando al coracle y a la goleta hacia el sur a una velocidad igual. En cuanto a la navegación de esta última, era tan salvaje e intermitente, y permanecía cada vez tanto tiempo en calma, que ciertamente no ganaba nada, si es que no perdía. Si tan solo me atreviera a sentarme y remar, estaba seguro de que podría alcanzarla. El plan tenía un aire de aventura que me inspiraba, y el pensamiento del recipiente de agua junto a la escotilla de proa doblaba mi creciente valor.
Me levanté, siendo recibido casi instantáneamente por otra nube de rociones, pero esta vez me mantuve en mi propósito y me dediqué, con toda mi fuerza y cautela, a remar tras la Hispaniola sin timón. Una vez embarqué una ola tan fuerte que tuve que detenerme y balar, con el corazón agitado como un pájaro, pero gradualmente me acostumbré a la situación y guié mi coracle entre las olas, con solo de vez en cuando un golpe en la proa y un chorro de espuma en mi cara.
Ahora estaba ganando rápidamente sobre la goleta; podía ver el bronce brillar en el timón mientras se movía de un lado a otro, y aún no aparecía alma alguna en sus cubiertas. No pude evitar suponer que estaba abandonada. Si no, los hombres estaban borrachos abajo, donde podría asegurarles, quizás, y hacer lo que quisiera con el barco.
Durante un tiempo, ella había estado haciendo lo peor posible para mí: permaneciendo quieta. Iba casi directamente al sur, oscilando, por supuesto, todo el tiempo. Cada vez que se desviaba, sus velas se llenaban parcialmente, y esto la llevaba de nuevo al viento en un instante. He dicho que esto era lo peor posible para mí, porque, aunque parecía indefensa en esta situación, con el lienzo crujiente como cañones y las poleas rodando y golpeando en la cubierta, aún continuaba alejándose de mí, no solo con la velocidad de la corriente, sino con la totalidad de su deriva, que era naturalmente grande.
Pero ahora, por fin, tenía mi oportunidad. La brisa cayó por unos segundos, muy baja, y la corriente, al girarla gradualmente, hizo que la Hispaniola girara lentamente sobre su centro y al final me presentara su popa, con la ventana de la cabina aún abierta y la lámpara sobre la mesa aún encendida durante el día. La vela mayor colgaba caída como un estandarte. Estaba completamente quieta, salvo por la corriente.
Durante el último rato incluso había perdido terreno, pero ahora, redoblando mis esfuerzos, comencé de nuevo a alcanzar la persecución.
No estaba a más de cien yardas de ella cuando el viento volvió a soplar de golpe; ella se llenó en la bordada de babor y volvió a alejarse, inclinándose y deslizándose como una golondrina.
Mi primer impulso fue de desesperación, pero mi segundo fue de alegría. Giró hasta que estuvo de costado para mí—giró aún hasta que había cubierto la mitad y luego dos tercios y luego tres cuartos de la distancia que nos separaba. Podía ver las olas hirviendo blancas bajo su quilla. Me parecía inmensamente alta desde mi baja posición en el coracle.
Y entonces, de repente, comencé a comprender. Apenas tuve tiempo de pensar—apenas tiempo de actuar y salvarme. Estaba en la cima de una ola cuando la goleta llegó inclinándose sobre la siguiente. El estay estaba sobre mi cabeza. Salté a mis pies y me lancé, hundiendo el coracle bajo el agua. Con una mano agarré el bauprés, mientras mi pie estaba encajado entre el estay y la driza; y mientras seguía aferrado allí jadeando, un golpe sordo me indicó que la goleta había cargado sobre y golpeado el coracle y que me había quedado sin retiro en la Hispaniola.
Parte 5, Capítulo 25
Acometo el Jolly Roger
Apenas había logrado una posición en el estay de proa cuando el foque se agitó y se llenó al otro borda, con un estruendo como el de un cañón. La goleta tembló hasta su quilla bajo la reversa, pero al siguiente momento, con las otras velas aún en movimiento, el foque volvió a agitarse y quedó inactivo.
Esto casi me había lanzado al mar; y ahora no perdí tiempo, volví a arrastrarme por el estay de proa y caí de cabeza en la cubierta.
Estaba en el lado de barlovento de la cubierta de proa, y la vela mayor, que aún estaba en movimiento, me ocultaba una cierta porción de la cubierta de popa. No se veía alma alguna. Las tablas, que no habían sido fregadas desde la rebelión, mostraban la huella de muchos pies, y una botella vacía, rota por el cuello, se movía de un lado a otro como un ser vivo en los escuppideros.
De repente, la Hispaniola se puso de cara al viento. Los foques detrás de mí crujieron en alto, el timón se estrelló, todo el barco dio un estremecimiento nauseabundo y al mismo tiempo el bombo principal se balanceó hacia dentro, la driza quejándose en los aparejos, y me mostró la cubierta de popa de barlovento.
Allí estaban los dos centinelas, sin duda alguna: el de gorro rojo en su espalda, rígido como una palanca, con los brazos extendidos como los de un crucifijo y los dientes a la vista a través de sus labios abiertos; Israel Hands apoyado contra las murallas, con el mentón en el pecho, las manos extendidas ante él en la cubierta, su rostro tan blanco, bajo su bronceado, como una vela de sebo.
Durante un tiempo el barco seguía saltando y moviéndose como un caballo salvaje, las velas llenándose, ahora en un bordo, ahora en otro, y el bombo oscilando de un lado a otro hasta que el mástil crujía bajo la tensión. De vez en cuando también llegaba una nube de ligeras salpicaduras sobre la muralla y un fuerte golpe de la proa del barco contra la ola; tan mal tiempo hacía este gran barco de aparejo que mi coracle casero, torcido, ahora hundido en el fondo del mar.
A cada salto de la goleta, el de gorro rojo se deslizaba de un lado a otro, pero—lo que era espantoso de ver—ni su actitud ni su sonrisa fija mostrando los dientes se alteraban con este trato brusco. A cada salto también, Hands parecía hundirse aún más en sí mismo y acomodarse en la cubierta, con los pies deslizándose cada vez más hacia afuera, y todo el cuerpo inclinándose hacia la popa, de modo que su rostro se escondía, poco a poco, de mi vista; y al final no podía ver nada más allá de su oído y el mechón deshilachado de un bigote.
Al mismo tiempo, observé, alrededor de ellos, manchas de sangre oscura sobre las tablas y comencé a sentirme seguro de que se habían matado entre ellos en su furia borracha.
Mientras miraba y me preguntaba así, en un momento de calma, cuando el barco estaba quieto, Israel Hands giró parcialmente y con un bajo gemido se retorció de regreso a la posición en la que lo había visto primero. El gemido, que indicaba dolor y debilidad mortal, y la forma en que su mandíbula colgaba abierta me llegaban al corazón. Pero cuando recordé la conversación que había escuchado desde el barril de manzanas, toda la compasión me abandonó.
Caminé hacia la popa hasta que llegué al mástil mayor.
“Suba a bordo, Sr. Hands,” dije irónicamente.
Él giró pesadamente los ojos, pero estaba demasiado mal para expresar sorpresa. Todo lo que pudo hacer fue pronunciar una palabra, “Brandy.”
Se me ocurrió que no había tiempo que perder, y esquivando el bombo mientras se tambaleaba de nuevo por la cubierta, me deslicé hacia la popa y bajé las escaleras de la escotilla hacia la cabina.
Era una escena de confusión que apenas puedes imaginar. Todos los lugares con cerradura habían sido forzados en busca del mapa. El suelo estaba cubierto de barro donde los canallas se habían sentado a beber o a consultar después de vadear los pantanos alrededor de su campamento. Los mamparos, todos pintados de blanco claro y adornados con dorado, mostraban un patrón de manos sucias. Docenas de botellas vacías chocaban entre sí en las esquinas con el balanceo del barco. Uno de los libros médicos del doctor estaba abierto en la mesa, con la mitad de las páginas arrancadas, supongo, para hacer luces de pipas. En medio de todo esto, la lámpara aún proyectaba un resplandor ahumado, oscuro y marrón como el sienna.
Fui al sótano; todos los barriles se habían ido, y de las botellas, una cantidad sorprendente había sido bebida y desechada. Ciertamente, desde que comenzó la rebelión, ningún hombre de ellos podría haber estado sobrio.
Buscando por ahí, encontré una botella con algo de brandy para Hands; y para mí, saqué unas galletas, algunas frutas en conserva, un gran manojo de pasas y un trozo de queso. Con esto salí a cubierta, dejé mi provisión detrás de la cabeza del timón y bien fuera del alcance del contramaestre, fui hacia el dispensador de agua y tomé un buen trago profundo de agua, y luego, y no hasta entonces, le di a Hands el brandy.
Debe haber bebido un cuarto antes de apartar la botella de su boca.
“¡Ah!” dijo él, “¡por el trueno, pero que necesitaba un poco de eso!”
Yo ya me había sentado en mi rincón y había comenzado a comer.
“¿Mucho daño?” le pregunté.
Gruñó, o más bien, podría decirse, ladró.
“Si ese doctor estuviera a bordo,” dijo, “estaría bien en un par de giros, pero no tengo suerte, ya ves, y eso es lo que me pasa. En cuanto a ese trapo, está bien muerto, está,” añadió, señalando al hombre con el gorro rojo. “No era un marinero de todos modos. ¿Y de dónde has venido tú?”
“Bueno,” dije yo, “he venido a bordo para tomar posesión de este barco, Sr. Hands; y por favor, considéreme su capitán hasta nuevo aviso.”
Él me miró con desdén, pero no dijo nada. Algo de color había vuelto a sus mejillas, aunque aún parecía muy enfermo y seguía deslizándose y acomodándose mientras el barco se movía.
“A propósito,” continué, “no puedo tener estos colores, Sr. Hands; y con su permiso, los voy a bajar. Mejor ninguno que estos.”
Y esquivando nuevamente el bombo, corrí hacia las líneas de los colores, bajé su maldito estandarte negro y lo arrojé por la borda.
“¡Dios salve al rey!” dije, agitando mi gorra. “¡Y aquí termina el Capitán Silver!”
Me observaba agudamente y con astucia, con el mentón todo el tiempo sobre su pecho.
“Supongo,” dijo al fin, “supongo, Capitán Hawkins, que querrás desembarcar ahora. Supongamos que hablamos.”
“Bueno, sí,” dije yo, “con todo mi corazón, Sr. Hands. Diga.” Y volví a mi comida con buen apetito.
“Este hombre,” comenzó él, señalando débilmente al cadáver, “—O’Brien era su nombre, un irlandés de rango—este hombre y yo pusimos la lona en ella, con la intención de navegarla de regreso. Bueno, ahora está muerto, está—tan muerto como un calderete; y quién va a navegar este barco, no lo veo. A menos que te dé una pista, no eres ese hombre, por lo que puedo ver. Ahora, mira, me das comida y bebida y una bufanda vieja o un pañuelo para vendar mi herida, y te diré cómo navegarlo, y eso está bastante bien en todos los aspectos, lo creo.”
“Te diré una cosa,” digo yo: “No voy a volver al anclaje del Capitán Kidd. Pienso entrar en el North Inlet y encallarla allí tranquilamente.”
“Claro que lo harías,” exclamó él. “¡No soy un estúpido infernal después de todo! Puedo ver, ¿no? He intentado mi suerte, y he perdido, y tú tienes el viento a tu favor. ¿North Inlet? ¡No tengo otra opción, no la tengo! ¡Te ayudaría a navegarla hasta Execution Dock, por el trueno! ¡Así lo haría!”
Bueno, me parecía que había algo de sentido en esto. Hicimos nuestro trato en el acto. En tres minutos tenía la Hispaniola navegando fácilmente a favor del viento a lo largo de la costa de Treasure Island, con buenas esperanzas de doblar el punto norte antes del mediodía y bajar de nuevo hasta el North Inlet antes de la marea alta, cuando podríamos encallarla de manera segura y esperar hasta que la marea baja nos permitiera desembarcar.
Luego amarré el timón y bajé a mi propio baúl, donde saqué un pañuelo de seda suave de mi madre. Con esto, y con mi ayuda, Hands vendó la gran herida sangrante que había recibido en el muslo, y después de comer un poco y tomar un trago más de brandy, comenzó a mejorar visiblemente, se sentó más erguido, habló más alto y claro, y parecía en todos los aspectos otro hombre.
La brisa nos sirvió admirablemente. Navegamos ante ella como un pájaro, la costa de la isla deslizándose y el paisaje cambiando cada minuto. Pronto habíamos pasado las tierras altas y navegábamos junto a un terreno bajo y arenoso, esparcido con enanos pinos, y pronto estábamos más allá de eso y habíamos doblado la esquina de la colina rocosa que termina la isla en el norte.
Estaba muy animado con mi nuevo mando, y contento con el brillante y soleado clima y con estas diferentes perspectivas de la costa. Ahora tenía suficiente agua y cosas buenas para comer, y mi conciencia, que me había atormentado por mi deserción, estaba calmada por la gran conquista que había logrado. Debería, creo, haberme quedado sin nada más que desear si no fuera por los ojos del contramaestre que me seguían con burla por la cubierta y la extraña sonrisa que aparecía continuamente en su rostro. Era una sonrisa que tenía algo de dolor y debilidad—a sonrisa de un hombre envejecido; pero además de eso, había un grano de burla, una sombra de traición, en su expresión mientras me observaba astutamente, y observaba, y observaba mi trabajo.
Parte 5, Capítulo 26
Israel Hands
El viento, sirviéndonos a gusto, ahora se inclinó hacia el oeste. Podíamos navegar mucho más fácilmente desde la esquina noreste de la isla hasta la entrada del North Inlet. Solo, como no teníamos poder para anclar y no osábamos encallarla hasta que la marea hubiera subido un buen tramo, el tiempo nos colgaba en las manos. El contramaestre me dijo cómo colocar el barco; después de muchos intentos lo conseguí, y ambos nos sentamos en silencio sobre otra comida.
“Capitán,” dijo él al fin con esa misma sonrisa incómoda, “aquí está mi viejo compañero de barco, O’Brien; supongamos que lo lanzas por la borda. No soy particularmente quisquilloso por lo general, y no me culpo por resolver su destino, pero no lo considero ornamental ahora, ¿verdad?”
“No soy lo suficientemente fuerte, y no me gusta el trabajo; y ahí yace, para mí,” dije yo.
“Este barco es desafortunado, esta Hispaniola, Jim,” continuó él, parpadeando. “Ha habido una cantidad de hombres muertos en esta Hispaniola—una gran cantidad de pobres marineros muertos y desaparecidos desde que tú y yo embarcamos en Bristol. Nunca he visto una suerte tan mala, no yo. Estaba este O’Brien ahora—está muerto, ¿verdad? Bueno, ahora, no soy un erudito, y tú eres un muchacho que sabe leer y calcular, y para ser claros, ¿tú lo consideras como un hombre muerto está muerto para siempre, o puede volver a la vida?”
“Puedes matar el cuerpo, Sr. Hands, pero no el espíritu; eso ya lo debes saber,” respondí. “O’Brien está en otro mundo y puede estar mirándonos.”
“¡Ah!” dice él. “Bueno, eso es desafortunado—parece que matar es una pérdida de tiempo. Sin embargo, los espíritus no parecen contar mucho, por lo que he visto. Apostaré con los espíritus, Jim. Y ahora, has hablado libremente, y me agradaría si bajaras a esa cabina y me trajeras un—bueno, un—¡que me tiemble la madera! No puedo recordar el nombre; bueno, tráeme una botella de vino, Jim—este brandy es demasiado fuerte para mi cabeza.”
Ahora, la vacilación del contramaestre parecía ser poco natural, y en cuanto a la noción de que prefiriera vino a brandy, no lo creía en absoluto. Toda la historia era un pretexto. Quería que yo dejara la cubierta—eso era evidente; pero con qué propósito no podía imaginar de ninguna manera. Sus ojos nunca se encontraban con los míos; seguían vagando de un lado a otro, arriba y abajo, ahora con una mirada al cielo, ahora con una mirada fugaz al muerto O’Brien. Todo el tiempo mantenía una sonrisa y sacaba la lengua de la manera más culpable y avergonzada, de modo que un niño podría haber dicho que estaba enredado en algún engaño. Sin embargo, fui rápido con mi respuesta, ya que vi dónde estaba mi ventaja y que con un compañero tan densamente estúpido podría ocultar mis sospechas hasta el final.
“¿Algo de vino?” dije. “Mucho mejor. ¿Quieres blanco o tinto?”
“Bueno, supongo que es casi lo mismo para mí, compañero,” respondió él; “mientras sea fuerte y mucho de eso, ¿cuál es el problema?”
“Está bien,” respondí. “Te traeré oporto, Sr. Hands. Pero tendré que buscarlo.”
Con eso bajé corriendo por la escotilla con todo el ruido que pude, me quité los zapatos, corrí silenciosamente a lo largo de la galería de los aparejos, subí por la escalera de la proa, y asomé la cabeza por la escotilla de proa. Sabía que no esperaría verme allí, sin embargo tomé todas las precauciones posibles, y ciertamente lo peor de mis sospechas resultó ser demasiado cierto.
Se había levantado de su posición a manos y rodillas, y aunque su pierna evidentemente le dolía bastante al moverse—pues podía escucharle ahogar un gemido—sin embargo, se arrastraba a buen ritmo por la cubierta. En medio minuto había llegado a los escuppideros de babor y sacó, de una bobina de cuerda, un cuchillo largo, o más bien un puñal corto, descolorido hasta el empuñadura con sangre. Lo miró por un momento, sacando el mentón hacia adelante, probó la punta en su mano, y luego, ocultándolo apresuradamente en el seno de su chaqueta, regresó de nuevo a su viejo lugar contra la muralla.
Esto era todo lo que necesitaba saber. Israel podía moverse, estaba ahora armado, y si había tomado tanto esfuerzo para deshacerse de mí, era evidente que yo estaba destinado a ser la víctima. Lo que haría después—si intentaría arrastrarse a través de la isla desde North Inlet hasta el campamento entre los pantanos o si dispararía a Long Tom, confiando en que sus propios compañeros vinieran primero a ayudarle—era, por supuesto, más de lo que podía decir.
Sin embargo, me sentía seguro de que podía confiar en él en un punto, ya que en eso nuestros intereses coincidían, y era en la disposición de la goleta. Ambos deseábamos tenerla encallada de manera segura, en un lugar protegido, y así, cuando llegara el momento, poder sacarla con el menor trabajo y peligro posible; y hasta que eso se hiciera, consideraba que mi vida ciertamente sería salvada.
Mientras pensaba en el asunto, no había estado ocioso con mi cuerpo. Había regresado sigilosamente a la cabina, me había puesto de nuevo los zapatos y había tomado al azar una botella de vino, y ahora, con eso como excusa, hice mi reaparición en la cubierta.
Hands yacía como lo había dejado, todo caído en un montón y con los párpados bajos como si no tuviera fuerzas para soportar la luz. Sin embargo, al verme, miró hacia arriba, rompió el cuello de la botella como un hombre que ha hecho lo mismo a menudo y tomó un buen trago, con su brindis favorito de "¡Que tengas suerte!" Luego se quedó quieto un momento, y luego, sacando un trozo de tabaco, me pidió que le cortara un pedazo.
"Córtame un trozo de eso," dice, "porque no tengo cuchillo y apenas tengo fuerzas, así que hazlo como yo podría. Ah, Jim, Jim, creo que he perdido el rumbo. Córtame un trozo, que probablemente sea el último, muchacho, porque me voy a mi largo hogar, y no hay error."
"Bueno," dije, "te cortaré un poco de tabaco, pero si yo fuera tú y me sintiera tan mal, iría a rezar como un hombre cristiano."
"¿Por qué?" dice él. "Ahora, dime por qué."
"¿Por qué?" grité. "Me estabas preguntando hace un momento sobre los muertos. Has quebrantado tu confianza; has vivido en pecado y mentiras y sangre; hay un hombre que mataste yace a tus pies en este momento, ¡y me preguntas por qué! Por la misericordia de Dios, Sr. Hands, ¡ese es el motivo!"
Hablé con un poco de calor, pensando en el puñal ensangrentado que había escondido en su bolsillo y que, en sus malos pensamientos, pensaba usar contra mí. Él, por su parte, tomó un gran sorbo del vino y habló con la solemnidad más inusual.
"Durante treinta años," dijo, "he navegado por los mares y he visto lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, buen tiempo y mal tiempo, provisiones agotándose, cuchillos desapareciendo, y lo que sea. Bueno, ahora te digo, nunca he visto que algo bueno provenga de la bondad. El que golpea primero es de mi agrado; los muertos no muerden; esas son mis opiniones—amén, así sea. Y ahora, mira aquí," añadió, cambiando repentinamente su tono, "ya hemos tenido suficiente de esta tontería. La marea está bastante buena ahora. Solo sigue mis órdenes, Capitán Hawkins, y entraremos de lleno y terminaremos con esto."
En total, apenas teníamos dos millas por recorrer; pero la navegación era delicada, la entrada a este anclaje del norte no solo era estrecha y poco profunda, sino que estaba orientada de este a oeste, así que la goleta debía ser manejada con precisión para poder entrar. Creo que fui un buen subalterno puntual, y estoy muy seguro de que Hands era un excelente piloto, porque nos movimos hacia adelante y hacia atrás y nos deslizamos, rozando los bancos, con una certeza y una elegancia que eran un placer de ver.
Apenas habíamos pasado los cabos antes de que la tierra se cerrara a nuestro alrededor. Las orillas de North Inlet estaban tan densamente arboladas como las del anclaje del sur, pero el espacio era más largo y estrecho y más parecido, a lo que en realidad era, al estuario de un río. Justo frente a nosotros, en el extremo sur, vimos el naufragio de un barco en las últimas etapas de deterioro. Había sido una gran embarcación de tres mástiles pero había estado expuesta durante tanto tiempo a los daños del tiempo que estaba adornada con grandes redes de algas marinas que goteaban, y en la cubierta de la cual arbustos costeros habían echado raíces y ahora florecían densamente con flores. Era una vista triste, pero nos mostró que el anclaje estaba tranquilo.
"Ahora," dijo Hands, "mira allí; ahí hay un buen lugar para encallar un barco. Arena fina y plana, sin huellas de gatos, árboles alrededor y flores floreciendo como en un jardín en ese viejo barco."
"Y una vez encallado," inquirí, "¿cómo lo sacaremos de nuevo?"
—¿Por qué, así —respondió—: tomas una línea en la orilla del otro lado con la marea baja, la pasas alrededor de uno de esos grandes pinos; la traes de vuelta, la enrollas alrededor del cabrestante y te quedas esperando la marea. Cuando venga la marea alta, todos tiran de la línea, y sale tan suave como la naturaleza. Y ahora, muchacho, mantente alerta. Estamos cerca del lugar ahora, y ella tiene demasiado movimiento. A estribor un poco—así—¡firme—estribor—babor un poco—¡firme—firme!
Así dio sus órdenes, que obedecí sin aliento, hasta que, de repente, gritó: “¡Ahora, buen amigo, a la carga!” Y puse el timón a fondo, y la Hispaniola giró rápidamente y se dirigió de proa hacia la orilla boscosa y baja.
La emoción de estas últimas maniobras había interferido un poco con la vigilancia que había mantenido hasta entonces, bastante rigurosa, sobre el timonel. Incluso entonces estaba tan interesado, esperando que el barco tocara, que había olvidado por completo el peligro que pendía sobre mi cabeza y estaba estirado sobre las bordas de estribor mirando las ondas que se extendían amplias antes de la proa. Podría haber caído sin luchar por mi vida si no hubiera sido por una repentina inquietud que me hizo volver la cabeza. Quizás había oído un crujido o visto su sombra moviéndose por el rabillo del ojo; quizás era un instinto como el de un gato; pero, en efecto, cuando miré hacia atrás, allí estaba Hands, ya a medio camino hacia mí, con el puñal en la mano derecha.
Ambos debimos haber gritado en voz alta cuando nuestros ojos se encontraron, pero mientras el mío era un grito agudo de terror, el suyo era un rugido de furia como el de un matón en carga. Al mismo instante, se lanzó hacia adelante y yo salté hacia un lado hacia la proa. Al hacerlo, solté el timón, que se movió bruscamente a sotavento, y creo que esto salvó mi vida, ya que golpeó a Hands en el pecho y lo detuvo, por el momento, en seco.
Antes de que pudiera recuperarse, yo estaba a salvo fuera del rincón donde me había atrapado, con toda la cubierta para esquivar. Justo adelante del mástil principal me detuve, saqué una pistola del bolsillo, apunté con calma, aunque él ya se había dado la vuelta y venía de nuevo directamente hacia mí, y apreté el gatillo. El martillo cayó, pero no hubo ni destello ni sonido; el fulminante estaba inutilizado con agua de mar. Me maldije por mi negligencia. ¿Por qué no había reprimido y recargado mis únicas armas mucho antes? Entonces no estaría como ahora, una simple oveja huyendo ante este carnicero.
Herido como estaba, era asombroso lo rápido que podía moverse, con su cabello canoso cayendo sobre su rostro y su cara misma tan roja como un estandarte rojo por la prisa y la furia. No tenía tiempo para probar mi otra pistola, ni, en realidad, mucha inclinación, ya que estaba seguro de que sería inútil. Una cosa vi claramente: no debía simplemente retroceder ante él, o pronto me tendría acorralado en la proa, como un momento antes casi me había acorralado en la popa. Una vez atrapado así, y con nueve o diez pulgadas del puñal ensangrentado, mi última experiencia en este lado de la eternidad sería una realidad. Coloqué mis palmas contra el mástil principal, que era bastante grande, y esperé, con cada nervio en tensión.
Viendo que tenía la intención de esquivar, él también se detuvo; y pasaron uno o dos momentos en fintas por su parte y movimientos correspondientes por los míos. Era un juego como el que había jugado a menudo en casa sobre las rocas de Black Hill Cove, pero nunca antes, te lo aseguro, con un corazón tan agitado como ahora. Aun así, como digo, era un juego de niños, y pensé que podría mantenerme a la altura contra un marinero mayor con un muslo herido. De hecho, mi valor había comenzado a aumentar tanto que me permití algunos pensamientos fugaces sobre cuál sería el final del asunto, y aunque veía con certeza que podría alargarlo por mucho tiempo, no veía esperanza de ninguna fuga definitiva.
Bueno, mientras las cosas estaban así, de repente la Hispaniola tocó, tambaleó, se encajó un instante en la arena y luego, rápida como un golpe, se inclinó hacia el lado de babor hasta que la cubierta quedó en un ángulo de cuarenta y cinco grados y unos cuantos galones de agua salpicaron en los agujeros de escuppidera y se acumularon, en un charco, entre la cubierta y la borda.
Ambos nos volcamos en un segundo, y ambos rodamos, casi juntos, hacia las escuppideras, el muerto de la gorra roja, con los brazos aún extendidos, cayendo rígidamente después de nosotros. Tan cerca estábamos, de hecho, que mi cabeza chocó contra el pie del timonel con un golpe que hizo que mis dientes castañetearan. Con el golpe y todo, fui el primero en ponerme de pie nuevamente, ya que Hands había quedado enredado con el cuerpo muerto. La inclinación repentina del barco había hecho que la cubierta no fuera un lugar para correr; tenía que encontrar una nueva forma de escape, y eso de inmediato, porque mi enemigo estaba casi tocándome. Tan rápido como el pensamiento, salté a las estachas del mizzen, trepé de mano en mano, y no respiré hasta que estuve sentado en las cruces.
Me había salvado al ser rápido; el puñal había golpeado no a medio pie debajo de mí mientras perseguía mi vuelo ascendente; y allí estaba Israel Hands con la boca abierta y la cara vuelta hacia la mía, una estatua perfecta de sorpresa y decepción.
Ahora que tenía un momento para mí, no perdí tiempo en cambiar el fulminante de mi pistola, y luego, teniendo una lista para el servicio, y para asegurarme de estar doblemente seguro, procedí a sacar la carga de la otra y recargarla desde el principio.
Mi nuevo trabajo sorprendió a Hands completamente; empezó a ver que los dados estaban en su contra, y después de una evidente vacilación, también se arrastró pesadamente a las estachas, y con el puñal entre los dientes, comenzó a subir lentamente y con dificultad. Le costó un sinfín de tiempo y gemidos arrastrar su pierna herida detrás de él, y había terminado mis preparativos en silencio antes de que él estuviera mucho más que a un tercio del camino hacia arriba. Luego, con una pistola en cada mano, me dirigí a él.
“Un paso más, Sr. Hands,” le dije, “¡y volaré tus sesos! Los muertos no muerden, ¿sabes?” Añadí con una risa.
Se detuvo al instante. Podía ver por el trabajo de su rostro que estaba intentando pensar, y el proceso era tan lento y laborioso que, en mi recién encontrada seguridad, me reí en voz alta. Finalmente, con un trago o dos, habló, con su rostro aún mostrando la misma expresión de extrema perplejidad. Para hablar tuvo que sacar el puñal de su boca, pero en todo lo demás permaneció inmóvil.
“Jim,” dice él, “creo que estamos en un lío, tú y yo, y tendremos que firmar artículos. Te habría atrapado si no hubiera sido por ese tambaleo, pero no tengo suerte, no yo; y creo que tendré que atacar, lo cual es difícil, ves, para un maestro marino hacia un joven de barco como tú, Jim.”
Estaba absorbiendo sus palabras y sonriendo, tan presumido como un gallo en una pared, cuando, de repente, su mano derecha se lanzó por encima de su hombro. Algo cantó como una flecha a través del aire; sentí un golpe y luego un dolor agudo, y allí estaba, clavado por el hombro al mástil. En el dolor horrendo y la sorpresa del momento—apenas puedo decir que fue por mi propia voluntad, y estoy seguro de que fue sin un objetivo consciente—ambas pistolas se dispararon, y ambas escaparon de mis manos. No cayeron solas; con un grito ahogado, el contramaestre soltó su agarre sobre las drizas y se lanzó cabeza primero al agua.
Parte 5, Capítulo 27
“Piezas de Ocho”
Debido a la inclinación del barco, los mástiles colgaban mucho sobre el agua, y desde mi posición en las crucetas no tenía nada debajo de mí más que la superficie de la bahía. Hands, que no estaba tan alto, estaba en consecuencia más cerca del barco y cayó entre yo y las bordas. Emergió una vez a la superficie en una espuma de sangre y espuma y luego se hundió de nuevo para siempre. A medida que el agua se asentaba, podía verlo tendido acurrucado en la arena limpia y brillante en la sombra de los costados del barco. Uno o dos peces pasaron veloces por su cuerpo. A veces, por el temblor del agua, parecía moverse un poco, como si intentara levantarse. Pero estaba lo suficientemente muerto, por todo lo que era, siendo tanto disparado como ahogado, y era alimento para los peces en el mismo lugar donde había planeado mi asesinato.
No estuve más seguro de esto que comencé a sentirme enfermo, mareado y aterrorizado. La sangre caliente corría por mi espalda y pecho. El puñal, donde me había clavado el hombro al mástil, parecía quemar como un hierro caliente; sin embargo, no eran tanto estos sufrimientos reales los que me angustiaban, pues estos, me parecía, podría soportarlos sin murmullo; era el horror que tenía en mente de caer de las crucetas a esa agua verde tranquila, al lado del cuerpo del contramaestre.
Me aferré con ambas manos hasta que me dolieron las uñas, y cerré los ojos como si intentara cubrir el peligro. Gradualmente mi mente volvió, mis pulsaciones se calmaron a un ritmo más natural, y volví a tener el control de mí mismo.
Mi primer pensamiento fue sacar el puñal, pero o estaba demasiado atascado o me faltaron los nervios, y desistí con un violento estremecimiento. Curiosamente, ese mismo estremecimiento hizo el trabajo. El cuchillo, de hecho, estuvo muy cerca de no darme en absoluto; me sostenía por un mero pellizco de piel, y este estremecimiento lo arrancó. La sangre seguía corriendo más rápido, por supuesto, pero yo era de nuevo el dueño de mí mismo y solo estaba atado al mástil por mi abrigo y camisa.
Estos últimos los rompí con un tirón repentino y luego recuperé la cubierta por las drizas de estribor. Por nada en el mundo habría vuelto a aventurarme, sacudido como estaba, por las drizas de babor colgantes de las cuales Israel había caído tan recientemente.
Fui abajo y hice lo que pude por mi herida; me dolía bastante y aún sangraba libremente, pero no era profunda ni peligrosa, ni me molestaba mucho cuando usaba mi brazo. Luego miré a mi alrededor, y como el barco era ahora, en cierto sentido, mío, comencé a pensar en despejarlo de su último pasajero: el hombre muerto, O’Brien.
Él había caído, como he dicho, contra las bordas, donde yacía como una especie de títere horrible e incómodo, del tamaño de la vida, de hecho, pero ¡qué diferente del color o la belleza de la vida! En esa posición podría haberme ocupado fácilmente de él, y como el hábito de las aventuras trágicas había desgastado casi todo mi terror a los muertos, lo tomé por la cintura como si fuera un saco de salvado y con un buen esfuerzo, lo lancé por la borda. Cayó con un chapoteo sonoro; el gorro rojo se cayó y quedó flotando en la superficie; y tan pronto como el salpicón se calmó, pude verlo a él y a Israel yaciendo uno al lado del otro, ambos ondulando con el movimiento tembloroso del agua. O’Brien, aunque todavía bastante joven, era muy calvo. Allí yacía, con esa cabeza calva sobre las rodillas del hombre que lo había matado y los peces rápidos navegando de un lado a otro sobre ambos.
Ahora estaba solo en el barco; la marea acababa de cambiar. El sol estaba a tan pocos grados de ponerse que ya la sombra de los pinos en la orilla occidental comenzaba a llegar hasta el anclaje y caer en patrones sobre la cubierta. La brisa de la tarde había surgido, y aunque estaba bien protegida por la colina con los dos picos en el este, el cordaje había comenzado a cantar un poco suavemente para sí mismo y las velas inactivas a traquetear de un lado a otro.
Comencé a ver un peligro para el barco. Las velas de proa las apagué rápidamente y las llevé tambaleándose a la cubierta, pero la vela mayor era un asunto más complicado. Por supuesto, cuando la goleta se inclinó, el bauprés había salido a estribor, y la capucha de este y un pie o dos de vela colgaban incluso bajo el agua. Pensé que esto lo hacía aún más peligroso; sin embargo, la tensión era tan grande que temía intervenir. Finalmente tomé mi cuchillo y corté las drizas. La cima cayó instantáneamente, un gran bulto de lona suelta flotó en la superficie del agua, y como, por mucho que tirara, no podía mover el bajante, esa era la extensión de lo que pude lograr. Para el resto, la Hispaniola tenía que confiar en la suerte, como yo.
Para entonces, todo el anclaje había caído en la sombra—los últimos rayos, recuerdo, cayendo a través de un claro del bosque y brillando como joyas en el manto florido del naufragio. Comenzaba a enfriarse; la marea se estaba alejando rápidamente hacia el mar, y la goleta se asentaba más y más sobre sus quillas.
Me apresuré hacia adelante y miré hacia abajo. Parecía lo suficientemente poco profundo, y sosteniendo el cabo cortado con ambas manos para mayor seguridad, me dejé caer suavemente por la borda. El agua apenas llegaba a mi cintura; la arena estaba firme y cubierta de marcas de olas, y me adentré en la orilla con gran ánimo, dejando a la Hispaniola de costado, con su vela mayor arrastrándose ampliamente sobre la superficie de la bahía. Al mismo tiempo, el sol se había puesto y la brisa silbaba bajo en el crepúsculo entre los pinos agitándose.
Al menos, y al fin, estaba fuera del mar, ni había regresado vacío. Allí estaba la goleta, finalmente libre de bucaneros y lista para que nuestros hombres subieran a bordo y volvieran a salir al mar. No había nada que deseara más que regresar al fuerte y alardear de mis logros. Posiblemente podría ser reprendido un poco por mi escapatoria, pero la recaptura de la Hispaniola era una respuesta concluyente, y esperaba que incluso el Capitán Smollett reconociera que no había perdido mi tiempo.
Pensando así, y con un excelente ánimo, comencé a encaminarme hacia el fuerte y mis compañeros. Recordé que el río más oriental que desemboca en el anclaje del Capitán Kidd corría desde la colina de dos picos a mi izquierda, y dirigí mi curso en esa dirección para poder cruzar el arroyo mientras aún era pequeño. El bosque estaba bastante despejado, y manteniéndome por los espolones inferiores, pronto doblé la esquina de esa colina, y no mucho después crucé hasta la mitad de la pantorrilla el lecho del río.
Esto me acercó a donde había encontrado a Ben Gunn, el marinero; y caminé con más cautela, manteniendo un ojo en cada lado. El crepúsculo se había hecho casi completamente, y al abrirme el resquicio entre los dos picos, me di cuenta de un resplandor titilante contra el cielo, donde, según supuse, el hombre de la isla estaba cocinando su cena frente a un fuego rugiente. Y sin embargo, me preguntaba en mi corazón cómo podía mostrarse tan descuidado. Porque si yo podía ver este resplandor, ¿no podría llegar a los ojos de Silver mismo donde acampaba en la orilla entre los pantanos?
Gradualmente la noche se tornó más negra; solo podía hacer lo posible por guiarme incluso de manera aproximada hacia mi destino; la doble colina detrás de mí y el Spy-glass a mi derecha se desvanecían más y más; las estrellas eran pocas y pálidas; y en el terreno bajo por el que vagaba seguía tropezando entre arbustos y cayendo en pozos arenosos.
De repente, una especie de claridad cayó sobre mí. Miré hacia arriba; un pálido resplandor de rayos de luna se había posado en la cima del Spy-glass, y poco después vi algo amplio y plateado moviéndose bajo entre los árboles, y supe que la luna había salido.
Con esto para ayudarme, pasé rápidamente por lo que quedaba de mi viaje, y a veces caminando, a veces corriendo, me acerqué impacientemente al fuerte. Sin embargo, al comenzar a atravesar el bosque que se encuentra delante de él, no era tan descuidado que no redujera mi paso y procediera con un poco de cautela. Habría sido un pobre final para mis aventuras ser abatido por mi propio grupo por error.
La luna estaba subiendo cada vez más alto, su luz comenzaba a caer aquí y allá en masas a través de los distritos más despejados del bosque, y justo frente a mí apareció un resplandor de un color diferente entre los árboles. Era rojo y cálido, y de vez en cuando se oscurecía un poco—como si fueran las brasas de una hoguera humeante.
Por mi vida no podía imaginar qué podría ser.
Finalmente llegué justo al borde del claro. El extremo occidental ya estaba empapado en luz de luna; el resto, y el propio bloque, aún yacían en una sombra negra salpicada de largas rayas plateadas de luz. Al otro lado de la casa había ardido un inmenso fuego hasta convertirse en brasas claras y emitía una reverberación roja y constante, contrastando fuertemente con la pálida suavidad de la luna. No había alma en movimiento ni sonido aparte de los ruidos de la brisa.
Me detuve, con mucha sorpresa en el corazón, y quizás también con un poco de terror. No era nuestro modo construir grandes fuegos; de hecho, por órdenes del capitán, éramos algo tacaños con la leña, y empecé a temer que algo hubiera salido mal mientras yo estaba ausente.
Me deslicé alrededor del extremo oriental, manteniéndome cerca de la sombra, y en un lugar conveniente, donde la oscuridad era más densa, crucé la empalizada.
Para mayor seguridad, me puse a cuatro patas y me arrastré, sin hacer sonido, hacia la esquina de la casa. A medida que me acercaba, mi corazón se alivió de repente y en gran medida. No es un ruido agradable en sí mismo, y a menudo me he quejado de él en otras ocasiones, pero justo en ese momento era como música escuchar a mis amigos roncando juntos, tan fuerte y pacíficamente en su sueño. El grito de vigía del mar, ese hermoso “Todo está bien,” nunca había sido más reconfortante para mi oído.
Mientras tanto, no había duda de una cosa; estaban llevando una vigilancia infamemente mala. Si fueran Silver y sus chicos los que ahora se estuvieran acercando a ellos, no quedaría ni una alma para ver el amanecer. Eso era lo que ocurría, pensé, al tener al capitán herido; y nuevamente me culpé severamente por dejarlos en ese peligro con tan pocos para montar guardia.
Para entonces había llegado a la puerta y me puse de pie. Todo estaba oscuro dentro, por lo que no podía distinguir nada a simple vista. En cuanto a los sonidos, había el constante zumbido de los que roncaban y un pequeño ruido ocasional, un parpadeo o picoteo que no podía explicar de ninguna manera.
Con los brazos delante de mí, entré de manera constante. Me acostaría en mi propio lugar (pensé con una risa silenciosa) y disfrutaría ver sus caras cuando me encontraran por la mañana.
Mi pie golpeó algo blando—era la pierna de un durmiente; y él se dio vuelta y gemió, pero sin despertar.
Y entonces, de repente, una voz aguda estalló en la oscuridad:
“¡Piezas de ocho! ¡Piezas de ocho! ¡Piezas de ocho! ¡Piezas de ocho! ¡Piezas de ocho!” y así sucesivamente, sin pausa ni cambio, como el traqueteo de un pequeño molino.
¡El loro verde de Silver, el Capitán Flint! Era ella a quien había oído picoteando un trozo de corteza; era ella, manteniendo una mejor vigilancia que cualquier ser humano, quien así anunció mi llegada con su cansino estribillo.
No me quedaba tiempo para recuperar el aliento. Al agudo tono del loro, los durmientes despertaron y se levantaron; y con un potente juramento, la voz de Silver gritó, “¿Quién va?”
Me volví para correr, golpeé violentamente contra una persona, retrocedí, y corrí directamente a los brazos de una segunda, quien por su parte me sujetó y me sostuvo firmemente.
“Trae una antorcha, Dick,” dijo Silver cuando mi captura quedó asegurada.
Y uno de los hombres dejó la casa de troncos y pronto regresó con una antorcha encendida.
Parte 6, Capitán Silver, Capítulo 28
En el Campamento del Enemigo
El resplandor rojo de la antorcha, iluminando el interior de la casa de bloque, me mostró la peor de mis aprensiones realizadas. Los piratas estaban en posesión de la casa y las provisiones: allí estaba el barril de coñac, allí estaban el cerdo y el pan, como antes, y lo que aumentó mi horror diez veces más, ni una señal de algún prisionero. Solo pude juzgar que todos habían perecido, y mi corazón me dolió mucho por no haber estado allí para perecer con ellos.
Eran seis los bucaneros, en total; no quedaba otro hombre vivo. Cinco de ellos estaban de pie, sonrojados e hinchados, de repente sacados del primer sueño de borrachera. El sexto solo se había levantado sobre su codo; estaba mortalmente pálido, y la venda manchada de sangre alrededor de su cabeza indicaba que había sido herido recientemente, y aún más recientemente atendido. Recordé al hombre que había sido disparado y había corrido de vuelta entre los bosques en el gran ataque, y no dudaba que este era él.
El loro estaba posado, acicalando su plumaje, en el hombro de Long John. Él mismo, pensé, parecía algo más pálido y más severo de lo que estaba acostumbrado. Aún llevaba el elegante traje de paño en el que había cumplido su misión, pero estaba amargamente deteriorado, manchado de arcilla y rasgado por las afiladas zarzas del bosque.
“Así que,” dijo él, “aquí está Jim Hawkins, ¡quiebra mis maderas! ¿Caído aquí, eh? Bueno, ven, lo tomo amistosamente.”
Y entonces se sentó sobre el barril de brandy y comenzó a llenar una pipa.
“Déjame un poco de luz, Dick,” dijo; y luego, cuando tuvo buena luz, “Eso está bien, chico,” añadió; “mete la luz en la pila de madera; y ustedes, caballeros, ¡preséntense! No necesitan quedarse de pie para el Sr. Hawkins; él los excusará, pueden estar seguros de eso. Y así, Jim”—deteniendo el tabaco—“aquí estás, y toda una sorpresa agradable para el pobre John. Te vi agudo cuando puse mis ojos en ti por primera vez, pero esto aquí me supera por completo, sí que lo hace.”
A todo esto, como se puede suponer, no respondí. Me habían colocado con la espalda contra la pared, y allí estaba, mirando a Silver a la cara, con valentía suficiente, espero, a la vista exterior, pero con una desesperación negra en mi corazón.
Silver tomó una o dos caladas de su pipa con gran compostura y luego continuó.
“Ahora, ves, Jim, ya que estás aquí,” dice él, “te daré una parte de mi mente. Siempre me has gustado, lo he hecho, por ser un chico con espíritu, y el retrato de mí mismo cuando era joven y apuesto. Siempre quise que te unieras y tomases tu parte, y murieras como un caballero, y ahora, mi gallo, tienes que hacerlo. El capitán Smollett es un buen marinero, como lo admitiré cualquier día, pero estricto en la disciplina. ‘El deber es el deber,’ dice él, y tiene razón. Solo mantente alejado del capitán. El doctor mismo está muerto contra ti—‘canalla ingrato’ fue lo que dijo; y la corta y larga de toda la historia es esta: no puedes volver con tu propio grupo, porque no te aceptarán; y si no comienzas una tercera tripulación por ti solo, lo cual podría ser solitario, tendrás que unirte a Cap’n Silver.”
Hasta aquí todo bien. Mis amigos, entonces, estaban aún vivos, y aunque creía en parte la verdad de la declaración de Silver, de que el grupo de la cabina estaba enojado conmigo por mi deserción, me sentía más aliviado que angustiado por lo que escuché.
“No digo nada sobre que estás en nuestras manos,” continuó Silver, “aunque ahí estás, y puedes estar seguro de ello. Estoy todo a favor del argumento; nunca he visto que algo bueno salga de las amenazas. Si te gusta el servicio, bueno, te unirás; y si no, Jim, pues, eres libre de responder que no—libre y bienvenido, compañero; y si algo más justo puede decir un marinero mortal, ¡rompe mis costados!”
“¿Debo responder, entonces?” pregunté con una voz muy temblorosa. A través de toda esta charla burlona, me sentí la amenaza de muerte que se cernía sobre mí, y mis mejillas ardían y mi corazón latía dolorosamente en mi pecho.
“Chico,” dijo Silver, “nadie te está presionando. Toma tus decisiones. Ninguno de nosotros te apresurará, compañero; el tiempo pasa tan agradablemente en tu compañía, ves.”
“Bueno,” dije, volviéndome un poco más valiente, “si debo elegir, declaro que tengo derecho a saber qué está pasando, y por qué estás aquí, y dónde están mis amigos.”
“¿Qué está pasando?” repitió uno de los bucaneros con un gruñido profundo. “¡Ah, él sería un afortunado que supiera eso!”
“Quizás debas batir las escotillas hasta que te hablen, amigo mío,” gritó Silver truculentamente al orador. Y luego, con sus primeros tonos amables, me respondió, “Ayer por la mañana, Sr. Hawkins,” dijo él, “en el turno de perro, bajó el Dr. Livesey con una bandera de tregua. Dice él, ‘Cap’n Silver, estás vendido. El barco se ha ido.’ Bueno, tal vez habíamos estado tomando una copa, y una canción para ayudar a que pasara. No diré que no. Al menos, ninguno de nosotros había mirado. Miramos, y por la tormenta, ¡el viejo barco se había ido! Nunca he visto a una banda de tontos parecer más extraños; y puedes estar seguro de eso, si te digo que eso parecía lo más extraño. ‘Bueno,’ dice el doctor, ‘hagamos un trato.’ Negociamos, él y yo, y aquí estamos: provisiones, brandy, casa de bloque, la leña que fuiste lo suficientemente considerado para cortar, y en cierto modo, todo el maldito barco, desde las crucetas hasta el quille. En cuanto a ellos, han marchado; no sé dónde están.”
Volvió a tomar tranquilamente de su pipa.
“Y no sea que pienses en esa cabeza tuya,” continuó, “que estabas incluido en el tratado, aquí está la última palabra que se dijo: ‘¿Cuántos sois,’ digo yo, ‘para partir?’ ‘Cuatro,’ dice él; ‘cuatro, y uno de nosotros herido. En cuanto a ese chico, no sé dónde está, maldito sea,’ dice él, ‘ni me importa mucho. Estamos bastante hartos de él.’ Estas fueron sus palabras.”
“¿Es eso todo?” pregunté.
“Bueno, es todo lo que vas a oír, hijo mío,” respondió Silver.
“¿Y ahora debo elegir?”
“Y ahora debes elegir, y puedes estar seguro de eso,” dijo Silver.
“Bueno,” dije, “no soy tan tonto como para no saber bastante bien qué debo buscar. Que venga lo peor, poco me importa. He visto morir a demasiados desde que me encontré contigo. Pero hay una cosa o dos que debo decirte,” dije, y para este momento estaba bastante excitado; “y la primera es esta: aquí estás, en una mala situación—barco perdido, tesoro perdido, hombres perdidos, tu negocio entero se ha ido a la ruina; y si quieres saber quién lo hizo—¡fui yo! Estuve en el barril de manzanas la noche en que avistamos tierra, y escuché a ti, John, y a ti, Dick Johnson, y a Hands, que ahora está en el fondo del mar, y dije cada palabra que dijiste antes de que pasara la hora. Y en cuanto al bergantín, fui yo quien cortó su cable, y fui yo quien mató a los hombres que tenías a bordo de él, y fui yo quien lo llevó a donde nunca lo verán más, ni uno de ustedes. La risa está de mi lado; he tenido la cima de este asunto desde el principio; no te temo más de lo que temo a una mosca. Mátame, si lo deseas, o perdóname. Pero una cosa diré, y no más; si me perdonas, los agravios son cosa del pasado, y cuando ustedes estén en la corte por piratería, los salvaré todo lo que pueda. Les corresponde elegir. Maten a otro y no les servirá de nada, o perdónenme y mantengan un testigo para salvarlos de la horca.”
Me detuve, porque, les digo, estaba sin aliento, y para mi sorpresa, ninguno de ellos se movió, sino que todos se quedaron mirándome como tantas ovejas. Y mientras aún me miraban, volví a hablar, “Y ahora, Sr. Silver,” dije, “creo que eres el mejor hombre aquí, y si las cosas van a lo peor, me harías un favor si le haces saber al doctor cómo lo tomé.”
“Lo tendré en cuenta,” dijo Silver con un acento tan curioso que no podía, por nada del mundo, decidir si se estaba riendo de mi solicitud o si había sido favorablemente afectado por mi valentía.
“Voy a añadir una cosa a eso,” gritó el viejo marinero de rostro de caoba—Morgan por nombre—que había visto en la taberna de Long John en los muelles de Bristol. “Fue él quien conoció a Black Dog.”
“Bueno, y mira aquí,” añadió el cocinero del mar. “¡Voy a añadir otra cosa a eso, por la tormenta! Porque fue este mismo chico quien falsificó el mapa de Billy Bones. Primero y último, ¡hemos chocado con Jim Hawkins!”
“¡Entonces allá va!” dijo Morgan con una maldición.
Y se levantó de un salto, sacando su cuchillo como si tuviera veinte años.
“¡Alto ahí!” gritó Silver. “¿Quién eres tú, Tom Morgan? Tal vez pensaste que eras el capitán aquí, quizás. ¡Por las fuerzas, te enseñaré mejor! Cruza mi camino, y te irás adonde muchos buenos hombres han ido antes que tú, de principio a fin, estos treinta años atrás—algunos al palo de la vergüenza, quiebra mis maderas, y algunos por la borda, y todos para alimentar a los peces. Nunca ha habido un hombre que me mirara a los ojos y viera un buen día después, Tom Morgan, puedes estar seguro de eso.”
Morgan se detuvo, pero un murmullo áspero se levantó de los demás.
“Tom tiene razón,” dijo uno.
“He estado soportando suficiente de uno,” añadió otro. “Me colgaría si permito que tú me soportes, John Silver.”
“¿Alguno de ustedes caballeros quiere enfrentarse a mí?” rugió Silver, inclinándose mucho hacia adelante desde su posición sobre el barril, con su pipa aún resplandeciente en la mano derecha. “Pongan un nombre a lo que están haciendo; no son tontos, supongo. Quien quiera lo tendrá. ¿He vivido tantos años, y un hijo de un barril de ron se atreve a cruzarse en mi camino al final de todo esto? Ustedes conocen el camino; todos son caballeros de la fortuna, según su cuenta. Bueno, estoy listo. Tomen un sable, quien se atreva, y veré el color de su interior, con todo y muleta, antes de que esa pipa esté vacía.”
Ningún hombre se movió; ningún hombre respondió.
“¿Ese es su tipo, eh?” añadió, devolviendo la pipa a su boca. “Bueno, son un grupo elegante para mirar, de todos modos. No valen mucho para pelear, no lo son. Quizás puedan entender el inglés del Rey Jorge. Soy el capitán aquí por elección. Soy el capitán aquí porque soy el mejor hombre por una larga milla náutica. No pelearán, como los caballeros de la fortuna deberían; entonces, por la tormenta, obedecerán, ¡y pueden estar seguros de eso! Me gusta ese chico, ahora; nunca he visto un mejor chico que ese. Es más hombre que cualquier par de ratas de ustedes en esta casa, y lo que digo es esto: déjenme ver a quien le ponga una mano encima—eso es lo que digo, y pueden estar seguros de eso.”
Hubo una larga pausa después de esto. Me mantuve erguido contra la pared, mi corazón aún latiendo como un martillo neumático, pero con un rayo de esperanza brillando ahora en mi pecho. Silver se recostó contra la pared, con los brazos cruzados, su pipa en la esquina de su boca, tan calmado como si estuviera en la iglesia; sin embargo, su ojo seguía vagando furtivamente, y mantenía la vista sobre sus seguidores indisciplinados. Ellos, por su parte, se fueron agrupando gradualmente hacia el extremo más alejado de la casa de bloque, y el susurro bajo de sus murmullos sonaba en mi oído continuamente, como un arroyo. Uno tras otro, miraban hacia arriba, y la luz roja de la antorcha caía por un segundo sobre sus rostros nerviosos; pero no era hacia mí, era hacia Silver hacia donde dirigían sus miradas.
“Parece que tienes mucho que decir,” observó Silver, escupiendo lejos en el aire. “Exprésate y déjame escucharlo, o retírate.”
“Perdón, señor,” respondió uno de los hombres; “eres bastante libre con algunas de las reglas; tal vez te agradecería que vigilaras las demás. Esta tripulación está insatisfecha; esta tripulación no valora el acoso de una espita de marlín; esta tripulación tiene sus derechos como otras tripulaciones, me atreveré a decirlo; y por tus propias reglas, supongo que podemos hablar juntos. Perdón, señor, reconociéndote como capitán en el presente; pero reclamo mi derecho, y salgo para un consejo.”
Y con un elaborado saludo marino, este individuo, un hombre largo, de aspecto desagradable y ojos amarillos de unos treinta y cinco años, se dirigió con calma hacia la puerta y desapareció de la casa. Uno tras otro, los demás siguieron su ejemplo, cada uno haciendo un saludo a medida que pasaban, cada uno añadiendo alguna disculpa. “Según las reglas,” dijo uno. “Consejo de proa,” dijo Morgan. Y así, con una u otra observación, todos marcharon afuera y dejaron a Silver y a mí solos con la antorcha.
El cocinero del mar retiró al instante su pipa.
“Ahora, mira, Jim Hawkins,” dijo en un susurro firme que apenas era audible, “estás a medio tablón de la muerte, y lo que es mucho peor, de la tortura. Van a echarme. Pero, marca esto, yo te apoyaré en las buenas y en las malas. No lo tenía en mente; no, hasta que tú hables. Estaba desesperado por perder ese dinero, y ser colgado además. Pero veo que eres el tipo adecuado. Me digo a mí mismo, mantente fiel a Hawkins, John, y Hawkins será fiel a ti. Eres su última carta, y por el trueno viviente, John, ¡él es tuyo! Espalda con espalda, digo yo. ¡Salva tu testigo y él salvará tu cuello!”
Empecé a entender vagamente.
“¿Quieres decir que todo está perdido?” pregunté.
“¡Sí, por Dios, lo está!” respondió. “Barco perdido, cuello perdido—esa es la magnitud. Una vez miré esa bahía, Jim Hawkins, y no vi ninguna goleta—bueno, soy duro, pero me rendí. En cuanto a ese grupo y su consejo, mírame bien, son unos completos tontos y cobardes. Te salvaré la vida—si es que puedo—de ellos. Pero, mira aquí, Jim—ojo por ojo—salva a Long John de la horca.”
Estaba desconcertado; parecía una cosa tan desesperada lo que estaba pidiendo—él, el viejo bucanero, el cabecilla durante todo.
“Lo que pueda hacer, eso haré,” dije.
“¡Es un trato!” gritó Long John. “Hablas valientemente, y por el trueno, ¡tengo una oportunidad!”
Cojeó hasta la antorcha, donde estaba apoyada entre la leña, y tomó una nueva luz para su pipa.
“Entiéndeme, Jim,” dijo, regresando. “Tengo cabeza sobre los hombros, la tengo. Estoy del lado del señorito ahora. Sé que tienes ese barco a salvo en algún lugar. Cómo lo hiciste, no lo sé, pero está a salvo. Supongo que Hands y O’Brien se han ablandado. Nunca creí mucho en ninguno de ellos. Ahora, mírame bien. No hago preguntas, ni permitiré que otros las hagan. Sé cuándo un juego se acaba; y sé que eres un chico leal. Ah, tú que eres joven—¡tú y yo podríamos haber hecho mucho bien juntos!”
Sacó un poco de coñac del barril en una lata de estaño.
“¿Quieres probar, compañero?” preguntó; y cuando rechacé: “Bueno, tomaré un trago yo mismo, Jim,” dijo. “Necesito un calador, pues hay problemas a la vista. Y hablando de problemas, ¿por qué me dio ese doctor el mapa, Jim?”
Mi rostro expresaba una sorpresa tan genuina que vio la inutilidad de más preguntas.
“Ah, bueno, lo hizo, aunque,” dijo. “Y hay algo detrás de eso, sin duda—algo, seguramente, detrás de eso, Jim—bueno o malo.”
Y tomó otro sorbo del brandy, sacudiendo su gran cabeza rubia como un hombre que se prepara para lo peor.
Parte 6, Capítulo 29
El Sello Negro de Nuevo
El consejo de bucaneros había durado un tiempo, cuando uno de ellos reingresó en la casa y, con una repetición del mismo saludo, que en mis ojos tenía un aire irónico, pidió un momento de préstamo de la antorcha. Silver accedió brevemente, y este emisario se retiró de nuevo, dejándonos juntos en la oscuridad.
“Se está levantando una brisa, Jim,” dijo Silver, quien para entonces había adoptado un tono bastante amistoso y familiar.
Me volví hacia la tronera más cercana y miré hacia afuera. Las brasas del gran fuego se habían consumido hasta un punto bajo y sombrío, por lo que entendí por qué estos conspiradores deseaban una antorcha. A medio camino de la pendiente hacia el fuerte, estaban agrupados; uno sostenía la luz, otro estaba de rodillas en medio de ellos, y vi el brillo de una cuchilla de cuchillo abierto en su mano con colores cambiantes a la luz de la luna y la antorcha. El resto estaban algo agachados, como si observaran las maniobras de este último. Apenas pude distinguir que él tenía un libro además de un cuchillo en la mano, y seguía preguntándome cómo algo tan incongruente había llegado a su posesión cuando la figura arrodillada se levantó de nuevo y todo el grupo comenzó a moverse juntos hacia la casa.
“Aquí vienen,” dije; y volví a mi posición anterior, ya que me parecía indigno que me encontraran mirándolos.
“Bueno, que vengan, muchacho—que vengan,” dijo Silver animadamente. “Todavía tengo un tiro en la recámara.”
La puerta se abrió, y los cinco hombres, agrupados justo dentro, empujaron a uno de su número hacia adelante. En cualquier otra circunstancia habría sido cómico ver su avance lento, dudando al colocar cada pie, pero sosteniendo su mano derecha cerrada frente a él.
“Avanza, muchacho,” gritó Silver. “No te voy a comer. Entrégalo, palurdo. Conozco las reglas, las conozco; no voy a hacerle daño a una delegación.”
Así alentado, el bucanero avanzó con más decisión, y después de pasar algo a Silver, de mano en mano, volvió aún más rápidamente a sus compañeros.
El cocinero del mar miró lo que le habían dado.
“¡El sello negro! Lo pensé,” observó. “¿Dónde podrías haber conseguido el papel? ¡Vaya! Mira esto; ¡esto no es afortunado! Has recortado esto de una Biblia. ¿Qué idiota ha recortado una Biblia?”
“¡Ahí está!” dijo Morgan. “¡Ahí está! ¿Qué te dije? No saldrá nada bueno de eso, dije.”
“Bueno, lo has arruinado ahora, entre vosotros,” continuó Silver. “Todos vais a colgar ahora, creo. ¿Qué cabezón ha tenido una Biblia?”
“Fue Dick,” dijo uno.
“¿Dick, dices? Entonces Dick puede ir a rezar,” dijo Silver. “Ya ha visto su trozo de suerte, ha visto Dick, y puedes darlo por hecho.”
Pero aquí intervino el hombre largo con los ojos amarillos.
“Deja de hablar, John Silver,” dijo. “Esta tripulación te ha dado el sello negro en pleno consejo, como corresponde; solo tienes que darle la vuelta, como corresponde, y ver qué está escrito allí. Luego podrás hablar.”
“Gracias, George,” respondió el cocinero del mar. “Siempre has sido ágil para los negocios y conoces las reglas de memoria, George, como me alegra ver. Bueno, ¿qué dice, de todos modos? ¡Ah! ‘Depuesto’—eso es, ¿no? Muy bonito escrito, por cierto; como impreso, lo juro. ¿Tu letra, George? Vaya, te estabas convirtiendo en un hombre destacado en esta tripulación. Serás el capitán a continuación, no me sorprendería. ¿Podrías darme esa antorcha otra vez, por favor? Esta pipa no tira.”
“Vamos, ahora,” dijo George, “no engañas más a esta tripulación. Eres un hombre gracioso, según tu cuenta; pero ya se acabó, y quizás debas bajar de ese barril y ayudar a votar.”
“Pensé que decías que conocías las reglas,” respondió Silver con desdén. “Por lo menos, si no las conoces, yo sí; y me quedaré aquí—y todavía soy vuestro capitán, recordad—hasta que expreséis vuestras quejas y yo responda; mientras tanto, vuestro sello negro no vale un bizcocho. Después de eso, veremos.”
“Oh,” respondió George, “no tengas ningún tipo de preocupación; estamos en paz, sí lo estamos. Primero, has hecho un desastre de esta travesía—serías un hombre valiente en decir lo contrario. Segundo, has dejado que el enemigo salga de esta trampa sin razón. ¿Por qué querían salir? No lo sé, pero está bastante claro que querían. Tercero, no nos dejaste atacarlos en marcha. Oh, te vemos a través, John Silver; quieres jugar a ser el botín, eso es lo que te pasa. Y luego, cuarto, está este chico.”
“¿Es todo?” preguntó Silver en voz baja.
“Bastante, también,” replicó George. “Todos nosotros colgaremos y secaremos al sol por tu torpeza.”
“Bueno, ahora miren, voy a responder estos cuatro puntos; uno tras otro los responderé. ¿Arruiné este viaje, eh? Bueno, ahora, todos saben lo que quería, y todos saben que si eso se hubiera hecho, estaríamos a bordo del Hispaniola esta noche como siempre, cada uno de nosotros vivo, en forma, y lleno de buen pudín de ciruelas, y el tesoro en la bodega, ¡por el trueno! Bueno, ¿quién me cruzó? ¿Quién me forzó la mano, siendo el capitán legítimo? ¿Quién me dio el punto negro el día que desembarcamos y comenzamos este baile? Ah, es un buen baile—estoy contigo en eso—y se parece mucho a un hornpipe en un cabo en Execution Dock cerca de Londres, lo es. ¿Pero quién lo hizo? Bueno, fue Anderson, y Hands, y tú, George Merry! ¡Y eres el último a la vista de esa misma tripulación entrometida; y tienes la insolencia de Davy Jones para levantarte y ponerte como capitán sobre mí—tú, que hundiste a todos nosotros! ¡Por los poderes! Pero esto supera la historia más dura a nada.”
Silver hizo una pausa, y pude ver por las caras de George y sus antiguos compañeros que estas palabras no se habían dicho en vano.
“Eso es para el número uno,” gritó el acusado, secándose el sudor de la frente, ya que había estado hablando con una vehemencia que sacudía la casa. “Vamos, te doy mi palabra, estoy enfermo de hablar contigo. No tienes ni sentido ni memoria, y lo dejo a la imaginación dónde estaban tus madres que te dejaron venir al mar. ¡Mar! ¡Caballeros de la fortuna! Creo que sastres es tu oficio.”
“Continúa, John,” dijo Morgan. “Habla con los demás.”
“¡Ah, los demás!” respondió John. “Son un buen grupo, ¿verdad? Dices que este viaje está arruinado. ¡Ah! Si pudieras entender lo mal que está arruinado, ¡lo verías! Estamos tan cerca de la horca que mi cuello está rígido de pensarlo. Los has visto, tal vez, colgados en cadenas, con pájaros alrededor, marineros señalándolos mientras se hunden con la marea. ‘¿Quién es ese?’ dice uno. ‘¡Ese! Bueno, ese es John Silver. Lo conocí bien,’ dice otro. Y puedes escuchar el tintineo de las cadenas mientras vas y alcanzas la otra boya. Ahora, eso es más o menos donde estamos, cada hijo de madre de nosotros, gracias a él, y a Hands, y a Anderson, y a otros idiotas ruinosos de ustedes. Y si quieres saber sobre el número cuatro, y ese chico, bueno, ¡sacude mis maderas, no es un rehén? ¿Vamos a desperdiciar un rehén? No, no nosotros; podría ser nuestra última oportunidad, y no me extrañaría. ¿Matar a ese chico? ¡No yo, compañeros! ¿Y el número tres? Ah, bueno, hay mucho que decir sobre el número tres. Quizás no te parece nada tener un verdadero doctor de universidad para verte cada día—tú, John, con la cabeza rota—o tú, George Merry, que tenías escalofríos de ague hace no más de seis horas, y tus ojos tienen el color de la cáscara de limón hasta este mismo momento del reloj. ¿Y tal vez, quizás, no sabías que venía un consorte tampoco? Pero lo hay, y no falta mucho para eso; y veremos quién estará contento de tener un rehén cuando llegue el momento. Y en cuanto al número dos, y por qué hice un trato—bueno, viniste arrastrándote de rodillas para que lo hiciera—de rodillas viniste, estabas tan desanimado—y te hubieras muerto de hambre también si no fuera por mí—pero eso es un detalle. Mira allí—¡eso es por qué!”
Y arrojó al suelo un papel que reconocí instantáneamente—nada menos que el mapa en papel amarillo, con las tres cruces rojas, que había encontrado en el hule en el fondo del baúl del capitán. Por qué el doctor se lo había dado era más de lo que podía imaginar.
Pero si era inexplicable para mí, la aparición del mapa era increíble para los amotinados sobrevivientes. Saltaron sobre él como gatos sobre un ratón. Pasó de mano en mano, uno desgarro el mapa del otro; y por los juramentos y los gritos y las risas infantiles con los que acompañaban su examen, uno habría pensado que no solo estaban tocando el mismo oro, sino que estaban en el mar con él, además, a salvo.
“Sí,” dijo uno, “ese es Flint, seguro. J. F., y una veintena abajo, con un nudo clavo; así que él lo hizo todo.”
“Muy bonito,” dijo George. “Pero, ¿cómo vamos a salir de esto, si no tenemos barco?”
Silver de repente se levantó y, apoyándose con una mano contra la pared, dijo: “Ahora te advierto, George,” exclamó. “Una palabra más de tu desfachatez, y te llamaré y pelearé contigo. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo lo sé? Deberías decírmelo tú—tú y los demás, que me perdisteis la goleta con vuestra interferencia, ¡os maldigo! Pero tú no puedes; no tienes ni la invención de una cucaracha. Pero civil sí puedes hablar, y lo harás, George Merry, puedes contar con ello.”
“Eso está justo,” dijo el viejo Morgan.
“¿Justo? Creo que sí,” dijo el cocinero del mar. “Perdiste el barco; yo encontré el tesoro. ¿Quién es el mejor en eso? Y ahora renuncio, ¡por el trueno! Elijan a quien quieran que sea su capitán ahora; yo he terminado con esto.”
“¡Silver!” gritaron. “¡Barbacoa para siempre! ¡Barbacoa para capitán!”
“¿Así que esa es la melodía, eh?” gritó el cocinero. “George, creo que tendrás que esperar otra vuelta, amigo; y afortunado eres de que no soy un hombre vengativo. Pero esa nunca fue mi forma. Y ahora, compañeros de barco, ¿este punto negro? No sirve de mucho ahora, ¿verdad? Dick ha cruzado su suerte y ha estropeado su Biblia, y eso es todo.”
“Servirá para besar el libro aún, ¿no?” gruñó Dick, que estaba evidentemente inquieto por la maldición que se había traído a sí mismo.
“¡Una Biblia con un trozo cortado!” respondió Silver despectivamente. “No sirve. No se encuaderna más que un libro de baladas.”
“¿No lo es, eh?” gritó Dick con una especie de alegría. “Bueno, creo que eso también vale la pena.”
“Aquí, Jim—esta es una curiosidad para ti,” dijo Silver, y me lanzó el papel.
Era de tamaño aproximadamente como una moneda de corona. Un lado estaba en blanco, ya que había sido la última hoja; el otro contenía un verso o dos del Apocalipsis—estas palabras entre otras, que impactaron profundamente en mi mente: “Fuera están los perros y los asesinos.” El lado impreso había sido ennegrecido con cenizas de madera, que ya comenzaban a deshacerse y manchar mis dedos; en el lado en blanco se había escrito con el mismo material la palabra “Depuesto.” Tengo esa curiosidad a mi lado en este momento, pero no queda rastro de escritura más allá de un solo rasguño, como el que un hombre podría hacer con la uña del pulgar.
Ese fue el final del asunto de la noche. Poco después, con una ronda de bebidas, nos acostamos a dormir, y la venganza exterior de Silver fue poner a George Merry como centinela y amenazarlo con la muerte si resultaba ser infiel.
Pasó mucho tiempo antes de que pudiera cerrar un ojo, y Dios sabe que tenía suficiente material para pensar en el hombre que había matado esa tarde, en mi propia posición más peligrosa, y sobre todo, en el notable juego en el que vi a Silver ahora involucrado—manteniendo a los amotinados unidos con una mano y buscando con la otra todos los medios, posibles e imposibles, para hacer las paces y salvar su miserable vida. Él mismo dormía pacíficamente y roncaba fuerte, sin embargo, mi corazón estaba adolorido por él, por malvado que fuera, al pensar en los oscuros peligros que lo rodeaban y en la vergonzosa horca que le esperaba.
Parte 6, Capítulo 30
En libertad condicional
Me despertaron—de hecho, nos despertaron a todos, pues pude ver incluso al centinela sacudirse desde donde había caído contra el poste de la puerta—con una voz clara y enérgica que nos llamaba desde el margen del bosque:
“¡Casa de bloques, ahoy!” gritó. “Aquí está el doctor.”
Y el doctor era. Aunque me alegró escuchar el sonido, mi alegría no estaba libre de mezcla. Recordé con vergüenza mi conducta desobediente y sigilosa, y cuando vi dónde me había llevado—entre qué compañeros y rodeado de qué peligros—me sentí avergonzado de mirarlo a la cara.
Debió haberse levantado en la oscuridad, pues el día apenas había llegado; y cuando corrí a una rendija y miré afuera, lo vi de pie, como Silver una vez antes, hasta la mitad de la pierna en vapor que se arrastraba.
“¡Tú, doctor! ¡Buenos días, señor!” gritó Silver, completamente despierto y sonriendo con buena naturaleza en un instante. “Brillante y temprano, por supuesto; y es el pájaro madrugador, como dice el refrán, el que recibe las raciones. George, despierta, hijo, y ayuda al Dr. Livesey a subir a bordo. Todos bien, tus pacientes estaban—todos bien y alegres.”
Así continuó, de pie en la colina con su muleta bajo el codo y una mano sobre el costado de la casa de troncos—bastante el viejo John en voz, manera y expresión.
“También tenemos una pequeña sorpresa para usted, señor,” continuó. “Tenemos un pequeño extraño aquí—¡je! je! Un nuevo inquilino y huésped, señor, y parece estar en forma y tenso como un violín; durmió como un supercargador, lo hizo, justo al lado de John—proa a popa estuvimos, toda la noche.”
El Dr. Livesey ya estaba al otro lado de la muralla y bastante cerca del cocinero, y pude escuchar el cambio en su voz al decir, “¿No es Jim?”
“El mismo Jim de siempre,” dice Silver.
El doctor se detuvo por completo, aunque no habló, y pasaron algunos segundos antes de que pareciera capaz de seguir adelante.
“Bueno, bueno,” dijo al fin, “el deber primero y el placer después, como podrías haber dicho tú mismo, Silver. Vamos a revisar a estos pacientes tuyos.”
Un momento después había entrado en la casa de bloques y con un gesto sombrío hacia mí continuó con su trabajo entre los enfermos. No parecía tener ninguna aprensión, aunque debió haber sabido que su vida, entre estos demonios traicioneros, dependía de un cabello; y siguió con sus pacientes como si estuviera haciendo una visita profesional ordinaria en una tranquila familia inglesa. Su manera, supongo, reaccionó en los hombres, pues se comportaron con él como si nada hubiera ocurrido, como si él aún fuera el médico del barco y ellos aún manos fieles antes del mástil.
“Estás bien, amigo mío,” le dijo al compañero con la cabeza vendada, “y si alguna persona tuvo un estrechón, fuiste tú; tu cabeza debe ser dura como el hierro. Bueno, George, ¿cómo va todo? Ciertamente estás de un color bonito; ¿por qué, tu hígado, hombre, está al revés. ¿Tomaste esa medicina? ¿Tomó esa medicina, hombres?”
“Sí, sí, señor, la tomó, seguro,” respondió Morgan.
“Porque, verás, ya que soy el médico de los amotinados, o médico de prisión como prefiero llamarlo,” dice el Doctor Livesey de la manera más agradable, “hago un punto de honor no perder un hombre para el Rey Jorge (¡Dios lo bendiga!) y la horca.”
Los bribones se miraron entre sí, pero tragaron el ataque en silencio.
“Dick no se siente bien, señor,” dijo uno.
“¿No?” respondió el doctor. “Bueno, ven aquí, Dick, y déjame ver tu lengua. No, ¡me sorprendería si lo hiciera! La lengua del hombre está para asustar a los franceses. Otra fiebre.”
“Ah, ahí,” dijo Morgan, “eso es lo que pasa por maltratar Biblias.”
“Eso pasa—como tú lo llamas—por ser unos completos idiotas,” replicó el doctor, “y no tener suficiente sentido para distinguir el aire limpio del veneno, y la tierra seca de un fango vil y pestilente. Creo que es muy probable—aunque por supuesto es solo una opinión—que todos tendrán que pagar el precio antes de que saquen esa malaria de sus sistemas. ¿Acampan en un pantano, eh? Silver, me sorprende de ti. Eres menos tonto que muchos, en general; pero no me parece que tengas los rudimentos de una noción de las reglas de salud.
“Bueno,” añadió después de haberles dado medicamentos y de que tomaran sus prescripciones, con una humildad realmente risible, más parecida a la de niños de escuela benéfica que a amotinados y piratas culpables de sangre—“bueno, eso está hecho por hoy. Y ahora me gustaría tener una charla con ese muchacho, por favor.”
Y asintió con la cabeza en mi dirección de manera descuidada.
George Merry estaba en la puerta, escupiendo y salpicando por una medicina de mal sabor; pero al primer palabra de la propuesta del doctor se dio la vuelta con un profundo rubor y gritó “¡No!” y juró.
Silver golpeó el barril con la mano abierta.
“¡Silencio!” rugió y miró alrededor como un león. “Doctor,” continuó en su tono habitual, “estaba pensando en eso, sabiendo que tenías un cariño por el chico. Estamos todos humildemente agradecidos por tu amabilidad, y como ves, confiamos en ti y tomamos los medicamentos como si fueran grog. Y creo que he encontrado una manera que le convenga a todos. Hawkins, ¿me darás tu palabra de honor como joven caballero—porque eres un joven caballero, aunque de origen humilde—tu palabra de honor de no escabullirte?”
Di de buena gana la promesa requerida.
“Entonces, doctor,” dijo Silver, “solo sal fuera de esa muralla, y una vez que estés allí traeré al chico por dentro, y creo que podrás charlar a través de las vigas. Buen día para ti, señor, y todos nuestros respetos al señor y al Capitán Smollett.”
La explosión de desaprobación, que nada más que las miradas negras de Silver había contenido, estalló inmediatamente después de que el doctor salió de la casa. Silver fue acusado rotundamente de jugar a dos bandas—de intentar hacer una paz separada para sí mismo, de sacrificar los intereses de sus cómplices y víctimas, y, en una palabra, de hacer exactamente lo que estaba haciendo. Me parecía tan obvio, en este caso, que no podía imaginar cómo iba a desviar su ira. Pero era el doble de hombre que el resto, y la victoria de la noche anterior le había dado una enorme preponderancia en sus mentes. Los llamó a todos los tontos e idiotas que puedes imaginar, dijo que era necesario que hablara con el doctor, agitó el mapa en sus caras, les preguntó si podían permitirse romper el tratado el mismo día en que estaban comprometidos a buscar el tesoro.
“¡No, por el trueno!” gritó. “Somos nosotros quienes debemos romper el tratado cuando llegue el momento; y hasta entonces, engañaré a ese doctor, si tengo que engrasar sus botas con brandy.”
Y luego les ordenó que encendieran el fuego, y salió con su muleta, con la mano en mi hombro, dejándolos en un desorden, y enmudecidos por su locuacidad más que convencidos.
“Despacio, muchacho, despacio,” dijo. “Podrían volver contra nosotros en un abrir y cerrar de ojos si se nos viera apresurados.”
Muy deliberadamente, entonces, avanzamos a través de la arena hacia donde el doctor nos esperaba al otro lado de la muralla, y tan pronto como estuvimos a una distancia en que se podía hablar fácilmente, Silver se detuvo.
“También tomarás nota de esto aquí, doctor,” dice él, “y el chico te dirá cómo le salvé la vida, y que también fui depuesto por ello, y puedes darlo por seguro. Doctor, cuando un hombre está navegando tan cerca del viento como yo—jugando a la ruleta con el último aliento de su cuerpo, como—¿no te parecería demasiado, tal vez, darle una buena palabra? Por favor, ten en cuenta que no es solo mi vida ahora—es la vida de ese chico también; y háblame con justicia, doctor, y dame un poco de esperanza para seguir, por piedad.”
Silver era un hombre cambiado una vez que estaba allí fuera y tenía la espalda a sus amigos y a la casa de bloques; sus mejillas parecían haberse hundido, su voz temblaba; nunca hubo un alma más seria.
“¿Por qué, John, no tienes miedo?” preguntó el Dr. Livesey.
“Doctor, no soy un cobarde; no, no lo soy—¡ni mucho menos!” y chasqueó los dedos. “Si lo fuera, no lo diría. Pero lo admito sinceramente, tengo temblores por la horca. Eres un buen hombre y un verdadero; ¡nunca he visto un hombre mejor! Y no olvidarás lo que he hecho bien, no más de lo que olvidarás lo malo, lo sé. Y me apartaré—mira aquí—y te dejaré a ti y a Jim solos. Y también tendrás eso en cuenta para mí, ¡porque es un gran sacrificio!”
Dicho esto, dio un paso atrás un poco, hasta quedar fuera de su alcance, y se sentó sobre un tocón de árbol y comenzó a silbar, girando de vez en cuando sobre su asiento para tener una visión, a veces de mí y del doctor y otras veces de sus incontrolables matones mientras iban de un lado a otro en la arena entre el fuego—que estaban ocupados reavivando—y la casa, de la que sacaban cerdo y pan para hacer el desayuno.
“Entonces, Jim,” dijo el doctor tristemente, “aquí estás. Tal como has cosechado, así beberás, muchacho. El cielo sabe, no puedo encontrar en mi corazón culparte, pero esto diré, sea amable o no: cuando el Capitán Smollett estaba bien, no te habrías atrevido a irte; y cuando estaba enfermo y no podía evitarlo, por George, ¡era completamente cobarde!”
Debo admitir que aquí comencé a llorar. “Doctor,” dije, “podrías perdonarme. Me he culpado lo suficiente; mi vida está perdida de todos modos, y debería estar muerto para ahora si Silver no hubiera intercedido por mí; y doctor, cree esto, puedo morir—y me atrevería a decir que lo merezco—pero lo que temo es la tortura. Si vienen a torturarme—”
“Jim,” interrumpió el doctor, y su voz había cambiado bastante, “Jim, no puedo soportar esto. Da la vuelta y salgamos corriendo.”
“Doctor,” dije, “di mi palabra.”
“Lo sé, lo sé,” exclamó. “No podemos evitarlo, Jim, ahora. Lo asumiré todo, culpa y vergüenza, muchacho; pero quédate aquí, no puedo permitirte eso. ¡Salta! Un salto, y estás afuera, y correremos como antílopes.”
“No,” respondí; “sabes bien que tú mismo no harías eso—ni tú ni el señor ni el capitán; y yo tampoco lo haré. Silver confió en mí; di mi palabra, y vuelvo. Pero, doctor, no me dejaste terminar. Si vienen a torturarme, podría soltar una palabra de dónde está el barco, pues tengo el barco, en parte por suerte y en parte por arriesgarme, y está en North Inlet, en la playa del sur, justo debajo de la marea alta. A media marea debe estar alto y seco.”
“¿El barco?” exclamó el doctor.
Rápidamente le describí mis aventuras, y él me escuchó en silencio.
“Hay una especie de destino en esto,” observó cuando terminé. “Cada paso, eres tú quien salva nuestras vidas; y ¿te imaginas por casualidad que vamos a dejarte perder la tuya? Sería un pobre retorno, muchacho. Descubriste la conspiración; encontraste a Ben Gunn—el mejor acto que hayas hecho, o harás, aunque vivas hasta los noventa. Oh, por Júpiter, y hablando de Ben Gunn! ¡Vaya, este es el mismo diablo en persona! ¡Silver!” gritó. “¡Silver! Te daré un consejo,” continuó mientras el cocinero se acercaba nuevamente; “no tengas mucha prisa por encontrar ese tesoro.”
“¿Por qué, señor, hago lo posible, que eso no es mucho,” dijo Silver. “Solo puedo, pidiendo perdón, salvar mi vida y la del chico buscando ese tesoro; y puedes darlo por seguro.”
“Bueno, Silver,” respondió el doctor, “si es así, daré un paso más: ten cuidado con las tormentas cuando lo encuentres.”
“Señor,” dijo Silver, “entre hombre y hombre, eso es demasiado y demasiado poco. ¿Qué es lo que buscas, por qué dejaste la casa de bloques, por qué me diste ese mapa, no lo sé, ¿verdad? Y aún así hice tu voluntad con los ojos cerrados y sin una palabra de esperanza. ¡Pero no, esto es demasiado! Si no me dices claramente lo que quieres decir, solo dilo y dejaré el timón.”
“No,” dijo el doctor pensativamente; “no tengo derecho a decir más; no es mi secreto, ves, Silver, o te lo diría. Pero iré tan lejos contigo como me atrevo, y un paso más allá, ¡pues quiero que el capitán organice mi peluca o estoy equivocado! Y primero, te daré un poco de esperanza; Silver, si ambos salimos vivos de esta trampa, haré mi mejor esfuerzo para salvarte, sin perjurio.”
La cara de Silver estaba radiante. “No podrías decir más, estoy seguro, señor, ni siquiera si fueras mi madre,” exclamó.
“Bueno, esa es mi primera concesión,” añadió el doctor. “Mi segunda es un consejo: mantén al chico cerca de ti, y cuando necesites ayuda, grita. Yo iré a buscarla por ti, y eso en sí mismo te mostrará si hablo al azar. Adiós, Jim.”
Y el Dr. Livesey me dio la mano a través de la muralla, asintió a Silver y se adentró en el bosque a un paso rápido.
Parte 6, Capítulo 31
La Búsqueda del Tesoro—La Pista de Flint
“Jim,” dijo Silver cuando estuvimos a solas, “si salvé tu vida, tú salvaste la mía; y no lo olvidaré. Vi al doctor haciendo señales para que corrieras—con el rabillo del ojo lo vi; y vi cómo tú decías que no, tan claramente como si lo estuviera oyendo. Jim, eso es uno para ti. Este es el primer destello de esperanza que he tenido desde que fracasó el ataque, y te lo debo a ti. Y ahora, Jim, tenemos que meternos en esta búsqueda del tesoro, con órdenes selladas también, y no me gusta; y tú y yo debemos mantenernos juntos, espalda con espalda, y salvaremos nuestros cuellos a pesar del destino y la fortuna.”
Justo en ese momento un hombre nos llamó desde el fuego que el desayuno estaba listo, y pronto estuvimos sentados aquí y allá sobre la arena, comiendo bizcochos y chatarra frita. Habían encendido un fuego lo suficientemente grande como para asar un buey, y ahora estaba tan caliente que solo podían acercarse a él desde la dirección del viento, e incluso allí no sin precaución. En el mismo espíritu despilfarrador, habían cocinado, supongo, tres veces más de lo que podíamos comer; y uno de ellos, con una risa vacía, arrojó lo que quedó al fuego, que volvió a arder y rugir con este combustible inusual. Nunca en mi vida vi a hombres tan despreocupados por el mañana; mano a boca es la única expresión que puede describir su forma de hacer; y con la comida desperdiciada y los centinelas dormidos, aunque eran lo suficientemente valientes para un enfrentamiento y acabar con ello, podía ver su completa incapacidad para algo como una campaña prolongada.
Incluso Silver, comiendo, con el Capitán Flint sobre su hombro, no tuvo una palabra de reproche por su imprudencia. Y esto me sorprendió aún más, ya que pensé que nunca se había mostrado tan astuto como en ese momento.
“Sí, compañeros,” dijo él, “es una suerte que tengan a Barbecue para pensar por ustedes con esta cabeza. Conseguí lo que quería, lo hice. Seguramente, tienen el barco. Dónde lo tienen, aún no lo sé; pero una vez que encontremos el tesoro, tendremos que saltar y averiguarlo. Y entonces, compañeros, nosotros que tenemos los botes, supongo, tenemos la ventaja.”
Así continuó hablando, con la boca llena de tocino caliente; así restauró su esperanza y confianza, y, más que sospecho, reparó la suya propia al mismo tiempo.
“En cuanto a rehenes,” continuó, “esa es su última conversación, supongo, con aquellos que ama tanto. Tengo mi pedazo de noticia, y gracias a él por eso; pero ya está. Lo tomaré en línea cuando vayamos en busca del tesoro, pues lo mantendremos como si fuera oro, en caso de accidentes, ya ves, y mientras tanto. Una vez que tengamos el barco y el tesoro y salgamos al mar como compañeros alegres, entonces hablaremos con el Sr. Hawkins, lo haremos, y le daremos su parte, para estar seguros, por toda su amabilidad.”
No era de extrañar que los hombres estuvieran de buen humor ahora. Por mi parte, estaba horriblemente abatido. Si el plan que había esbozado ahora resultaba factible, Silver, ya doblemente traidor, no dudaría en adoptarlo. Aún tenía un pie en cada campamento, y no había duda de que preferiría la riqueza y la libertad con los piratas a una simple escapatoria de la horca, que era lo mejor que podía esperar de nuestro lado.
Ni siquiera, y si las cosas resultaran de tal manera que se viera obligado a mantener su fe con el Dr. Livesey, ¡qué peligro nos esperaba! ¡Qué momento sería ese cuando las sospechas de sus seguidores se convirtieran en certeza y él y yo tuviéramos que luchar por nuestras vidas—él siendo un inválido y yo un muchacho—contra cinco marineros fuertes y activos!
Añade a esta doble aprensión el misterio que aún pesaba sobre el comportamiento de mis amigos, su inexplicable deserción del fuerte, su cesión inexplicable del mapa, o aún más difícil de entender, la última advertencia del doctor a Silver, “Cuida de las tormentas cuando lo encuentres,” y creerás fácilmente cuánto poco gusto encontré en mi desayuno y con qué corazón inquieto me dirigí detrás de mis captores en busca del tesoro.
Formábamos una figura curiosa, si alguien hubiera estado allí para vernos—todos con ropa de marinero sucia y todos menos yo armados hasta los dientes. Silver llevaba dos armas colgadas—una delante y otra detrás—además del gran sable a su cintura y una pistola en cada bolsillo de su chaqueta de cola cuadrada. Para completar su extraño aspecto, el Capitán Flint estaba posado sobre su hombro y parloteando trozos y piezas de charlas marinas sin propósito. Yo tenía una cuerda alrededor de la cintura y seguía obedientemente al cocinero del mar, que sostenía el extremo suelto de la cuerda, ahora en su mano libre, ahora entre sus poderosos dientes. Para todos los efectos, era guiado como un oso bailarín.
Los otros hombres estaban diversosamente cargados, algunos llevando picos y palas—pues esa había sido la primera necesidad que habían traído a tierra desde el Hispaniola—otros cargados con cerdo, pan y brandy para la comida del mediodía. Todos los suministros, observé, provenían de nuestro stock, y podía ver la verdad en las palabras de Silver la noche anterior. Si no hubiera hecho un trato con el doctor, él y sus amotinados, abandonados por el barco, habrían tenido que subsistir con agua clara y los frutos de su caza. El agua les habría sido poco apetecible; un marinero no suele ser un buen tirador; y además de todo eso, cuando estaban tan escasos de comestibles, no era probable que tuvieran mucha pólvora.
Bien, así equipados, partimos todos—hasta el compañero con la cabeza rota, que ciertamente debería haberse mantenido en la sombra—y fuimos desfilando, uno tras otro, hasta la playa, donde nos esperaban las dos lanchas. Incluso estas mostraban rastros de la locura borracha de los piratas, una con un banco roto, y ambas en su estado embarrado y sin achicar. Ambas debían ser transportadas con nosotros por razones de seguridad; y así, con nuestros números divididos entre ellas, nos adentramos en el anclaje.
Mientras remábamos, hubo algo de discusión sobre el mapa. La cruz roja era, por supuesto, demasiado grande para ser una guía; y los términos de la nota en el reverso, como escucharás, admitían cierta ambigüedad. Decía, el lector puede recordar, así:
Árbol alto, hombro del Spy-glass, con una dirección hacia el N. de N.N.E. Isla Skeleton E.S.E. y por E. Diez pies.
Un árbol alto era así la marca principal. Ahora, justo frente a nosotros el anclaje estaba limitado por una meseta de dos a trescientos pies de alto, adyacente al norte al inclinado hombro sur del Spy-glass y elevándose nuevamente hacia el sur en la áspera y escarpada eminencia llamada la Colina del Mizzenmast. La cima de la meseta estaba densamente cubierta de pinos de diferentes alturas. De vez en cuando, uno de una especie diferente se alzaba cuarenta o cincuenta pies por encima de sus vecinos, y cuál de estos era el “árbol alto” particular de Capitán Flint solo se podría decidir en el lugar, y por las lecturas de la brújula.
Sin embargo, aunque ese era el caso, cada hombre a bordo de las lanchas había elegido un favorito propio antes de que estuviéramos a medio camino, Long John solo encogiendo los hombros y diciéndoles que esperaran hasta que llegaran allí.
Remamos con facilidad, siguiendo las indicaciones de Silver, para no cansar las manos prematuramente, y después de un largo trayecto, desembarcamos en la boca del segundo río—el que baja por una hendidura boscosa del Spy-glass. Desde allí, girando a la izquierda, comenzamos a ascender la pendiente hacia la meseta.
En el principio, el terreno pesado y enlodado y una vegetación enmarañada y pantanosa retrasaron considerablemente nuestro avance; pero poco a poco la colina comenzó a empinarse y volverse pedregosa bajo los pies, y el bosque cambió su carácter y creció en un orden más abierto. Era, en verdad, una porción muy agradable de la isla a la que nos acercábamos. Un denso brezo aromático y muchos arbustos florecientes casi habían reemplazado al pasto. Aquelarre de árboles de nuez verde estaban salpicados aquí y allá con las columnas rojas y la sombra amplia de los pinos; y los primeros mezclaban su especia con el aroma de los otros. El aire, además, estaba fresco y vivificante, y esto, bajo los rayos directos del sol, era un maravilloso refresco para nuestros sentidos.
El grupo se extendió en forma de abanico, gritando y saltando de un lado a otro. Alrededor del centro, y un buen trecho detrás del resto, Silver y yo seguíamos—yo atado por mi cuerda, él avanzando con profundas respiraciones entre los guijarros deslizantes. De vez en cuando, de hecho, tenía que echarle una mano, o habría perdido el equilibrio y caído hacia atrás por la colina.
Así procedimos durante aproximadamente media milla y estábamos acercándonos al borde de la meseta cuando el hombre en el extremo más lejano comenzó a gritar, como si estuviera aterrorizado. Grito tras grito salía de él, y los demás comenzaron a correr en su dirección.
“No puede haber encontrado el tesoro,” dijo el viejo Morgan, apresurándose a pasar junto a nosotros desde la derecha, “porque eso está completamente arriba.”
En efecto, como encontramos cuando también llegamos al lugar, era algo muy diferente. A los pies de un pino bastante grande y envuelto en una enredadera verde, que incluso había levantado parcialmente algunos de los huesos más pequeños, yacía un esqueleto humano, con algunos jirones de ropa, en el suelo. Creo que un escalofrío recorrió momentáneamente cada corazón.
“Era un marinero,” dijo George Merry, que, más valiente que los demás, se había acercado y estaba examinando los jirones de ropa. “Por lo menos, esta es buena tela de mar.”
“Sí, sí,” dijo Silver; “es bastante probable; no esperarías encontrar a un obispo aquí, supongo. Pero ¿qué tipo de manera es esa para que yacieran los huesos? No está en la naturaleza.”
En efecto, en una segunda mirada, parecía imposible imaginar que el cuerpo estuviera en una posición natural. Aparte de algún desorden (el trabajo, quizás, de las aves que se habían alimentado de él o de la enredadera de crecimiento lento que había envuelto gradualmente sus restos), el hombre yacía perfectamente recto—sus pies apuntando en una dirección, sus manos, levantadas sobre su cabeza como las de un buzo, apuntando directamente en la dirección opuesta.
“He tomado una idea en mi viejo cabezón,” observó Silver. “Aquí está la brújula; allí está el punto más alto de la Isla Skeleton, sobresaliendo como un diente. Solo toma una dirección, ¿quieres, a lo largo de la línea de esos huesos?”
Se hizo. El cuerpo apuntaba directamente en la dirección de la isla, y la brújula leía E.S.E. y por E.
“Lo pensé,” exclamó el cocinero; “esto es una señal. Justo allí está nuestra línea para la Estrella Polar y los alegres dólares. ¡Pero, por los truenos! ¡Me da escalofríos pensar en Flint! Esta es una de sus bromas, y sin error. Él y estos seis estaban aquí solos; él los mató a todos; y a este lo arrastró aquí y lo colocó por brújula, ¡temblor de maderas! Son huesos largos, y el cabello ha sido amarillo. Sí, ese sería Allardyce. ¿Recuerdas a Allardyce, Tom Morgan?”
“Sí, sí,” respondió Morgan; “lo recuerdo; me debía dinero, lo hacía, y se llevó mi cuchillo a tierra.”
“Hablando de cuchillos,” dijo otro, “¿por qué no encontramos el suyo tirado por ahí? Flint no era el tipo de hombre que se roba el bolsillo de un marinero; y las aves, supongo, lo dejarían estar.”
“¡Por los poderes, y eso es verdad!” exclamó Silver.
“No queda nada aquí,” dijo Merry, todavía palpando entre los huesos; “ni un cobre ni una caja de tabaco. No me parece natural.”
“No, por Dios, no lo es,” coincidió Silver; “no es natural, ni agradable, dices tú. ¡Por las grandes armas! Compañeros, si Flint estuviera vivo, este sería un lugar peligroso para ti y para mí. Seis eran ellos, y seis somos nosotros; y huesos es lo que son ahora.”
“Lo vi muerto con estos aquí ojos muertos,” dijo Morgan. “Billy me engañó. Allí yacía, con monedas en los ojos.”
“Muerto—sí, seguro que está muerto y se ha ido al fondo,” dijo el tipo con la venda; “pero si algún espíritu caminara, sería el de Flint. ¡Querido corazón, pero murió mal, el Flint!”
“Sí, eso hizo,” observó otro; “cómo rugió, y cómo gritó por el ron, y cómo cantó. ‘Quince hombres’ era su única canción, compañeros; y les digo la verdad, nunca me gustó escucharla desde entonces. Estaba muy caluroso, y el viento estaba abierto, y escuché esa vieja canción tan clara como clara—y ya la muerte se había apoderado del hombre.”
“Vamos, vamos,” dijo Silver; “dejen de hablar de esto. Está muerto, y no camina, lo sé; por lo menos, no caminará durante el día, y pueden apostar por eso. La curiosidad mató al gato. Adelante con los doblones.”
Empezamos, ciertamente; pero a pesar del sol ardiente y la luz deslumbrante, los piratas ya no corrían separados y gritando por el bosque, sino que se mantenían lado a lado y hablaban en voz baja. El terror del bucanero muerto había caído sobre sus espíritus.
Parte 6, Capítulo 32
La Búsqueda del Tesoro—La Voz Entre los Árboles
En parte por la influencia amortiguadora de esta alarma, en parte para descansar a Silver y a los enfermos, todo el grupo se sentó en cuanto habían ganado el borde de la pendiente.
Como la meseta estaba algo inclinada hacia el oeste, el lugar en el que nos habíamos detenido ofrecía una amplia perspectiva en ambas direcciones. Delante de nosotros, por encima de las copas de los árboles, veíamos el Cabo de los Bosques bordeado por las olas; detrás, no solo mirábamos hacia el anclaje y la Isla del Esqueleto, sino que veíamos—claramente al otro lado del istmo y las tierras bajas orientales—un gran campo de mar abierto hacia el este. Por encima de nosotros se alzaba el Espía, aquí salpicado de pinos solitarios, allí negro con precipicios. No había otro sonido que el de las rompientes distantes, que llegaban desde todos lados, y el chirrido de innumerables insectos en la maleza. Ni un hombre, ni una vela, en el mar; la misma amplitud de la vista aumentaba la sensación de soledad.
Silver, mientras se sentaba, tomó ciertos puntos de referencia con su brújula.
“Hay tres ‘árboles altos’”, dijo, “aproximadamente en la línea correcta desde la Isla del Esqueleto. ‘Hombro del Espía’, lo que entiendo, significa ese punto bajo allí. Encontrar el tesoro ahora es un juego de niños. Tengo media mente en cenar primero.”
“No me siento bien”, gruñó Morgan. “Pensando en Flint—creo que fue—me hizo esto.”
“Ah, bueno, hijo mío, agradece a tus estrellas que esté muerto”, dijo Silver.
“Era un diablo feo”, exclamó un tercer pirata con un escalofrío; “¡también tenía el rostro azul!”
“Así fue como lo afectó el ron”, añadió Merry. “¡Azul! Bueno, supongo que estaba azul. Eso es una verdad.”
Desde que encontraron el esqueleto y comenzaron con esta línea de pensamiento, habían hablado cada vez más bajo, y casi estaban susurrando ya, de modo que el sonido de su conversación apenas interrumpía el silencio del bosque. De repente, desde el medio de los árboles frente a nosotros, una voz delgada, alta y temblorosa entonó el conocido aire y palabras:
“Quince hombres en el cofre del muerto— ¡Yo-ho-ho, y una botella de ron!”
Nunca he visto a hombres más terriblemente afectados que los piratas. El color se desvaneció de sus seis rostros como por encantamiento; algunos se levantaron de un salto, algunos se aferraron a otros; Morgan se arrastró por el suelo.
“¡Es Flint, por ——!” gritó Merry.
La canción se había detenido tan repentinamente como había comenzado—interrumpida, se podría decir, en medio de una nota, como si alguien hubiera puesto su mano sobre la boca del cantante. Al venir a través de la atmósfera clara y soleada entre las copas de los árboles verdes, pensé que sonaba aireosamente y dulcemente; y el efecto en mis compañeros era aún más extraño.
“Vamos”, dijo Silver, luchando con sus labios cenicientos para sacar la palabra; “esto no sirve. Prepárense para girar. Este es un comienzo raro, y no puedo nombrar la voz, pero es alguien que está jugando—alguien que es carne y sangre, y pueden estar seguros de eso.”
Su valentía había regresado mientras hablaba, y algo de color a su rostro junto con ella. Ya los otros habían comenzado a escuchar este estímulo y estaban volviendo un poco en sí, cuando la misma voz estalló de nuevo—no esta vez cantando, sino en un débil saludo distante que resonaba aún más débilmente entre las grietas del Espía.
“Darby M’Graw”, lamentó—pues esa es la palabra que mejor describe el sonido—“¡Darby M’Graw! ¡Darby M’Graw!” una y otra vez; y luego subiendo un poco más alto, y con una maldición que omito: “¡Trae el ron, Darby!”
Los bucaneros permanecieron paralizados en el suelo, con los ojos saliéndoseles de las órbitas. Mucho después de que la voz se desvaneciera, seguían mirando en silencio, aterrorizados, hacia adelante.
“¡Eso lo arregla!” jadeó uno. “Vámonos.”
“Fueron sus últimas palabras,” gemía Morgan, “sus últimas palabras en la superficie.”
Dick había sacado su Biblia y estaba orando de manera voluble. Dick había sido bien educado antes de llegar al mar y caer entre malas compañías.
Sin embargo, Silver no se dejaba vencer. Podía oír sus dientes resonar en su cabeza, pero aún no se había rendido.
“Nadie en esta isla ha oído hablar de Darby,” murmuró; “ninguno más que nosotros que estamos aquí.” Y luego, haciendo un gran esfuerzo: “Compañeros,” gritó, “estoy aquí para conseguir ese tesoro, y no seré vencido por hombre o demonio. Nunca tuve miedo de Flint en vida, y, por los poderes, lo enfrentaré muerto. Hay setecientas mil libras a menos de un cuarto de milla de aquí. ¿Cuándo ha mostrado algún caballero de fortuna su popa a tanto dinero por un viejo marinero borracho con una cara azul—y él también muerto?”
Pero no había señales de un coraje renovado en sus seguidores, más bien, de un creciente terror por la irreverencia de sus palabras.
“¡Detente ahí, John!” dijo Merry. “No cruces a un espíritu.”
Y el resto estaba demasiado aterrorizado para responder. Hubieran huido por separado si se hubieran atrevido; pero el miedo los mantenía juntos, y cerca de John, como si su valentía les ayudara. Él, por su parte, había luchado bastante bien contra su debilidad.
“¿Espíritu? Bueno, quizás,” dijo. “Pero hay una cosa que no me queda clara. Hubo un eco. Ahora, ningún hombre ha visto un espíritu con sombra; bueno, entonces, ¿qué hace con un eco, me gustaría saber? Eso no está en la naturaleza, seguro.”
Este argumento me parecía bastante débil. Pero nunca se sabe qué afectará a los supersticiosos, y para mi sorpresa, George Merry se sintió muy aliviado.
“Bueno, eso es cierto,” dijo. “Tienes cabeza sobre los hombros, John, y no hay error. ¡A bordo, compañeros! Esta tripulación está en un rumbo equivocado, creo. Y al pensarlo, era como la voz de Flint, lo admito, pero no tan clara al final. Era más bien como la voz de alguien más—era como—”
“¡Por los poderes, Ben Gunn!” rugió Silver.
“Sí, y así era,” gritó Morgan, levantándose de rodillas. “¡Era Ben Gunn!”
“No importa mucho, ¿verdad?” preguntó Dick. “Ben Gunn no está aquí en cuerpo más que Flint.”
Pero los más veteranos recibieron este comentario con desdén.
“Bueno, a nadie le importa Ben Gunn,” gritó Merry; “muerto o vivo, a nadie le importa.”
Era extraordinario cómo había regresado su ánimo y cómo el color natural había revivido en sus rostros. Pronto estaban charlando entre ellos, con intervalos de escucha; y no mucho después, al no oír más sonidos, tomaron las herramientas y partieron de nuevo, con Merry caminando al frente con la brújula de Silver para mantenerlos en la línea correcta con la Isla del Esqueleto. Había dicho la verdad: muerto o vivo, a nadie le importaba Ben Gunn.
Solo Dick seguía sosteniendo su Biblia y miraba a su alrededor con miradas temerosas; pero no encontró simpatía, e incluso Silver se burló de sus precauciones.
“Te dije,” dijo—“te dije que habías estropeado tu Biblia. Si no sirve para jurar, ¿qué crees que le daría un espíritu por ella? ¡No eso!” y chasqueó los dedos, deteniéndose un momento en su muleta.
Pero Dick no podía ser consolado; de hecho, pronto me quedó claro que el chico estaba enfermando; acelerado por el calor, el agotamiento y el shock de su alarma, la fiebre, predicha por el Dr. Livesey, estaba evidentemente creciendo rápidamente.
Era una caminata agradablemente abierta aquí, en la cima; nuestro camino descendía un poco, ya que, como he dicho, la meseta se inclinaba hacia el oeste. Los pinos, grandes y pequeños, crecían a gran distancia; e incluso entre los grupos de nuez moscada y azalea, había amplios espacios abiertos cocidos por el cálido sol. Al avanzar, casi al noroeste a través de la isla, nos acercábamos, por un lado, bajo los hombros del Espía, y por el otro, mirábamos cada vez más ampliamente sobre esa bahía occidental donde una vez había lanzado y temblado en la coracle.
Se alcanzó el primero de los árboles altos, y por los puntos de referencia se probó que era el equivocado. Lo mismo ocurrió con el segundo. El tercero se alzaba casi doscientos pies en el aire sobre un grupo de arbustos—un gigante vegetal, con un tronco rojo tan grande como una cabaña, y una sombra amplia alrededor en la que una compañía podría haber maniobrado. Era conspicuo desde el mar tanto al este como al oeste y podría haber sido señalado como una marca de navegación en el mapa.
Pero no era su tamaño lo que ahora impresionaba a mis compañeros; era el conocimiento de que setecientas mil libras en oro estaban enterradas en algún lugar bajo su sombra extendida. El pensamiento del dinero, a medida que se acercaban, devoró sus anteriores temores. Sus ojos ardían en sus cabezas; sus pies se volvían más rápidos y ligeros; toda su alma estaba vinculada a esa fortuna, esa vida entera de extravagancia y placer, que esperaba allí para cada uno de ellos.
Silver cojeaba, gruñendo, en su muleta; sus fosas nasales se destacaban y temblaban; maldecía como un loco cuando las moscas se posaban en su rostro caliente y brillante; tiraba furiosamente de la cuerda que me sujetaba y de vez en cuando me dirigía miradas mortales. Ciertamente no se molestaba en ocultar sus pensamientos, y ciertamente los leía como si fueran impresos. En la proximidad inmediata del oro, todo lo demás había sido olvidado: su promesa y la advertencia del médico eran cosas del pasado, y no podía dudar que esperaba apoderarse del tesoro, encontrar y abordar la Hispaniola bajo la cubierta de la noche, cortar la garganta de cada hombre honesto en esa isla y escapar como había planeado al principio, cargado de crímenes y riquezas.
Desconcertado como estaba con estas alarmas, me resultaba difícil mantener el ritmo rápido de los buscadores de tesoros. De vez en cuando tropezaba, y era entonces cuando Silver tiraba de la cuerda con brusquedad y me lanzaba miradas asesinas. Dick, que se había quedado atrás y ahora formaba la retaguardia, murmuraba para sí mismo oraciones y maldiciones mientras su fiebre seguía subiendo. Esto también aumentaba mi angustia, y para colmo, estaba atormentado por el pensamiento de la tragedia que había tenido lugar en esa meseta, cuando ese bucanero impío con la cara azul—él que murió en Savannah, cantando y gritando por bebida—había allí, con su propia mano, eliminado a sus seis cómplices. Este bosque que ahora era tan pacífico debió haber resonado con gritos, pensaba; y hasta con el pensamiento podía creer que aún lo oía resonar.
Ahora estábamos en el borde del matorral.
“¡Huzza, compañeros, todos juntos!” gritó Merry; y los que estaban al frente comenzaron a correr.
Y de repente, a menos de diez yardas más allá, los vimos detenerse. Se levantó un grito bajo. Silver dobló su paso, cavando con el pie de su muleta como poseído; y al momento siguiente él y yo también habíamos llegado a una detención en seco.
Delante de nosotros había una gran excavación, no muy reciente, pues los lados se habían derrumbado y había crecido hierba en el fondo. En ella había el mango de una piqueta roto en dos y las tablas de varias cajas de embalaje esparcidas alrededor. En una de estas tablas vi, marcado con un hierro al rojo, el nombre Walrus—el nombre del barco de Flint.
Todo estaba claro para el juicio. El escondite había sido encontrado y saqueado; ¡las setecientas mil libras se habían ido!
Nunca hubo tal vuelco en este mundo. Cada uno de esos seis hombres estaba como si hubiera sido golpeado. Pero con Silver el golpe pasó casi instantáneamente. Todo pensamiento de su alma había estado totalmente enfocado, como un corredor, en ese dinero; pues bien, fue derribado, en un solo segundo, de golpe; y mantuvo la calma, recuperó su compostura y cambió su plan antes de que los demás tuvieran tiempo de darse cuenta de la decepción.
“Jim,” susurró, “toma esto y prepárate para problemas.”
Y me pasó una pistola de doble cañón.
Al mismo tiempo, comenzó a moverse silenciosamente hacia el norte, y en unos pocos pasos había colocado el hueco entre nosotros dos y los otros cinco. Luego me miró y asintió, como si dijera, “Aquí hay un rincón estrecho,” como, de hecho, pensé que era. Sus miradas no eran del todo amistosas, y estaba tan horrorizado por estos constantes cambios que no pude evitar susurrar, “Así que has cambiado de bando otra vez.”
No quedaba tiempo para que él respondiera. Los bucaneros, con juramentos y gritos, comenzaron a saltar, uno tras otro, al foso y a cavar con los dedos, apartando las tablas mientras lo hacían. Morgan encontró un trozo de oro. Lo levantó con un perfecto chorro de juramentos. Era una moneda de dos guineas, y pasó de mano en mano entre ellos durante un cuarto de minuto.
“¡Dos guineas!” rugió Merry, sacudiéndola hacia Silver. “¿Eso es tu dinero de setecientas mil libras? ¡Eres el hombre de los negocios, ¿verdad? ¡Eres el que nunca ha metido la pata, tú, cabeza de madera!”
“Cavad, chicos,” dijo Silver con la mayor insolencia; “encontraréis algunos bellotos y no me sorprendería.”
“¿Bellotos?” repitió Merry, con un grito. “¡Compañeros, escuchad eso! Os digo ahora, ese hombre sabía todo el tiempo. Miradle la cara y lo veréis escrito allí.”
“Ah, Merry,” comentó Silver, “¿de nuevo de capitán? Eres un muchacho insistente, desde luego.”
Pero esta vez todos estaban completamente a favor de Merry. Comenzaron a salir de la excavación, lanzando miradas furiosas detrás de ellos. Una cosa que observé, que parecía favorable para nosotros: todos salieron por el lado opuesto a Silver.
Así que ahí estábamos, dos a un lado, cinco al otro, el foso entre nosotros, y nadie en posición para dar el primer golpe. Silver nunca se movió; los observaba, muy erguido en su muleta, y parecía tan tranquilo como siempre. Era valiente, y no había error en eso.
Finalmente, Merry pareció pensar que un discurso podría ayudar en la situación.
“Compañeros,” dice, “hay dos de ellos solos allí; uno es el viejo cojo que nos trajo aquí y nos condujo a esto; el otro es ese cachorro que pienso cortar de un golpe. Ahora, compañeros—”
Estaba levantando su brazo y su voz, y claramente intentaba liderar una carga. Pero justo entonces—¡crack! ¡crack! ¡crack!—tres disparos de mosquete salieron del matorral. Merry cayó de cabeza en la excavación; el hombre con la venda giró como un trompo y cayó de lado, donde yació muerto, pero aún convulsionando; y los otros tres dieron la vuelta y corrieron con todas sus fuerzas.
Antes de que pudieras pestañear, Long John había disparado dos cañones de una pistola contra el agitado Merry, y mientras el hombre le giraba los ojos en la última agonía, “George,” dijo, “creo que te he liquidado.”
Al mismo tiempo, el doctor, Gray y Ben Gunn se unieron a nosotros, con los mosquetes humeantes, entre los árboles de nuez moscada.
“¡Adelante!” gritó el doctor. “Doble rápido, chicos. Debemos cortarles el paso hacia los botes.”
Y partimos a gran velocidad, a veces hundiéndonos en los arbustos hasta el pecho.
Les digo que Silver estaba ansioso por mantenerse al día con nosotros. El trabajo que realizó el hombre, saltando sobre su muleta hasta que los músculos de su pecho estaban a punto de estallar, fue un trabajo que ningún hombre sano habría igualado; y así lo piensa el doctor. De hecho, ya estaba a treinta yardas detrás de nosotros y al borde de la asfixia cuando llegamos a la cima de la pendiente.
“Doctor,” llamó, “¡mire allí! ¡No hay prisa!”
Ciertamente, no había prisa. En una parte más abierta del plateau, podíamos ver a los tres sobrevivientes aún corriendo en la misma dirección en que habían comenzado, directamente hacia el Monte Mizzenmast. Ya estábamos entre ellos y los botes; y así los cuatro nos sentamos a respirar, mientras Long John, secándose la cara, llegaba lentamente con nosotros.
“Gracias, doctor,” dice. “Llegaste justo a tiempo, supongo, para mí y Hawkins. Y así que eres tú, Ben Gunn,” añadió. “Bueno, eres un buen compañero, desde luego.”
“Soy Ben Gunn, lo soy,” respondió el maroon, retorciéndose como una anguila en su vergüenza. “Y,” añadió, tras una larga pausa, “¿cómo va, Sr. Silver? Bastante bien, gracias, dice usted.”
“Ben, Ben,” murmuró Silver, “¡pensar que me has hecho esto!”
El doctor envió a Gray por una de las picas abandonadas, en su huida, por los amotinados, y luego, mientras descendíamos con calma hacia donde estaban los botes, relató en pocas palabras lo que había sucedido. Era una historia que interesó profundamente a Silver; y Ben Gunn, el maroon medio idiota, fue el héroe de principio a fin.
Ben, en sus largas y solitarias vagaciones por la isla, había encontrado el esqueleto—fue él quien lo saqueó; había encontrado el tesoro; lo había desenterrado (era el mango de su pica el que yacía roto en la excavación); lo había transportado a su espalda, en muchos viajes cansados, desde la base del alto pino hasta una cueva que tenía en la colina de dos puntas en el ángulo noreste de la isla, y allí había estado almacenado en seguridad desde dos meses antes de la llegada de la Hispaniola.
Cuando el doctor le extrajo este secreto por la tarde del ataque, y cuando a la mañana siguiente vio el anclaje desierto, fue a ver a Silver, le dio el mapa, que ahora era inútil—le dio los suministros, ya que la cueva de Ben Gunn estaba bien provista con carne de cabra salada por él mismo—le dio cualquier cosa y todo para tener la oportunidad de moverse con seguridad desde el stockade hasta la colina de dos puntas, allí para estar libre de malaria y mantener una vigilancia sobre el dinero.
“En cuanto a ti, Jim,” dijo, “me costó mucho, pero hice lo que creí mejor para aquellos que habían cumplido con su deber; y si tú no eras uno de esos, ¿cuál era la culpa?”
Esa mañana, al darse cuenta de que iba a estar involucrado en la horrenda decepción que había preparado para los amotinados, había corrido todo el camino hasta la cueva, y dejando al escudero para que custodiara al capitán, había tomado a Gray y al maroon y había partido, atravesando la isla en diagonal para estar al lado del pino. Sin embargo, pronto vio que nuestro grupo tenía ventaja sobre él; y Ben Gunn, siendo rápido de pies, había sido enviado por delante para hacer su mejor esfuerzo solo. Entonces se le ocurrió trabajar sobre las supersticiones de sus antiguos compañeros de barco, y tuvo tanto éxito que Gray y el doctor ya estaban emboscados antes de la llegada de los cazadores del tesoro.
“Ah,” dijo Silver, “fue afortunado para mí que tuviera a Hawkins aquí. Tú habrías dejado que el viejo John fuera hecho pedazos, y nunca lo habrías pensado, doctor.”
“No lo habría pensado,” respondió el Dr. Livesey alegremente.
Y para entonces habíamos llegado a las lanchas. El doctor, con la pica, destruyó una de ellas, y luego todos embarcamos en la otra y partimos para dar la vuelta por mar hacia North Inlet.
Este fue un recorrido de ocho o nueve millas. Silver, aunque ya estaba casi matado de fatiga, se puso a un remo, como el resto de nosotros, y pronto estábamos deslizándonos rápidamente sobre un mar tranquilo. Pronto salimos del estrecho y rodeamos la esquina sureste de la isla, alrededor de la cual, cuatro días atrás, habíamos remolcado la Hispaniola.
Al pasar la colina de dos puntas, pudimos ver la negra entrada de la cueva de Ben Gunn y una figura de pie junto a ella, apoyada en un mosquete. Era el escudero, y le agitamos un pañuelo y le dimos tres vítores, en los que la voz de Silver se unió tan animadamente como la de cualquiera.
A tres millas más allá, justo dentro de la entrada de North Inlet, ¿qué nos encontramos sino la Hispaniola, navegando por sí sola? La última pleamar la había levantado, y si hubiera habido mucho viento o una fuerte corriente de marea, como en el anclaje sur, nunca la habríamos encontrado más, o la habríamos encontrado encallada sin posibilidad de ayuda. Como estaba, había poco más allá del destrozo de la mayor. Se preparó otro ancla y se soltó en una braza y media de agua. Todos volvimos a Rum Cove, el punto más cercano a la casa del tesoro de Ben Gunn; y luego Gray, solo, regresó con la lancha a la Hispaniola, donde debía pasar la noche de guardia.
Una suave pendiente subía desde la playa hasta la entrada de la cueva. En la cima, el escudero nos recibió. Conmigo fue cordial y amable, sin decir nada de mi escapada ni en forma de reproche ni de elogio. A la educada salutación de Silver se sonrojó un poco.
“John Silver,” dijo, “eres un villano prodigioso y un impostor—a un monstruoso impostor, señor. Me dicen que no debo procesarte. Bueno, entonces, no lo haré. Pero los muertos, señor, cuelgan sobre tu cuello como piedras de molino.”
“Gracias, señor,” respondió Long John, saludando de nuevo.
“¡Te atrevo a darme las gracias!” gritó el escudero. “Es una grave falta a mi deber. Retrocede.”
Y así todos entramos en la cueva. Era un lugar grande y aireado, con un pequeño manantial y una charca de agua clara, cubierta de helechos. El suelo era de arena. Frente a un gran fuego yacía el Capitán Smollett; y en un rincón lejano, apenas iluminado por el resplandor, vi grandes montones de monedas y cuadriláteros construidos con barras de oro. Ese era el tesoro de Flint por el que habíamos venido tan lejos a buscar y que ya había costado las vidas de diecisiete hombres de la Hispaniola. Cuántos había costado reunirlo, cuánta sangre y pena, qué buenos barcos hundidos en las profundidades, qué valientes hombres caminando ciegos por la tabla, qué disparos de cañón, qué vergüenza y mentiras y crueldad, quizás ningún hombre vivo podría decirlo. Sin embargo, todavía quedaban tres en esa isla: Silver, el viejo Morgan y Ben Gunn, quienes habían participado en estos crímenes, cada uno con la esperanza en vano de compartir la recompensa.
"Entra, Jim," dijo el capitán. "Eres un buen chico en tu línea, Jim, pero no creo que tú y yo volvamos a navegar juntos. Eres demasiado el favorito nato para mí. ¿Eres tú, John Silver? ¿Qué te trae aquí, hombre?"
"He vuelto a mi deber, señor," respondió Silver.
"Ah," dijo el capitán, y eso fue todo lo que dijo.
Qué cena tuve esa noche, con todos mis amigos alrededor; y qué comida fue, con la cabra salada de Ben Gunn y algunas delicias y una botella de vino viejo de la Hispaniola. Nunca, estoy seguro, la gente fue más alegre o más feliz. Y allí estaba Silver, sentado casi fuera de la luz del fuego, pero comiendo con ganas, pronto para saltar adelante cuando se necesitaba algo, incluso uniéndose tranquilamente a nuestras risas, el mismo marinero afable, educado y complaciente del viaje de ida.
Parte 6, Capítulo 34
Y Último
A la mañana siguiente nos pusimos temprano a trabajar, porque transportar esta gran masa de oro casi una milla por tierra hasta la playa, y luego tres millas en bote hasta la Hispaniola, era una tarea considerable para tan pocos trabajadores. Los tres hombres que aún estaban en la isla no nos molestaban mucho; un solo centinela en el hombro de la colina era suficiente para protegernos contra cualquier ataque repentino, y además pensábamos que habían tenido más que suficiente de peleas.
Por lo tanto, el trabajo avanzó rápidamente. Gray y Ben Gunn iban y venían con el bote, mientras que el resto, durante sus ausencias, apilaba el tesoro en la playa. Dos de las barras, colgadas en un extremo de cuerda, eran una buena carga para un hombre adulto, uno que estaba contento de caminar lentamente con ella. En cuanto a mí, como no era muy útil para llevar cargas, estuve ocupado todo el día en la cueva empaquetando el dinero acuñado en bolsas de pan.
Era una colección extraña, como el tesoro de Billy Bones por la diversidad de monedas, pero mucho más grande y variada que nunca había disfrutado tanto como al clasificarlas. Libras esterlinas, francos, pesos españoles, reales portugueses, guineas y doblones y moidores y escudos, las efigies de todos los reyes de Europa de los últimos cien años, extrañas piezas orientales estampadas con lo que parecían hilos o telarañas, piezas redondas y cuadradas, y piezas perforadas en el centro, como para llevarlas al cuello; casi todas las variedades de monedas del mundo debieron, creo, haber encontrado un lugar en esa colección; y en cantidad, estoy seguro de que eran como hojas de otoño, tanto que me dolía la espalda de inclinarme y los dedos de clasificarlas.
Día tras día continuó este trabajo; cada noche se había almacenado una fortuna a bordo, pero había otra fortuna esperando para el día siguiente; y durante todo este tiempo no supimos nada de los tres amotinados que aún sobrevivían.
Al fin, creo que fue en la tercera noche, el doctor y yo paseábamos por la ladera de la colina desde donde se divisan las tierras bajas de la isla, cuando desde la espesa oscuridad abajo el viento nos trajo un ruido entre chillidos y cánticos. Fue solo un fragmento lo que llegó a nuestros oídos, seguido por el silencio anterior.
"Dios los perdone," dijo el doctor, "son los amotinados."
"Todos borrachos, señor," interrumpió la voz de Silver desde atrás de nosotros.
Silver, debo decir, tenía plena libertad y a pesar de los rechazos diarios, parecía considerarse una vez más como un dependiente privilegiado y amistoso. De hecho, era notable lo bien que soportaba estos desprecios y con qué inagotable cortesía seguía tratando de congraciarse con todos. Sin embargo, creo que nadie lo trató mejor que a un perro, a menos que fuera Ben Gunn, quien aún tenía un miedo terrible de su antiguo contramaestre, o yo mismo, a quien realmente tenía algo que agradecerle; aunque en realidad, supongo, tenía motivos para pensar aún peor de él que nadie, pues lo había visto meditando una nueva traición en la meseta. En consecuencia, fue bastante brusco el modo en que el doctor le respondió.
"Borrachos o delirantes," dijo él.
"Así es, señor," respondió Silver; "y bastante poco importa cuál de las dos, para usted y para mí."
"Supongo que difícilmente me pediría que lo llamara un hombre humanitario," respondió el doctor con una mueca, "y por lo tanto mis sentimientos pueden sorprenderle, Maestro Silver. Pero si estuviera seguro de que están delirando, como estoy moralmente seguro de que al menos uno de ellos está enfermo de fiebre, dejaría este campamento y, a riesgo de mi propia vida, les llevaría mi ayuda profesional."
"Le pido perdón, señor, estaría muy equivocado," dijo Silver. "Perdería su preciosa vida, y eso puede asegurarlo. Estoy de su lado ahora, mano y guante; y no desearía ver al grupo debilitado, y mucho menos a usted, sabiendo lo que le debo. Pero esos hombres allá abajo, no podrían cumplir su palabra, no, aunque lo desearan; y además, no podrían creer que usted podría hacerlo."
"No," dijo el doctor. "Usted es el hombre que cumple su palabra, eso lo sabemos."
Bueno, eso fue prácticamente la última noticia que tuvimos de los tres piratas. Solo una vez escuchamos un disparo de lejos y supusimos que estaban cazando. Se celebró un consejo y se decidió que debíamos abandonarlos en la isla, para gran alegría, debo decir, de Ben Gunn, y con la firme aprobación de Gray. Dejamos una buena cantidad de pólvora y balas, la mayor parte de la cabra salada, algunos medicamentos y otras necesidades, herramientas, ropa, una vela de repuesto, unos cuantos metros de cuerda y, por el deseo particular del doctor, un generoso regalo de tabaco.
Aquí terminó nuestra última acción en la isla. Antes de partir, habíamos guardado el tesoro, cargado suficiente agua y el resto de la carne de cabra por si acaso; y finalmente, una bonita mañana, levamos anclas, lo cual era prácticamente todo lo que podíamos hacer, y salimos de la Ensenada del Norte, con los mismos colores ondeando bajo los que el capitán había luchado en la empalizada.
Los tres hombres debieron habernos estado observando más de cerca de lo que pensábamos, como pronto demostraron. Al pasar por los estrechos, tuvimos que acercarnos mucho al punto sur, y allí vimos a los tres arrodillados juntos en un banco de arena, con los brazos alzados en súplica. A todos nos llegó al corazón, creo yo, dejarlos en ese estado lamentable; pero no podíamos arriesgarnos a otra sublevación; llevarlos de vuelta para que los colgaran hubiera sido una especie de crueldad disfrazada de bondad. El doctor les gritó y les dijo dónde estaban las provisiones que les habíamos dejado y cómo encontrarlas. Pero ellos seguían llamándonos por nuestros nombres y suplicándonos, por el amor de Dios, que fuéramos misericordiosos y no los dejáramos morir en un lugar así.
Al final, al ver que el barco seguía su curso y se alejaba rápidamente, uno de ellos—no sé quién—se levantó de un salto con un grito ronco, levantó su mosquete al hombro y disparó una bala silbando por encima de la cabeza de Silver y a través de la vela mayor.
Después de eso, nos mantuvimos bajo la cobertura de las pasarelas, y cuando miré de nuevo, habían desaparecido del banco de arena, y el banco mismo casi se había derretido de vista en la creciente distancia. Eso fue, al menos, el final de eso; y antes del mediodía, para mi inmensa alegría, la roca más alta de la Isla del Tesoro se había hundido en el azul redondo del mar.
Estábamos tan escasos de hombres que todos a bordo teníamos que echar una mano—sólo el capitán yacía en una colchoneta en la popa dando órdenes, pues aunque se estaba recuperando mucho, aún necesitaba tranquilidad. Nos dirigimos hacia el puerto más cercano en América Española, pues no podíamos arriesgar el viaje de vuelta sin manos frescas; y como si fuera poco, entre vientos cambiantes y un par de temporales, todos estábamos agotados cuando por fin llegamos.
Fue justo al atardecer cuando echamos ancla en una ensenada bellísima y protegida, y de inmediato fuimos rodeados por botes de la costa llenos de negros, indios mexicanos y mestizos vendiendo frutas y verduras y ofreciéndose a bucear por unas monedas. La vista de tantas caras amigables (especialmente de los negros), el sabor de las frutas tropicales y sobre todo las luces que empezaban a brillar en el pueblo hicieron un contraste encantador con nuestra estancia oscura y sangrienta en la isla; y el doctor y el caballero, llevándome con ellos, desembarcaron para pasar la primera parte de la noche. Allí se encontraron con el capitán de un barco de guerra inglés, entablaron conversación con él, subieron a bordo de su nave y, en resumen, pasaron un tiempo tan agradable que ya amanecía cuando nos reunimos con la Hispaniola.
Ben Gunn estaba solo en cubierta, y en cuanto subimos a bordo comenzó, con contorsiones maravillosas, a hacernos una confesión. Silver se había ido. El maroon había ayudado en su escape en un bote de la costa algunas horas antes, y ahora nos aseguraba que solo lo había hecho para preservar nuestras vidas, las cuales ciertamente habrían sido perdidas si "ese hombre con una pierna se hubiera quedado a bordo". Pero eso no era todo. El cocinero de mar no se había ido con las manos vacías. Había cortado sin ser visto un mamparo y había sacado uno de los sacos de monedas, quizás tres o cuatrocientas guineas, para ayudarlo en sus andanzas futuras.
Creo que todos estábamos contentos de habernos librado tan barato de él.
En fin, para resumir, conseguimos unos pocos hombres a bordo, hicimos un buen viaje de vuelta, y la Hispaniola llegó a Bristol justo cuando el Sr. Blandly comenzaba a pensar en equipar a su consorte. Solo cinco hombres de los que habían navegado regresaron con ella. "La bebida y el diablo se habían encargado del resto", con una venganza, aunque, para ser justos, no estábamos en una situación tan mala como la de aquel otro barco del que cantaban:
Con un solo hombre de su tripulación vivo, Zarpó con setenta y cinco.
Todos nosotros tuvimos una parte generosa del tesoro y lo usamos sabia o imprudentemente, según nuestra naturaleza. El capitán Smollett se retiró del mar. Gray no solo salvó su dinero, sino que, sintiéndose de repente deseoso de ascender, también estudió su profesión, y ahora es segundo y copropietario de un hermoso barco de velas completas, además de estar casado y ser padre de familia. En cuanto a Ben Gunn, recibió mil libras, que gastó o perdió en tres semanas, o para ser más exactos, en diecinueve días, pues al vigésimo ya estaba mendigando de nuevo. Entonces le dieron una cabaña para mantener, exactamente como temía en la isla; y aún vive, siendo muy querido, aunque algo objeto de burla, entre los chicos del campo, y un cantor notable en la iglesia los domingos y días de santos.
De Silver no hemos vuelto a saber nada. Ese formidable hombre de mar con una pierna finalmente ha salido por completo de mi vida; pero supongo que se habrá encontrado con su vieja negra, y quizás aún viva cómodamente con ella y el Capitán Flint. Es de esperar, supongo, porque sus posibilidades de comodidad en otro mundo son muy escasas.
La plata de barra y las armas siguen estando, por lo que sé, donde Flint las enterró; y ciertamente permanecerán allí para mí. Bueyes y cuerdas de carreta no podrían hacer que regresara a esa isla maldita; y los peores sueños que tengo son cuando escucho el estruendo de las olas alrededor de sus costas o me incorporo abruptamente en la cama con la voz aguda del Capitán Flint aún resonando en mis oídos: ¡"Piezas de ocho! ¡Piezas de ocho!"
Derechos de autor e información de licencia
Este trabajo es una obra derivada de un texto original en dominio público. El contenido de este trabajo ha sido adaptado del texto original. Todas las alteraciones, adiciones y omisiones son responsabilidad exclusiva del autor de esta obra derivada. Las opiniones, interpretaciones y análisis presentados en este trabajo no reflejan necesariamente las opiniones del autor original o sus afiliados. Este eBook está disponible para el uso de cualquier persona en cualquier lugar de los Estados Unidos y en la mayoría de las demás partes del mundo sin costo alguno y con casi ninguna restricción. Puede copiarlo, regalarlo o reutilizarlo bajo los términos de la licencia incluida con este eBook. Si no se encuentra en los Estados Unidos, deberá verificar las leyes del país donde se encuentre antes de usar este eBook. Este libro electrónico fue realizado por Ondertexts.com y su adaptación está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0.
El texto está disponible en Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0; Es posible que se apliquen términos adicionales.
Ondertexts® es una marca registrada de Ondertexts Foundation, una organización sin fines de lucro.